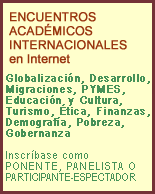

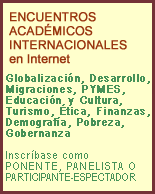  |
Economistas por la Paz y la Seguridad
TEPYS: Textos de Economía, Paz Y Seguridad
Economía de guerra, economía para la paz
Juan Torres López
Catedrático de Economía Política
www.juantorreslopez.com
Publicado originalmente en
"Temas para el Debate" Nº 119, Octubre 2004
Hoy día ya no cabe ninguna duda de que los procesos económicos son en gran medida determinantes de los conflictos bélicos.
Y es obvio también que la propia guerra es una actividad económica, un “bussines” ordinario de la vida de los que decía Alfred Marshall que se ocupa la economía. Requiere grandes inversiones, mucha fuerza de trabajo, industrias de vanguardia, financiación a largo plazo… La guerra no se improvisa, sino que necesita una planificación milimetrada que implica gestión económica especializada y recursos materiales tan gigantescos como firme sea la voluntad de victoria. Como decía Napoleón, la guerra es “dinero, dinero y dinero”.
Sabemos que, casi siempre, la guerra es inflacionaria porque implica el fortalecimiento de industrias de demanda asegurada que tienen capacidad para subir los precios de sus productos. Al mismo tiempo, genera un aumento coyuntural de la actividad económica pero, al estar ligada a sectores de menor efecto multiplicador, realmente improductivos y con menos capacidad de creación de riqueza efectiva, a la postre deprime la vida económica. Lo que tiene que ver, a su vez, con la destrucción que siempre conlleva y con la derivación de las inversiones hacia los activos más seguros pero improductivos.
La guerra constituye un derrame permanente, una fuga de recursos hacia la destrucción –que es lo que en sí mismo significa- que dejan de ir a los destinos que tienen que ver con las auténticas necesidades humanas.
La guerra tiene costes explícitos que están vinculados a la destrucción, a la obtención del armamento y de todo lo que es necesario para llevarla a cabo y también derivados de las nuevas condiciones productivas que genera. Williams Nordhaus, por ejemplo, acaba de estimar que la guerra de Irak puede tener un coste de 780.000 sólo como consecuencia de la subida en los precios del petróleo que va a provocar.
Pero además lleva consigo coste implícitos que los economistas llamamos costes de oportunidad y que son los que equivalen a la renuncia a conseguir otros objetivos alternativos. Se quiera o no, lo que gastamos en preparar la guerra o en hacerla, no podemos dedicarlo a construir la paz y a satisfacer nuestras necesidades.
Tradicionalmente, cuando se hablaba de las relaciones entre la guerra y la economía se trataba de computar estos diferentes costes y compararlos, si es que los hubiera, con sus beneficios.
Pero actualmente la naturaleza de la guerra ha cambiado y, por tanto, también cambian las relaciones entre ella y la economía.
En primer lugar, la guerra de nuestros días no afecta sólo o principalmente a los aparatos militares sino que se desencadena y es sufrida por la sociedad civil, por las personas normales y corrientes y por las infraestructuras que no están directamente vinculadas a objetivos militares. Eso significa que sus costes se multiplican cuantitativa y cualitativamente, aumentando de manera extraordinaria el efecto económicamente destructor a medio y largo plazo. Hoy día, la guerra desvertebra mucho más que nunca a las economías que la sufren, en cualquiera de sus manifestaciones.
Además, la guerra actual tiene las características de red de casi todos los fenómenos contemporáneos. También la guerra se globaliza y sus daños y efectos de todo tipo se extienden en mayor medida, de manera transversal y sin circunscribirse a espacios y dimensiones sociales localizados.
Finalmente, me parece que la guerra comienza a ser un fenómeno mucho más disipado que deja de ser un momento de conflicto para convertirse en un estado permanente de violencia.
¿Puede decirse que ha terminado la guerra en Irak cuando las tropas de Estados Unidos han sufrido sólo en agosto una media de sesenta ataques diarios, 66 bajas mortales y las de más de mil soldados heridos en esas acciones?
Los conflictos armados, declarados o no, constituyen hoy la principal anotación de la agenda internacional creando un permanente clima de inseguridad e incertidumbre, de agresión, de destrucción y de muerte que afecta de una forma nueva y mucho más dañina a las relaciones económicas.
En realidad, lo que sucede hoy día es que la guerra no es solamente el enfrentamiento convencional de otros tiempos sino la violencia estructural y continuada. No solamente la que se lleva a cabo a través de los batallones disciplinados de los ejércitos nacionales sino la que envuelve casi a ciudades enteras como muestra la película “Ciudad de Dios” de Fernando Mereilles, por poner un solo ejemplo.
Y es desde este punto de vista que las relaciones económicas están adquiriendo una dimensión también nueva en su relación con la guerra.
Cuando el mundo se despierta cada vez más a menudo conmocionado por el impacto de destrozos inhumanos, del terrorismo más sanguinario o de guerras declaradas, o escondidas o innominadas, la economía se muestra como más directamente generadora que nunca de las condiciones que, casi inexcusablemente, no pueden dar lugar sino a la violencia.
Son las condiciones económicas establecidas por los más poderosos las que provocan la desigualdad lacerante, el sufrimiento innecesario, las asimetrías terribles e injustas que despiertan el odio y la sed de rescate, las que desencadenan el ansia de venganza y con ella la violencia.
No es de ninguna manera casual que las mayores potencias económicas sean las que salvaguardan su poder mediante los ejércitos mejor dotados y financiados.
A nuestro alrededor las cifras muestran sin género de dudas la distancia de hay entre el bienestar de los poderosos y el sufrimiento de los empobrecidos. Son diferencias que provoca el que la economía mundial funciona mediante una especie de efecto aspiradora que hace que los recursos terminen siempre por fluir hacia los más ricos. Un efecto que es el resultado, entre otras circunstancias, de reglas internacionales injustas que favorecen a los poderosos y de políticas impuestas a los países a pesar de que son intrínsecamente contrarias a sus intereses, como la experiencia termina por demostrar.
Eso es lo que da lugar a la increíble paradoja de nuestro tiempo: son los países más pobres del planeta los que financian a los más ricos, trasladando hacia estos últimos, como devolución de la deuda, en fugas de capital o expatriación de beneficios, un flujo anual de recursos mucho mayor que el que reciben no sólo en forma de ayuda.
Estados Unidos se impone como una nación indispensable, como el núcleo de donde han de partir las decisiones y las reglas económicas que los demás han de obedecer. Con el 5% de la población mundial consume casi el 50% del total mundial de gasolina y se apropia también de la mitad de la riqueza que se produce en el mundo. Crea así un dominio imperial que no todo el resto del mundo está dispuesto a aceptar cuando se traduce en injusticias, en sufrimiento, en miseria y en desigualdad creciente.
La consecuencia es el mundo asimétrico en el que vivimos, en donde el 1% más rico disfruta del 57% de los ingresos mientras que al 80% más pobre sólo le corresponde el 16% de la riqueza.
Esas son las condiciones en las que, queramos o no, está surgiendo un clima generalizado de violencia.
La respuesta dominante es, sin embargo, la de apretar el acelerador de las reformas que fortalecen el mercado, reducir los gastos sociales, disminuir la protección de los excluidos y fomentar el trabajo que envilece y lleva directamente a la pobreza y a la exclusión a cientos de millones de familias en todo el planeta. Es decir, una auténtica economía de guerra en la medida en que crea la violencia de la necesidad.
Combatir a la violencia en cualquiera de sus formas significa construir decentemente la paz, no limitarse a destruir al enemigo que uno mismo ha creado. Y la paz requiere necesariamente otro tipo de relaciones económicas basadas en la igualdad y en el reparto para poder erradicar la miseria y poder dedicar los recursos necesarios, aunque sea a costa del privilegio de los más ricos, a satisfacer las necesidades de todos los seres humanos sin exclusión.