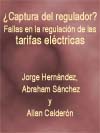 |
Jorge Hernández, Abraham Sánchez y Allan Calderón
CONCLUSIONES
El papel asignado al gobierno en el marco de la economía neoclásica es
promover a través de su política económica, la eficiencia en el uso de los
recursos productivos, lograr una distribución equitativa del ingreso y
mantener la estabilidad del sistema económico. Una de las versiones que
puede tomar éste es el de ente regulador. La función reguladora se puede
manifestar en muchos ámbitos, y una de ellas, es el de regulador de las
tarifas de los servicios públicos. Para el caso costarricense, esta labor se
ha asignado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),
otrora Servicio Nacional de Electricidad.
Dentro del abanico de servicios regulados, se encuentra el sector
energético. Este sector, de vital importancia y de una gran historia, con un
papel fundamental en el desarrollo de la Costa Rica de la segunda mitad del
siglo XX vio crecer a una de las empresas más grandes del país y de toda
Centro América: el ICE, que es en la actualidad la principal empresa
productora de energía eléctrica, transmisión de energía y distribuye
aproximadamente el 40% de la energía eléctrica a nivel nacional.
Cuando el gobierno opta por intervenir en el mercado mediante mecanismos
reguladores, es porque éste no puede resolver el problema de la asignación
de recursos en una forma eficiente (cuando se presenta algún fallo en el
sistema de mercado). Sin embargo la regulación podría conducir a la economía
a una peor situación que la inicial sino se cuenta con un marco regulatorio
adecuado. La regulación puede ser inefectiva, de modo que resulta en un
costo que distorsiona más el ya turbio escenario. Y aún si la regulación es
efectiva, se plantea la posibilidad de que la Autoridad Reguladora incurra
en tres fallos de regulación comunes: de formación de incentivos,
sostenibilidad o consistencia de las decisiones, o captura de intereses
particulares.
En el escenario costarricense, con un ente regulador con el objetivo de
tratar de equilibrar los intereses de productores y consumidores, con una
empresa monopólica estatal cuyo objetivo básico es la provisión de los
bienes y servicios asociados que le fueron encomendados, en el marco legal
que les exige continuidad, adaptabilidad, gratuidad (servicio al costo),
regularidad, uniformidad y generalidad, en un marco de igualdad general, los
intereses privados a los que se refiere la teoría de los entes reguladores
de empresas privadas, no debería tener tanta relevancia, sin embargo este
estudio, dados los datos disponibles, muestra lo contrario.
La metodología de cálculo tarifario mediante el método de Tasa de Retorno,
como forma de cumplir con la provisión de servicios al costo presenta
características interesantes, pues mezcla determinantes internos a la
empresa como su stock de activos y deuda, su plan de gastos y producción,
así como determinantes de mercado (externos), como la tasa de retorno,
calculada mediante CAPM, lo que debería permitir al ICE tener una
rentabilidad similar a la de empresas privadas similares al ICE.
Sin embargo, señales contradictorias salen a la luz pública, confundiendo el
panorama y dificultando la objetividad del análisis económico. Teóricamente,
el modelo debería generar un sobre inversión en la empresa, ante la
imposibilidad de aumentar las tarifas vía gastos, que pueden ser mejor
controlados. Si se da esta sobre inversión, las tarifas aumentan con lo que
ocurre el primer fallo: formación de incentivos, pues el aumento en los
precios afecta negativamente el bienestar de los consumidores. A pesar de
ello, desde 1995, las tarifas de ICELEC han vendo disminuyendo en términos
reales, mientras la producción no cesa de aumentar. Por otro lado, a partir
de 1982 se abrió una brecha grande entre clientes del servicio eléctrico que
premia al sector residencial (el que utiliza más ineficientemente la
electricidad) con un subsidio a costa de los sectores productivos (general e
industrial), lo que representa una dificultad técnica para el manejo de la
producción, pues genera la necesidad de mantener una capacidad instalada
mayor, capaz de satisfacer los picos de demanda y que se desperdicia en los
momentos de baja demanda.
La ecuación tarifaria no se cumple en cada periodo. Esto quiere decir que
ARESEP no está siendo capaz de hacer cumplir la estabilidad financiera que
le permita a ICELEC operar con los recursos que se supone le garantiza el
modelo de tasa de retorno, por lo que, si efectivamente está operando al
costo, no está dotado de un flujo constante de réditos que le permitan
invertir en sus planes de inversión y crecimiento. Este punto es
controversial, sin embargo requiere una análisis más profundo, que determine
los requerimientos reales de ICELEC para sostener sus inversiones de largo
plazo.
Esto se debe, entre otras posibles explicaciones a factores ajenos a los
determinantes establecidos por la metodología vigente, como son los ciclos
electorales, lo que ha significado aumentos en el rédito para el desarrollo
del sector en promedio 2,8% superiores a los esperados cada 4 años durante
la década de los 90. Otro factor que incide negativamente en la estabilidad
de las finanzas del ICE, es la falta de regularidad en los periodos de
presentación de aumentos tarifarios; esta irregularidad, que causa que haya
años en los que las tarifas no se ajustan y su valor real caiga, con lo que
para cada año en que las tarifas no se han ajustado, el rédito para el
desarrollo ha sido aproximadamente un 3,28% menor al que debió ser.
La teoría predice que los agentes privados tienen interés en intentar
capturar las decisiones del regulador. Sin embargo, cabe acá la pregunta:
¿tiene ICELEC intereses privados? Desde el punto de vista normativo, el ICE
sólo debe preocuparse por satisfacer de la mejor manera posible la demanda
de energía eléctrica. Si su fin son sus dueños y los dueños son los
consumidores, debería interesarse únicamente por obtener los ingresos que le
permitan satisfacer la demanda de largo plazo, dado el esquema de producción
actual (monopolio).
Sin embargo, sobre el ICE pesan otros intereses como son los políticos, que
emanan de los intereses del Poder Ejecutivo e internamente por parte de los
sindicatos.
Los primeros se preocupan por la estabilidad en los precios, que no dañe la
imagen del gobierno; están interesados en el superavit que les permita
mejorar las estadísticas sobre déficit fiscal y recaudar a través de la
venta de energía principalmente el impuesto de ventas, el ICE es el segundo
más grande recaudador de impuestos para el fisco. Por otro lado, se plantea
la posibilidad de que hay intereses por minar poco a poco la altísima
confianza que muestran los costarricenses por la institución, con lo que
sería su interés impedir sistemáticamente que los recursos necesarios para
la inversión lleguen a su destino.
Los sindicatos, por su lado, pujan por aumentos salariales y mejoras en las
condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, es un secreto a voces cómo los
empleados del ICE se han procurado beneficios laborales a través de
convenciones colectivas, así como poder de decisión e influencias al punto
de conseguir que las empresas que realizan obras por concesión para el
Instituto sean propiedad de los mismos empleados (Sociedades Autónomas
Laborales o SAL), lo que aumenta los costos de operación y sobreinversión y
por lo tanto aumento de tarifas.
Coyunturalmente los objetivos de largo plazo del ICE no coinciden con los e
corto plazo del gobierno como son estabilidad en precios, tasas de interés,
reducción del déficit fiscal, entre otros, pero la administración del estado
debe procurar mantener su mirada en objetivos de largo plazo.
Es difícil encasillar estas situaciones en términos de captura del
regulador, tercer fallo de la regulación propuesto por la teoría. Quizá
cabe acá una pregunta un tanto más delicada y difícil de responder: ¿es
efectiva la regulación de ARESEP para el sector Distribución de ICELEC?, o
puesto en otros términos: ¿habrían sido distintas las tarifas con y sin
ARESEP?
La interrogante surge a raíz de que al parecer, si bien ARESEP ha cumplido
una labor fiscalizadora y no aprueba todas las solicitudes de aumento, ni
las cantidades solicitadas por el Instituto, limitando con ello el gasto
innecesario (indirectamente por medio del limitar los ingresos de
operación), y de similar forma con la inversión, se ha visto limitada en
exigir a ICELEC regularidad y disciplina en la presentación de sus ajustes
tarifarios, que viéndolo desde otra perspectiva significa que ICELEC se ha
autolimitado sus ingresos (con no presentación de ajustes) y otras veces
se ha extralimitado (cuando rezaga ajustes); mientras ARESEP, según
parece, tiene que limitarse a hacer sus cálculos, merced a situaciones
coyunturales.
El tema requiere de mucho más análisis, que incorpore estudios técnicos
sobre demanda futura y requerimientos de capital para inversión, además
sobre la idoneidad en el aprovechamiento de los recursos. Además, es
necesario fortalecer las bases de datos estadísticas y contables, que
constituyen no sólo información que debe ser pública, sino que es de interés
público, de modo que se facilite a investigación que promueva mejoras al
sistema.
En estos sentidos, este estudio pretende ser un pequeño aporte, al reunir la
información contable para el sector para los años que comprende el estudio.
Sin embargo, como se recalca a lo largo del documento, los resultados
derivados de información para un periodo tan corto son aún limitados, por lo
que aportes posteriores nos permitirán cada vez mejores resultados.

