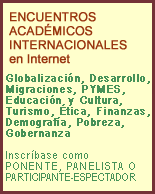La deslegitimación de Keynes de la desigualdad de la renta y la vigencia actual
de su pensamiento
Salvador Pérez Moreno
Manuel J. Delgado Martínez
Resumen
Aunque Keynes no dedicó explícitamente ninguna obra a la problemática de la
distribución de la renta, el autor inglés constituye una figura importante
también en este ámbito. En el presente trabajo, traemos a colación la influencia
de Keynes en la deslegitimación de las ideas imperantes en su época acerca de
las ventajas económicas que podían conllevar la desigualdad distributiva,
teniendo en cuenta su posición ante la distribución de la renta en el contexto
de su pensamiento económico. De igual modo, sometemos a debate la vigencia de
las propuestas keynesianas, en conexión con las críticas y cuestionamiento del
denominado Estado de bienestar, en aras a aportar alguna luz sobre las posibles
razones que han podido contribuir al descrédito que actualmente parecen sufrir
las tesis de Keynes y el propio Estado de bienestar.
Palabras clave: Keynes, desigualdad, vigencia, Estado de bienestar
|
Este texto fue presentado como ponencia al
Pulsando aquí
puede solicitar que le enviemos el Informe Completo y Actas Oficiales en CD-ROM Si usted participó en este Encuentro, le enviaremos a la vez su certificado en papel oficial. Vea aquí los resúmenes de otros Encuentros Internacionales como éste VEA AQUÍ LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS CONVOCADOS
|
Salvador Pérez Moreno es Doctor en Economía y Profesor del Dpto. de Economía
Aplicada (Política Económica) de la Universidad de Málaga. Sus principales
líneas de investigación son el pensamiento keynesiano, el crecimiento económico,
la distribución de la renta, la pobreza y la cooperación internacional.
Manuel J. Delgado Martínez es, además de Abogado ejerciente, investigador en la
Universidad de Jaén, centrando su trabajo en numerosos aspectos socioeconómicos
de la legislación en vigor, amén de otras vertientes normativas relacionadas con
dicha temática.
1. Introducción
Parece evidente que cualquier intervención gubernamental que se proponga la
implementación de un modelo de actuación global en pro de reducir la desigualdad
de la renta debe contemplar la política fiscal como uno de los principales
mecanismos que permite ayudar a los grupos más desfavorecidos, tanto en lo que
respecta a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como en lo que
concierne a la protección social y disminución de la vulnerabilidad de los
mismos ante ciertas adversidades.
En las últimas décadas, se vienen cuestionando, desde las denominadas las tesis
neoliberales, la intervención estatal en la economía y, en particular, el
denominado Estado de bienestar desarrollado en la mayoría de las sociedades
industrializadas a partir del decenio de los cuarenta. Recordemos que, en
palabras de Wilensky (1975, p. 1), “la esencia del Estado de bienestar es la
garantía por parte del gobierno de estándares mínimos de rentas, alimentación,
salud, vivienda y educación, atribuidos a cada ciudadano no como gesto
caritativo sino como un derecho político” .
La fuerte expansión del Estado de bienestar coincidió con el periodo dorado de
auge económico de los países desarrollados entre 1945 y 1975. Este crecimiento
del Estado de bienestar tuvo su refrendo en la disminución de las desigualdades
sociales que se produjo de manera generalizada en estos países (ver Navarro,
1995, pp. 50-51). En el caso español, en concreto, se aprecia una tendencia
hacia una distribución más igualitaria de la renta en las décadas de los setenta
y los ochenta como consecuencia, en buena parte, del papel desempeñado por el
sector público a través de su política redistributiva (ver Subdirección General
de Estudios del Sector Exterior, 1996, pp. 7-8).
Los motivos que se viene aduciendo contra el Estado de bienestar son múltiples.
Insostenibilidad financiera, falta de legitimidad, ineficiencia o incluso falta
de eficacia en el logro de los objetivos clásicos del Estado de bienestar
–igualdad, redistribución y reducción de la pobreza–, son algunos de los
argumentos más comunes (Ochando, 1997, p. 55). Pero quizá sea la consideración
de la presumible incoherencia o inutilidad de las políticas keynesianas para
hacer frente a los problemas económicos uno de los principales aspectos que han
contribuido a poner en entredicho el papel del Estado de bienestar, dado que la
política keynesiana había servido de sustento al mismo hasta la década de los
setenta. No olvidemos, de hecho, que, como acentúa Tobin ([1983] 1985, p. 3865),
“la economía keynesiana proporciona, como mínimo, una justificación para las
medidas del estado de bienestar y otros esfuerzos del gobierno respecto a la
redistribución de la riqueza”.
En este trabajo, pretendemos traer a colación la posición de Keynes ante la
desigualdad de la renta en el contexto de su pensamiento económico, y su
influencia en la deslegitimación de las ideas imperantes en su época acerca de
las ventajas económicas que podían conllevar la desigualdad distributiva. De
igual forma, sometemos a debate la vigencia de las propuestas keynesianas en
conexión con las críticas y cuestionamiento del denominado Estado de bienestar,
tratando de aportar alguna luz sobre las posibles razones que han podido
contribuir al descrédito que actualmente sufren las tesis de Keynes y el propio
Estado de bienestar, especialmente, desde determinados posicionamientos.
2. La deslegitimación de Keynes de la desigualdad de la renta
A lo largo del siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, estuvo presente en
la sociedad el argumento de que la redistribución de la renta de los ricos –a
quienes se suponía capaces de ahorrar una parte– entre los pobres –de quienes se
suponía que gastaban todo su ingreso– tiene un efecto desfavorable sobre la
producción como consecuencia de su influencia negativa sobre el ahorro, de
acuerdo con el pensamiento de los economistas clásicos .
Pero, la irrupción de Keynes en la más alta escena científica dio un giro
inesperado a este argumento. Así lo reconoce, p. ej., el mismo Schumpeter
([1954] 1995, p. 1267), cuando afirma que “no debe olvidarse que [Keynes] prestó
un servicio decisivo a los igualitaristas en un punto de fundamental
importancia. Desde hacía mucho tiempo los economistas de esa tendencia habían
aprendido a prescindir de todos los demás aspectos o funciones de la desigualdad
de los ingresos, salvo en un caso: al igual que J. S. Mill, habían mantenido
ciertos escrúpulos en cuanto a los efectos de la política igualitaria sobre el
ahorro. Keynes los liberó de esos escrúpulos”.
En palabras de Paukert (1973, p. 109), Keynes “convirtió el argumento más
convincente en contra de la igualdad de ingresos en el argumento económico más
importante a favor de dicha igualdad, y transformó un pecado capital en virtud
cardinal”.
En efecto, hasta entonces, aquellos que habían pretendido atenuar la desigualdad
económica habían tropezado frontalmente con la arraigada idea de que el
crecimiento del capital dependía especialmente del ahorro de las clases ricas.
El autor británico aceptaba la tesis de que la gente más rica ahorraba
proporcionalmente más que la gente pobre, pero consideraba que el aumento del
consumo era el método más eficaz para aumentar la producción en una economía que
opera por debajo de su capacidad.
Keynes estaba convencido que en las condiciones de la época, el ahorro de las
instituciones era suficiente y, en contra de la creencia clásica, la
“frugalidad” de las clases más opulentas, lejos de favorecer el crecimiento
económico, lo retiene. Así, pues, cualquier medida de política económica que
favorezca la igualdad distributiva y que suponga, por tanto, un incremento del
consumo, se traducirá en un estímulo para el crecimiento económico.
De este modo, Keynes se opone a la postura de los economistas clásicos y
arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una
distribución de la renta más igualitaria, proporcionando un argumento de peso a
favor de la relación de compatibilidad entre distribución de la renta y
crecimiento económico, en la cual la distribución influye positivamente sobre el
crecimiento.
La ruptura esencial de Keynes con los economistas clásicos se produjo en
relación con la Ley de Say que, formulada de un modo amplio y simple, sostiene
que la oferta crea su propia demanda. Se suponía que la creencia en la Ley de
Say implicaba que el desempleo, al menos en cuanto proposición a largo plazo, no
era posible. Además, implicaba que la economía se ajustaría por sí misma, esto
es, que las discrepancias respecto del equilibrio con pleno empleo y plena
producción serían sólo temporales.
Una manera equivalente de formular la Ley de Say consiste en decir que el ahorro
agregado será siempre igual a la inversión de pleno empleo. Generalmente se
prefiere el consumo presente al consumo futuro, pero dado que el ahorro es una
función del tipo de interés, puede inducirse a mantener más activos en forma de
ahorro si se ofrece un mayor tipo de interés. Así pues, los clásicos razonaban
que el volumen de ahorro estaba relacionado positivamente con el tipo de interés
(ver Ekelund y Hébert, [1992] 1997, p. 549).
Por su parte, la inversión estaba relacionada negativamente con el tipo de
interés, ya que los rendimientos de una inversión disminuyen con los aumentos
marginales de la misma (manteniéndose constante el estado de la técnica). Estos
rendimientos marginales decrecientes de la inversión llevan consigo el
requerimiento de tipos de interés cada vez más bajos para aumentar el volumen de
inversión. A un determinado tipo de interés, razonaban los clásicos, el ahorro
es igual a la inversión, lo cual quiere decir que lo que no se consume (que se
ahorra) se invierte (vuelve al flujo del gasto). Un mecanismo de tipos de
interés flexibles garantiza este resultado. La flexibilidad, en este contexto,
significa que si la inversión supera al ahorro, el tipo de interés, por la
competencia entre los inversores, tenderá a subir. A la inversa, si el ahorro es
mayor que la inversión, la competencia entre los ahorradores empujará el tipo de
interés a la baja.
El crecimiento del capital, por tanto, estaba estrechamente ligado al nivel de
ahorro, ya que, según la argumentación clásica, un aumento de la propensión a
ahorrar, baja el tipo de interés y, consecuentemente, estimula nuevas
inversiones. El aumento del ahorro representa una disminución en el consumo;
pero esta disminución provocada por el incremento del ahorro se compensa
exactamente por el aumento de la inversión. Por lo tanto, un acto de ahorro
individual es precisamente tan bueno para la demanda como otro de consumo, de
forma que un deseo de conservar riqueza aumenta la inversión y es estimulante
para la producción.
Los autores clásicos justificaban, por tanto, las desigualdades existentes
aduciendo que cualquier medida que pudiese perjudicar al ahorro, como la
redistribución de la renta a favor de las capas con menos recursos, iría en
contra de la acumulación del capital de una sociedad que, como hemos señalado,
era el motor del crecimiento económico.
En el caso del pensamiento de Keynes, conviene recordar sucintamente algunas
claves de su andamiaje teórico. Keynes [1936] (1998) plantea su General Theory
partiendo de la idea central de que el nivel de ocupación y producción de la
economía viene determinado por la demanda eficaz, dado que él considera dados
factores tales como la cantidad y destreza de la mano de obra disponible, la
cantidad y calidad del equipo capital existente y el estado de la técnica. Así,
pues, Keynes desarrolla su estudio esencialmente en el lado de la demanda,
ocupándose de la incidencia de la desigualdad de la renta en la actividad
económica a través del análisis de los factores explicativos del consumo y de la
inversión (ver Pérez Moreno, 2002).
En síntesis, en cuanto al primer componente, Keynes entiende que el consumo
depende de varios aspectos. En primer lugar, subraya la importancia de la renta
neta, esto es, la renta una vez sustraído el coste de uso y el coste
suplementario; en segundo lugar, los factores objetivos que influyen en la
propensión a consumir, entre los que cita los cambios en la unidad de salario,
las variaciones imprevistas en el valor de los bienes de capital y las
modificaciones sustanciales del tipo de interés y la política fiscal; y, por
último, los factores subjetivos, si bien éstos presentan poca probabilidad de
sufrir cambios relevantes en períodos cortos, por lo que Keynes los considera
constantes.
En el tratamiento que Keynes realiza de los factores objetivos, éste hace
referencia a la relevancia de la distribución de la renta al tratar los cambios
en la unidad de salario y, de manera muy especial, cuando analiza los efectos
que pueden derivarse de los cambios en la política fiscal. De este modo, cabría
decir que la distribución de la renta y sus posibles variaciones –con motivo
principalmente de la aplicación de determinadas políticas redistributivas–,
junto con los cambios en el valor de los bienes de capital, parecen erigirse
como los elementos que Keynes considera más significativos en su análisis de los
factores objetivos del consumo. El economista inglés viene a sugerir, al
respecto, que una mejora en la distribución de la renta estimula dicho
componente de la demanda agregada, afectando igualmente a la propensión marginal
a consumir y, por ende, aumentando el multiplicador de la inversión.
En cuanto a la inversión, ésta viene determinada conjuntamente por el tipo de
interés y la eficiencia marginal del capital. El primero, a su vez, depende de
la cantidad de dinero disponible y la preferencia por la liquidez. Keynes
argumenta que, mientras que la cantidad de dinero disponible responde al
funcionamiento del sistema bancario y, en última instancia, a la política
monetaria aplicada, la preferencia por la liquidez está influenciada por el tipo
de interés, el nivel de renta y la velocidad-renta del dinero, cuyo valor es
resultado de diversos aspectos entre los que se encuentra la distribución de la
renta. Así, una distribución de la renta más igualitaria puede estimular la
velocidad-renta del dinero y reducir, subsiguientemente, la preferencia por la
liquidez, favoreciendo, de esta forma, la inversión a través de una rebaja del
tipo de interés. No obstante, hay que recordar que Keynes confiere a esta
influencia una importancia reducida.
Por su parte, la eficiencia marginal del capital, que constituye desde su punto
de vista la principal variable explicativa de la inversión, depende del precio
de oferta de los bienes de capital y de los rendimientos esperados de los
mismos. En relación con estos últimos, Keynes resalta la importancia de las
previsiones más probables sobre ciertos elementos entre los que figura de manera
destacada el consumo futuro que, a su vez, se conforman en buena medida de
acuerdo con la situación del consumo presente. De este modo, Keynes explica la
incidencia de la distribución de la renta sobre la inversión, en la medida en
que afecta a la eficiencia marginal del capital a través de las expectativas de
consumo. Por otro lado, el economista inglés introduce un aspecto subjetivo en
la configuración de la eficiencia marginal del capital al subrayar igualmente la
relevancia del estado de confianza en el que se apoya tales previsiones, que
depende principalmente de las perspectivas existentes en los mercados
financieros y de la psicología de los inversores, en conexión con la cual Keynes
destaca la relevancia de los animal spirits o impulsos vitales de los propios
inversores y su relación con el clima de opinión que suscita la situación
político y social reinante.
De esta forma, Keynes argumenta que una mayor igualdad distributiva favorece la
demanda agregada y, por ende, el crecimiento económico, en la medida en que
alienta el consumo y la inversión a través de los reseñados mecanismos
económicos.
3. La muerte de Keynes, ¿una realidad o una coartada?
Como es conocido, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las
condiciones estructurales de la economía propiciaban unas condiciones adecuadas
para la aplicación de las tesis keynesianas (ver Ramírez Benéytez, 1999, pp.
351-361). Los gobiernos se limitaban a proporcionar o retirar recursos, a través
de la política presupuestaria, para gobernar la coyuntura y para complementar la
inversión privada con el gasto público necesario, suministrando las
infraestructuras o los equipamientos sociales no rentables para el capital
privado. De esta forma, los planteamientos keynesianos se convirtieron en una
especie de recetario de aplicación obligada y generalizada por los gobiernos
occidentales, con independencia de su adscripción ideológica o su afinidad
política.
Pero, a partir de la década de los setenta, incluso quienes habían sido los más
activos partidarios del economista británico, lanzaron a los cuatro vientos que,
en realidad, Keynes estaba muerto y que sus ideas ya no constituían una guía
adecuada para la acción correcta de la política económica. Ante tal situación,
un elevado número de economistas teóricos han utilizado a partir de esta fecha
diferentes vías –Nueva Macroeconomía Clásica, Economía de la Oferta, Public
Choice, etc.– con el manifiesto propósito de lograr una mayor consistencia de la
Ciencia Económica y orientar las directrices generales que debían regir la
política económica (ver Mancha Navarro y Villena Peña, 1993).
Entre las razones que se argüían para refutar el paradigma keynesiano figuraba
el cambio de las condiciones generales de la economía, especialmente en lo que
respecta a la aparición de un fenómeno impropio de los años anteriores: la
concurrencia simultánea de la inflación con el desempleo. Asimismo, la
reestructuración de un sinfín de sectores industriales, los cambios acaecidos en
el campo de la innovación tecnológica y la progresiva globalización de la
economía, parecían emerger un nuevo panorama alejado de las antiguas
controversias económicas. Por otro lado, se señalaba que las políticas de
demanda no conllevan sino una permanente expansión del gasto público y, en
consecuencia, o se ven obligadas a imponer una fuerte presión fiscal que puede
desincentivar la asignación de recursos, o generan déficits presupuestarios que
multiplican la carga de la deuda de los Estados y bloquean la economía.
De acuerdo con Torres López (1998, pp. 46-50), las críticas a la política
keynesiana, aunque bien fundadas, ni eran nuevas ni se pueden considerar como
prueba definitiva de su ocaso. De hecho, los monetaristas de la Escuela de
Chicago ya venían manifestando algunas de ellas prácticamente desde los años
cincuenta y, sin embargo, las ideas keynesianas habían triunfado en la práctica
de los gobernantes. Más aún. Algunos autores sostienen que la recuperación
económica de la segunda mitad de los años setenta pudo ser fruto de las
políticas keynesianas adoptadas durante la crisis de los primeros años de la
década, en la que los gobiernos promovieron aumentos del gasto público, de los
salarios reales, de los gastos de protección social y del crédito en el conjunto
de las economías.
Incluso, algunas de las recetas de intervención que había propuesto Keynes han
seguido siendo utilizadas en muchas ocasiones, a pesar de que quienes las
llevaron a cabo nunca asumieran la herencia keynesiana. Piénsese, p. ej., en el
caso mismo de los Estados Unidos de Ronald Reagan, a cuya expansión económica
contribuyó de manera importante el impulso estatal a la demanda agregada, aunque
basado fundamentalmente en el aumento del gasto público militar .
En esta dirección, cabe traer a colación, por ejemplo, un interesante artículo
de Paul Krugman publicado en New York Times el 18 de Julio de 2001 bajo el
título “Other People’s Money”, en el que afirma que “no era verdad cuando
Richard Nixon lo dijo, pero ahora sí es verdad: todos somos keynesianos, al
menos cuando se trata de nuestra propia economía”. El economista de Long Island
sugiere que todos –incluso aquellos que imaginan haber rechazado el
keynesianismo en favor de alguna doctrina que congenie más con el libre mercado–
en la práctica analizan el actual desaceleramiento de la economía norteamericana
de acuerdo con el marco intelectual creado por Keynes hace 65 años. En
particular, todos creen que durante una depresión lo que se necesita es gastar
más.
Krugman añade al respecto que “cada vez que leemos un artículo que expresa que
la disminución de la confianza del consumidor puede llevarnos a una recesión, o
que las reducciones de los tipos de interés generarán una pronta recuperación, o
incluso que esta vez las reducciones de los tipos de interés pueden no
funcionar, estamos leyendo economía keynesiana. Al igual que aquel hombre que no
fue consciente de haber escrito en prosa durante toda su vida, estos escritores
pueden no saber que son keynesianos, pero lo son”.
Este tipo de consideraciones viene a refrendar claramente como las actuaciones
desde la demanda han sido y siguen siendo hoy día instrumentos imprescindibles
para generar estímulos a la actividad y para alentar el crecimiento económico.
No parece incongruente sopesar, pues, en línea con la opinión de Torres López
(2000, p. 51), que “la obra de Keynes ha dejado de ser influyente en la teoría,
en los principios inspiradores y en las propias formas de la política económica
pero eso no ha sido consecuencia de que los puntos de vista alternativos hayan
logrado mostrar un cuerpo de conocimientos que la pusiera en cuestión”. Se
trata, apostilla este autor, “de una paradoja que es el resultado de que la obra
de Keynes no es inadecuada o incorrecta en sí misma, más bien todo lo contrario,
sino del hecho de que ahora se persiguen objetivos políticos distintos a los que
él trataba de alcanzar cuando formulaba sus propuestas [el énfasis es nuestro].
Sólo eso justifica que quienes verdaderamente establecen las grandes coordenadas
de la acción social no necesiten ya recurrir a los análisis keynesianos para
sostener el sistema económico y corregir sus deficiencias coyunturales”.
De esta forma, la inaptitud del keynesianismo no parece derivarse de que sus
recetas de política económica hayan llegado a ser inútiles para generar
expansión y crecimiento –aunque la forma en que lo hacen no favorece la
estrategia de transformación en el sistema productivo–, como muestra el hecho de
que las posteriores políticas conservadoras no hayan podido renunciar ni a la
intervención del Estado ni al propio incremento del gasto para impulsar la
actividad económica cuando les fue necesario. La obsolescencia de las tesis de
Keynes, en cambio, podría entenderse como una consecuencia de que la filosofía
social que inevitablemente sirve de apoyo al keynesianismo y que implica una
cierta concepción de cohesión social o incluso de equidad, en los tiempos que
corren, no constituye precisamente la principal preocupación de los grandes
poderes, la “fuerza social dominante” en palabras del propio Keynes, de acuerdo
con los parámetros e intereses dominantes y el momento histórico
correspondiente.
Y esa puede haber sido una de las causas del intento de “asalto al Estado de
bienestar” promovido por las corrientes neoliberales, con el trasfondo de las
consecuencias negativas que algunos le achacan al drenaje de recursos desde las
capas más pudientes hacia las más desfavorecidas y que ha supuesto incluso en
las últimas fechas una importante línea de trabajo en el estudio de la relación
entre distribución de la renta y crecimiento económico.
Por otro lado, como apunta Giddens (1998, pp. 655-677), el mundo postindustrial
de hoy día presenta una naturaleza plural y diversa en grado sumo; el auge está
en la flexibilidad, diversidad, diferenciación, movilidad, comunicación,
descentralización e internacionalización. La historia ha dejado, en cierta
medida, de tener sentido porque ya no es posible describir procesos generales,
referidos a un grupo numeroso y homogéneo de personas; precisamente, la primacía
actual del individualismo parece favorecer a quienes discuten la validez de los
postulados teóricos keynesianos, cuya visión global y referida a toda la
sociedad como un sistema no puede dejarse de lado, si bien queda hoy seriamente
comprometida.
Un factor enormemente importante que, a veces, se pasa por alto es el de la
inmadurez que reina entre cuantos habitan las zonas desarrolladas; el análisis
de Sombart (1913, pp. 45-90), plenamente actual pese a la lejana fecha en que
fue formulado, acentuó dicha circunstancia . En un sentido similar, Torres López
(1994, pp. 25-45) indica que los principios predominantes en nuestras sociedades
opulentas pueden agruparse así: el acentuado rechazo de los valores solidarios,
el más exacerbado individualismo, la autosatisfacción personal a toda costa, la
exclusiva autodefensa y el propio ensimismamiento; tales perspectivas
insolidarias “ciegan” cualquier hipótesis o solución –social o colectiva–
aplicada a la pobreza y tampoco corrigen la desigual e injusta distribución de
rentas que asigna el mercado .
Así, los teóricos que predican la no regulación estatal de los mecanismos
económicos apuestan por un pensamiento esencialmente antisolidario; el propio
conocido especulador –hoy filántropo– Soros (1999, pp. 21-33) reconoce que el
sistema económico, sin una regulación ajena a su lógica del máximo beneficio
posible, es autodestructivo; el afán de lucro ha penetrado el mundo político,
cuyos valores o máximas éticas –interés general– no casan con el beneficio
privado que mueve a los agentes económicos.
El mercado, cuando opera al margen de la regulación estatal (ver Martin y
Schumann, 1998), intensifica en exceso los conflictos sociales; la creciente
inseguridad laboral (despidos masivos, trabajos basura temporales, etc.) tiene
como contrapartida el descrédito del sistema político representativo. La
progresiva e irrefrenable erosión del Estado de bienestar disminuye las redes
establecidas por parte del poder público para socorrer a la población en
supuestos de necesidad vital grave –léase, paro, enfermedad, gestación, vejez,
etc.–, lo cual aumenta las bolsas de “excluidos sociales” y, con ello y al
unísono, los desórdenes públicos provocadas por los “desheredados” del sistema.
Asunto igualmente importante a la hora de hablar de la “crisis” que atenaza al
Estado de bienestar, aparte del precitado asalto por parte de las ideologías
neoliberales, es el de la progresiva erosión del derecho administrativo público
y de intervención sobre el cual dicho Estado ha ido articulándose
tradicionalmente; como bien señala Parada (2003. pp. 407-411), las nuevas ideas
de privatización, libre competencia y globalización económica, aplicadas a la
gestión de los servicios públicos, supone una progresiva disminución del aparato
administrativo y, con ello, de sus funciones de intervención en aras del interés
general .
Así, pues, ¿está el keynesianismo verdaderamente fallecido y felizmente
enterrado, desahuciado, enfermo, convaleciente o todavía vivo y coleando? Aunque
ciertos compañeros de profesión han tratado de sepultar el pensamiento
keynesiano, lo cierto es que sus teorías económicas, así como las consecuencias
políticas y sociales que de las mismas se desprenden, continúan representando un
punto de referencia obligado entre los profesionales de la disciplina, pese a
que el nuevo orden económico y los objetivos predominantes distan de los que
envolvían a las propuestas keynesianas. Recordemos, de facto, las palabras de
Samuelson (1988a, p. 34) al preguntarle por la muerte de Keynes, cuando afirmaba
que efectivamente “Keynes está muerto, al igual que Einstein y Newton”.
Algunos economistas, por su parte, sostienen que por muchos argumentos de
modernidad que se quieran buscar, estamos ante la misma polémica política y
económica de los años treinta y cuarenta. Por un lado, están los que sostienen
que el mercado está dotado de mecanismos autorreguladores para hacer frente a
cualquier desequilibrio o problema del sistema y, por el otro, los que mantienen
que el sistema puede presentar fallos, tales como una situación permanente de
desempleo de los recursos disponibles o una insatisfactoria distribución de la
renta, sin que surtan tendencias correctoras, lo que haría necesaria la
actuación del sector público. En medio, toda una gama de variantes que se
asientan en uno de estos pilares. De esta forma, estos autores aducen que la
controversia es antigua y bajo distintas formas ha venido reproduciéndose a lo
largo del tiempo hasta llegar a nuestros días (ver Caballero, 2000).
Quizás proceda aquí recordar que, como en todos los aspectos de la vida, donde
cabe ganar o perder, el libre albedrío humano elige entre un comportamiento
egoísta o solidario; las consecuencias serán muy distintas según el color de la
opción elegida, ya que ésta influirá decisivamente sobre como resolvamos las
diversas “encrucijadas” vitales (ver Samuelson, 1983, pp. 852-876, cuya original
postura no puede dejarnos indiferentes) .
En cualquier caso, entendemos que la obra de Keynes, al igual que todas las
grandes aportaciones científicas que han marcado una época, posee un cierto
carácter atemporal en el sentido de que contiene elementos y claves de
entendimiento que se pueden aplicar a otros tiempos, aunque teniendo en cuenta
las particularidades propias que caracterizan cada uno de los escenarios
temporales y que pueden resultar inapropiadas e, incluso, excéntricas, en
determinados momentos.
Es más, hoy día, casi siete décadas después, parece incuestionable como los
principales inconvenientes que Keynes percibía en la sociedad de su tiempo –la
incapacidad para alcanzar la situación de pleno empleo y la arbitraria y
desigual distribución de la renta y la riqueza (Keynes, [1936] 1998, p. 372) –
siguen estando tanto o más latente que cuando él escribía, por lo que no parece
lo más adecuado dejar en el olvido aportaciones teóricas que, con más o menos
acierto, ofrecen posibles vías para mitigarlos.
4. Reflexiones finales
Quede claro que la construcción teórica correspondiente al llamado Estado de
bienestar, creado por Gran Bretaña en el año 1942 y cuyo andamiaje descansa
sobre el pensamiento keynesiano, parte de una premisa básica y fundamental: todo
ciudadano, por el hecho de serlo, tiene el derecho a disfrutar de unas
condiciones vitales mínimamente dignas desde lo material, para lo que resulta
preciso garantizar la prestación de servicios públicos universales y gratuitos a
favor de toda la población sin discriminación alguna.
El pensamiento keynesiano liga, por primera vez en la historia, el principio
jurídico formalista de la igualdad abstracta, reconocido a todos los ciudadanos
sin discriminación por todas las constituciones liberales desde 1945, con el
derecho a recibir unos servicios públicos –universales y gratuitos– mediante los
cuales garantizar unos mínimos o condiciones de vida dignas para todos, sea cual
sea su origen familiar, etc. Precisamente, esa unión íntima entre los principios
jurídicos formales, de raíz normativa o de deber ser, con lo material y
concreto, constituye quizá una de las grandezas fuertes de la teoría keynesiana.
El pensamiento keynesiano apuesta por la intervención pública y colectiva en las
decisiones económicas en pos del interés general, frente a quienes, desde un
punto de vista individualista, apuestan en exclusiva por la primacía del mercado
y su lógica darwinista.
No debemos olvidar que la convivencia social está delimitada por dos áreas,
cuyos principios rectores representan principios diferentes; la política, basada
sobre el bien común y el interés general, obedece a máximas jurídico valorativas
que no tienen nada en común con las del mercado; las relaciones mercantiles
andan tras una sola meta: el logro del mayor beneficio posible. El Estado de
bienestar pretende el bien común, vía la redistribución de la renta a través de
los servicios públicos –universales y gratuitos– prestados por las distintas
administraciones; la política sólo se hace inteligible cuando constituye un
conjunto de procedimientos que, desde la igualdad y libertad, decide lo justo,
equitativo y tendente al bien común; el mercado pretende obtener unos concretos
resultados, materiales y cuantitativos. La diferencia indicada entre
procedimientos (política) y resultados (mercado) ayuda también a delimitar la
verdadera naturaleza de cada ámbito; no conviene que los “modus vivendi” del
mercado rijan también las decisiones políticas, desnaturalizándolas. El área
política consagra el principio igualitario –“un hombre, un voto”– mientras que
el mercado responde a la voluntad exclusiva de quienes tienen mayor poder
económico.
La dimensión social o colectiva de los actos individuales parece ya totalmente
descartada; el mundo actual únicamente cree en el yo, omitiendo cualquier óptica
o perspectiva que ponga el acento sobre la palabra “nosotros”; el individualismo
extremo repudia lo colectivo y, por ende, todo tipo de intervensionismo público
que trate de mejorar las condiciones vitales de los más necesitados. Todos
aquellos que apuestan por el fin del keynesianismo, entendido como un conjunto
de medidas que pretenden satisfacer necesidades sociales humanas, niegan
igualmente el derecho de todas las personas, sin discriminación alguna, a
disfrutar de unos mínimos vitales dignos. Ser persona significa también ser
ciudadano con derechos –entre otros, el de vivir con dignidad gracias a los
servicios públicos ofrecidos por las distintas administraciones–; la seguridad
social, desde su mismo inicio, perseguía satisfacer todas las necesidades
humanas “desde la cuna hasta la sepultura” mediante la prestación de unos
mínimos, sustentándose en la doctrina keynesiana.
No podemos acabar nuestro trabajo sin un axioma final: los seres humanos, sea
cual sea su condición económica, necesitan vivir en sociedad para conservar el
propio equilibrio sicofísico; la resolución actual de los problemas exige una
visión colectiva, alejada de cualquier aislacionismo exclusivista que reduzca la
controversia al “aquí y ahora”. Hoy, más que nunca, problemas globales precisan
soluciones a idéntico nivel y parámetro; ahí es donde deberíamos de ser firmes
en la defensa de la intervención pública –eje de la construcción keynesiana–
para lograr la meta última de la más justa redistribución de la renta en orden a
la equidad y el más próspero desarrollo económico. No olvidemos, de hecho, que
sólo es posible el avance y progreso económico duradero cuando hay justicia
social, amén de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Bibliografía
CABALLERO, A. (2000): “La Unión Europea y las políticas keynesianas.
Introducción a un debate”. Sistema, núm. 155, pp. 3-10.
CASTELLS, M. (1996): “El futuro del Estado de bienestar en la sociedad
informacional”. Sistema, núm. 131, pp. 35-53.
EKELUND, R. B. y HÉBERT, R. F. [1992] (1997): Historia de la teoría económica y
de su método. McGraw-Hill, Madrid.
GIDDENS, A. (1998): Sociología. Alianza Editorial S.A., Madrid.
GONZÁLEZ TEMPRANO, A. y TORRES VILLANUEVA, E. (1992): El Estado de bienestar en
los países de la OCDE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
KEYNES, J. M. [1936] (1998): The General Theory of Employment, Interest and
Money. Royal Economic Society, London.
MANCHA NAVARRO, T. y VILLENA PEÑA, J. E. (1993): “El estado Actual de la
Macroeconomía: Implicaciones Básicas desde la Perspectiva de la Política
Económica”. Información Comercial Española, núm. 718, pp. 161-178.
MARTIN, H. P. y SCHUMANN, H. (1998): La trampa de la globalización. El ataque
contra la democracia y el bienestar. Grupo Santillana de ediciones, S.A.,
Madrid.
MUÑOZ DE BUSTILLO, R. (comp.) (1989): Crisis y futuro del Estado de bienestar.
Alianza Universidad, Madrid.
NAVARRO, V. (1995): “Protección social, flexibilidad laboral y desempleo”.
Sistema, núm. 129, pp. 41-60.
OCHANDO CLARAMUNT, C. (1997): “El Estado de bienestar español y su influencia en
el grado de igualdad y redistribución de la renta”. Hacienda Pública Española,
143, pp. 55-70.
PARADA, R. (2003): Derecho Administrativo I. Parte General. Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid.
PAUKERT, F. (1973): “Distribución del ingreso en diferentes niveles de
desarrollo”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 88, núm. 2-3, pp. 107-139.
PÉREZ MORENO, S. (2001): El papel de la distribución de la renta en el
crecimiento económico. Tesis doctoral. Universidad de Málaga.
RAMÍREZ BENÉYTEZ, L. (1999): Modelos alternativos de comportamiento económico
ante la escasez y la desigualdad. Tesis doctoral. Universidad de Málaga.
RODRÍGUEZ CABRERO, G. (comp.) (1991): Estado, privatización y bienestar. Icaria-Fuhem,
Barcelona.
SAMUELSON, P. A. (1983): Economía. McGraw-Hill, Madrid.
SAMUELSON, P. A. (1988a): “In the beginning”. Challenge, vol. 31, núm. 4, pp.
32-34.
SAMUELSON, P. A. (1988b): Economía desde el corazón. Ediciones Orbis S.A.,
Barcelona.
SCHUMPETER, J. A. [1954] (1995): Historia del Análisis Económico. Ariel,
Barcelona.
SOMBART, W. (1913): El burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre
económico moderno. Alianza Editorial S.A., Madrid.
SOROS, G. (1999): La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en
peligro. Debate S.A., Madrid.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR (1996): “Distribución y
crecimiento en los países desarrollados”. Boletín Económico de ICE, núm. 2.515,
pp. 3-8.
TOBIN, J. [1983] (1985): “Las políticas de Keynes en la teoría y en la
práctica”. Boletín Económico de Información Comercial Española, núm. 2010, pp.
3861-3865.
TORRES LÓPEZ, J. (1994): Frente a la crisis del Estado Social. Movimiento
Cultural Cristiano Librería DERSA, Madrid.
TORRES LÓPEZ, J. (1995): Desigualdad y crisis económica: el reparto de la tarta.
Sistema, Barcelona.
TORRES LÓPEZ, J. (1998): “Estado de bienestar y sistemas públicos de pensiones:
las razones de la ‘crisis’”. En Ochando, C., Salvador, C. y Tortosa, M.A. (ed.):
El sistema público de pensiones: presente y futuro. Ed. Germanía. Colección
Arcadia, Alcira (Valencia)
TORRES LÓPEZ, J. (2000): “John Maynard Keynes: el legado imposible”. Sistema,
núm. 155, pp. 49-62.
WILENSKY, H. (1975): The Welfare State and Equality. University of California
Press, Berkeley.
|
Pulsando aquí puede solicitar que
le enviemos el
Informe Completo en CD-ROM |
Los EVEntos están organizados por el grupo eumed●net de la Universidad de Málaga con el fin de fomentar la crítica de la ciencia económica y la participación creativa más abierta de académicos de España y Latinoamérica.
La organización de estos EVEntos no tiene fines de lucro. Los beneficios (si los hubiere) se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sitio web EMVI.
Ver también Cómo colaborar con este sitio web