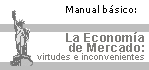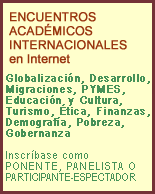 |
CAPÍTULO VI
MÉXICO.
El más añejo, complicado y no resuelto problema en toda la historia de México, sin duda, es el relativo a la relación con los Estados Unidos de América. Antes aún de la Guerra de independencia, las aspiraciones de expansionismo territorial de aquella joven nación operaron como una presión constante y sólida sobre las crepusculares autoridades virreinales; las fuerzas progresistas de México que, primero, intentaron dar origen a una república federal -consignada en el proyecto constitucional de 1824- y, después, prohijaron el variopinto del liberalismo mexicano, siempre percibieron una vigorosa fuente de inspiración en las normas y la política estadunidenses que, ni con la pérdida de Texas ni con la brutalmente injusta guerra de 1847, pudo evaporarse.
El peso extraordinario de tales influencias resulta claramente apreciable desde las controvertidas opiniones sobre el texto de la propuesta constitucional del grupo que presidió Miguel Ramos Arizpe -“Imitación servil de la norteamericana aunque con resultados contrarios (diría Lucas Alamán), pues si allá sirvió para ligar entre sí partes distintas, que desde sus orígenes estaban separadas, en México tuvo por objeto dividir lo que estaba unido y hacer naciones diversas de lo que era y debía ser una sola.”; “…es un modelo de leyes bien hechas (opinaría el maestro Justo Sierra), pero además contiene disposiciones que comprueban el excelente criterio de sus autores.”[1]- hasta la disposición porfiriana de iniciar el enganchamiento de México a la poderosa locomotora yankee, como afirmó el propio Justo Sierra y, en último término, hasta la firma y operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya primera versión se firma el 12 de agosto de 1992.
Nuestro atormentado siglo XIX, en el que las disputas y cuartelazos hicieron grandes servicios a la causa expansionista de los Estados Unidos, se convirtió en una prolongada y severa advertencia respecto a los riesgos de una vecindad tan conflictiva como la que se estableció entre un país pobre y desunido y aquel que, desde su origen, estuvo llamado a convertirse en la más importante potencia mundial. Con la conclusión triunfal de la revolución mexicana, iniciada en 1910, se abre un nuevo capítulo en esta trascendente relación.
Para los propósitos del presente trabajo, la revisión de la historia económica y política de México habrá de comenzar con el momento en el que, de acuerdo con ciertas periodizaciones[2], se logra la ruptura del llamado Modelo de Economía de Enclave y da comienzo el proyecto económico nacionalista, eventos que se inician y maduran entre 1929 y 1939.[3] Es, también, el periodo en el que “…se consolida como dominante en la economía mexicana la forma capitalista de producción.”[4]
[1] Sierra, Justo, Evolución Política…, op. cit., p. 189.
[2] En realidad, no existe un acuerdo total sobre la periodización más adecuada de la historia económica de México; Enrique Cárdenas, por ejemplo, le otorga un lugar secundario a las variaciones en la inflación, percibida como variable explicativa de cambios o puntos de inflexión en los esquemas y programas de crecimiento. Cfr. Cárdenas, Enrique, La Política Económica en México, 1950-1994, FCE y Colegio De México, México, 1996.
[3] Villarreal, René, Industrialización, Deuda y Desequilibrio Externo en México. Un Enfoque Neoestructuralista (1929-1997), FCE, México, 1997, pp. 31-57.
[4] Cordera Campos, Rolando y Ruiz Durán, Clemente, Esquema de Periodización del Desarrollo Capitalista en México. Notas, en Investigación Económica 153, julio-septiembre de 1980, FEUNAM, p. 15. En estas notas, los autores aluden al tránsito de aquellos países que estuvieron en el capitalismo sin ser a la vez capitalistas, ibid., 14.