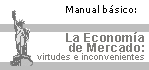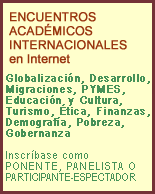 |
CAPÍTULO V
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA.
El telón de fondo de la pérdida de hegemonía mundial de los Estados Unidos, conforma el marco en el que se pretende poner en ejercicio una antigua, y discutida, centralidad hemisférica de esa nación, como respuesta oportuna a los acelerados procesos de integración regional en Europa y Asia oriental. En el ánimo de los llamados renacentistas, defensores radicales de un cercano resurgimiento de los Estados Unidos como la primera potencia mundial, el camino de los acuerdos y/o tratados de libre comercio en el continente conformó una acertada estrategia de recuperación de mercados y de voluntades políticas, por lo demás pertinente con los vigorosos procesos de globalización, en curso tras la conclusión de la Guerra Fría.
Por lo que hace a la percepción de estos instrumentos, desde el lado de los llamados decadentistas, convencidos de la insuperable caída de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, se asume que esta nación llega tarde y mal a la emulación de los procesos integradores europeo y asiático, para sólo hacerse cargo de una región con mucha más población que riqueza, con mucho más atraso que desarrollo y sin grandes perspectivas de conformar un bloque ganador, en la antesala del siglo XXI. El origen del TLC, las primeras negociaciones que lo hicieron posible, son eventos con su propia historia.
Desde una bien alimentada suspicacia sobre los acontecimientos que, como el T.L.C., nos vinculan a la suerte de la economía estadunidense, se abrigan las más diversas dudas respecto al origen de la iniciativa sobre tan relevante acontecimiento. Para fortuna de nuestra ecuanimidad, el Fondo de Cultura Económica y Nafin en fecha reciente han puesto en circulación un texto que arroja la luz necesaria sobre el inicio del más importante evento económico, al menos para el México de fin del milenio:
<<Las decisiones no se hacen (sic) en el momento de ser anunciadas, y en este caso el punto de inflexión acaeció una noche en Davos, Suiza, en enero de 1990. [...] después de largas discusiones y pláticas con diferentes personalidades, los miembros de la delegación se retiraron a sus habitaciones. El doctor Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, agotado por el arduo trabajo del día, se recostó en la cama y dormitó por un rato sin percibir que la puerta no había quedado bien cerrada. Poco tiempo después escuchó el suave abrir de la puerta y allí, enfrente de él, para su sorpresa, vio al presidente de México de pie vestido con una bata diciéndole: “Jaime, ¿qué pensarías sobre proponer a los Estados Unidos un tratado de libre comercio?”>>.[1] ¡Ahí estuvo el origen de todo!
Nada obliga a este peculiar hijo del estado de Tamaulipas a mostrar mayores compadecimientos con las exigencias de la sintaxis, toda vez que alumbra un acontecimiento de inconmensurable magnitud y, de paso, evapora cualquier tipo de duda sobre el verdadero origen del tratado de mayor trascendencia en el presente y en el futuro económico de México. De no haber muerto, es muy probable que el extraordinario José Fuentes Mares hubiera considerado esta anécdota en sus conocidas Mil y una noches mexicanas, de manera que ocuparan el capítulo de, por ejemplo, La trascendencia histórica de un insomnio presidencial en Suiza.
Visto en perspectiva, el proceso que culmina en la firma definitiva de tan importante instrumento, arranca desde el sexenio anterior al salinista, por lo que hace a la causa mexicana, y -en lo relativo a los intereses de los vecinos del Norte- con la oratoria del expresidente Bush, relativa a La iniciativa para la empresa de las Américas, el 27 de junio de 1990. El gobierno previo al de Carlos Salinas de Gortari, el de Miguel de la Madrid, construyó el verdadero punto de inflexión en las sólidas tradiciones de proteccionismo e intervención gubernamental, con un acelerado proceso de privatizaciones, con la inauguración de pactos antiinflacionarios, con la incorporación de México al GATT y con una inusitada apertura comercial unilateral, encaminada a luchar, también, contra la inflación.
Las medidas de disminuir el gasto público, aumentar los ingresos gubernamentales, elevar las tasas de interés y reducir la liquidez del sistema económico, establecidas en el Programa Inmediato de Reordenación Económica, desde diciembre de 1982 y en las que debió participar el propio Salinas, caminaron de la mano de los vigorosos procesos privatizadores y de la pálida desregulación del sistema, allanando el camino del entonces denominado cambio estructural.
Más allá de las ventajas que los acuerdos bi o trilaterales habían mostrado sobre los lentísimos acuerdos cobijados por el GATT (18 meses para el Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos, frente a los más de siete años que consumió La Ronda Uruguay), y por encima del interés de avivar con fuerza los mecanismos de un total comercio libre, la iniciativa salinista pudo ser acogida por la impresión que, en el ánimo de los gobiernos de Canadá y los E.U., producían los logros y, especialmente, los objetivos de la transición mexicana que, con la recurrente bandera de la modernización, enunció Carlos Salinas de Gortari.
El desarrollo de un ambicioso plan de modernización de la planta productiva, el tratamiento inusitado que se dispensó a verdaderos caciques de la burocracia sindical, el manejo afortunado de los precios clave del sistema económico -salarios, precios y tarifas públicos, tasas de interés y tipo de cambio- para frenar a la inflación, la profundización de privatizaciones y desregulación, la llamada reforma del Estado y la inquebrantable disposición a formalizar una apertura que, a diferencia de la etapa precedente, ya no serviría sólo para la lucha antiinflacionaria, sino que llevaría al país nada menos que a ocupar un sitio en el Primer Mundo, se percibieron como razones suficientes para dar comienzo a las negociaciones que producirían el comienzo del regionalismo hemisférico del continente americano.
Desde los intereses de los nuevos socios (el interlocutor de México y de Canadá siempre han sido los Estados Unidos), no debe olvidarse la difícil situación de la economía estadunidense y las crecientes oposiciones de fuerzas considerables canadienses a continuar con el acuerdo de fines de 1989. En la elección de 1988, el presidente Bush ofreció crear 30 millones de empleos definitivos y, al final de su cuatrienio, sólo alcanzó el millón y medio, mientras, en el Canadá, los resultados de la apertura, en inflación y recesión, fortalecían las posibilidades electorales de Nueva Democracia que mostraba una fuerte oposición a continuar por el camino de la apertura. Eran tiempos en los que se evocaba al mítico mago de Oz y se insistía en la urgencia de que los más importantes republicanos le hicieran una visita, encaminada a solicitarle valor para el presidente del país, corazón para el líder del partido y...cerebro para el vicepresidente. Al final de 1992 resultaba más que evidente que aquella visita no se realizó.
En un marco de notables disposiciones a escuchar al interlocutor, con una cantidad extraordinaria de recíprocas cortesías, con el reconocimiento explícito de notables asimetrías que, para el caso de México, condujeron al mantenimiento del trato de nación más favorecida; en fin, con más de una recepción al presidente mexicano de características que sólo se habían reservado para la reina de Inglaterra, se inició un apresurado proceso de negociaciones, en un doble sentido, ya para asegurar la prolongación del fast track que habilitaba al presidente Bush para continuar negociaciones en el GATT e iniciar las del T.L.C., de forma que los legisladores de aquel país conocieran el producto final -para aprobarlo o no- sin inmiscuirse en las negociaciones y, ya terminado, sin posibilidades de modificarlo, ya para comenzar a definir los aspectos espinosos del nuevo tratado (servicios financieros, agricultura, energía, reglas de origen y tratamiento de controversias).
Aquellos fueron los años felices. Carla Hills, Jules Katz, John Weeks, Herminio Blanco, Jaime Serra, los más importantes negociadores y promotores del T.L.C., se comportaron como actores de una obra blanca, donde la armonía y la comprensión eran los ingredientes centrales en cada intercambio de opiniones. Incluso los opositores, especialmente cuando no tenían que ver con los medios de comunicación, actuaban con lealtad y, lobismo mediante, con cierta disposición a dejarse convencer de las bondades del nuevo instrumento.
Sindicatos y ecologistas estadunidenses, con o sin conocimiento de causa, proporcionaron una sólida ayuda a los numerosos y vergonzantes defensores del proteccionismo en aquel país, y -en más de una ocasión- pusieron en verdadero riesgo al proceso de negociación. Pero esa es otra historia; que, más adelante, habremos de abordar.
Por lo pronto, debe destacarse la distancia extraordinaria que media entre aquellos años de felicidad y los tiempos que transcurren. Comparar los buenos tratos y, ¿porqué no decirlo?, los éxitos logrados por una delegación mexicana que no comprometió ni petróleo ni injerencia gubernamental en buena parte de los asuntos económicos, con el trato irrespetuoso y prepotente que ahora se dispensa a México. Pensar en la estatura de extraordinario estadista que se le vio, desde allá, al expresidente Salinas y en la certificación parcial y groseramente condicionada que se nos proporciona por una colaboración en el combate al narcotráfico, que no se ciñe a las instrucciones de las policías de los Estados Unidos.
Desde el 12 de agosto de 1992, con la conclusión de los trabajos de los equipos negociadores, comenzó una nueva historia. En ella, como habremos de conocer, la cortesía y la comprensión simplemente hicieron mutis, y dio comienzo un nuevo tratamiento. Antes de abordar las características fundamentales del tratado, conviene hacer un recorrido por los principales aspectos históricos de las naciones participantes.
[1] von Bertrab, Hermann, El redescubrimiento de América. Historia del T.L.C., F.C.E., México, 1996, p. 28.