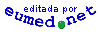Vol. 1 Número 2, julio 2007
REFORMA INSTITUCIONAL Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
(Reformas a los artículos 115 y 27 constitucionales y su efecto en la
distribución territorial de la población en México)
Jorge Isauro Rionda Ramírez (CV)
riondaji@hotmail.com
SUMARIO:
El presente trabajo analiza la repercusión en la distribución territorial de
la población, que tienen las reformas institucionales a los artículos de la
constitución mexicana que son parte de las iniciativas federales en pro de
la descentralización y el federalismo (artículos 115 y 27), donde aparte de
cambios estructurales de la economía como lo es la apertura económica del
país, son efecto para ver nuevos patrones de los que destaca la mayor
concentración poblacional, la disminución en términos absolutos y de forma
significativa del número de localidades menores a 99 habitantes, el aumento
en el crecimiento demográfico de las llamadas ciudades medias, como la
disminución del respectivo de las áreas metropolitanas del país. También
expresa las “trampas” que las iniciativas pro federalistas y en razón de la
descentralización existen en la búsqueda de desmembrar la organización
social del trabajo corporativo en México.
PALABRAS CLAVES:
1. Reforma institucional
2. Reestructuración económica
3. Apertura comercial
4. Crecimiento urbano
5. Metropolitano
Bajar artículo completo en PDF
ANTECEDENTES:
En 1984 se culminan las reformas al artículo 115 constitucional, que es el principal precedente importante dentro de las políticas en busca de la descentralización y el federalismo en México.
En diciembre de 1991 se concluyen las reformas al artículo 27 constitucional en su apartado 10, así como su Ley reglamentaria en 1992 con el nombre de Ley agraria (Pradilla, 1991; 9), donde se faculta la propiedad ejidal a ser sujeta de enajenación en la misma calidad de la pequeña propiedad, mismo que procura el mejoramiento de la productividad del campo mexicano, el cual encuentra en la parcelación minifundista la principal causal de su rezago, al no poder implementar economías a escala y todo lo contrario, ser la razón de las deseconomías existentes en el campo mexicano.
Estas dos reformas institucionales se combinan con la reestructuración económica de la que destaca la apertura económica, la cual contribuye en la explicación del cambio de patrones en la migración y la distribución territorial del país.
Las recientes políticas de estabilización económica, que persiguen lograr una inflación similar a la del principal socio comercial del país, Estados Unidos de América, se sostiene por el tácito congelamiento de la política monetaria, de forma que la falta de fondos bancarios para el crédito reduce el fomento industrial y encarece significativamente (comparativamente a las tasas internas de retorno de las empresas nacionales), lo que se traduce en una baja creación de empleo.
La nación requiere crecer a tasas anuales de mínimo 6.0% del PIB para generar 1 millón 200 mil empleos al año, que según los cortes de edad en el histograma de la población mexicana, y el criterio de considerar a la población en edad de trabajar de 12 o más años, los jóvenes que hoy tienen 11 años (niñas y niños), son precisamente poco menos de dicha cantidad. En los años 2000 y 2001 la nación no creció, por lo que el cúmulo de desempleo en estos dos años se estima en una cifra cercana a los 2 millones 400 mil desempleados. En el 2002 la nación logra un crecimiento del 1.5% del PIB, que implica una generación de empleo de aproximadamente 300 mil empleos, y con una deficiencia en el mismo rublo de 900 mil empleos no generados. En el año 2003 la economía del país crece aumenta su crecimiento al 2.5% del PIB que se traduce en la generación de 500 mil empleos, y 700 mil desempleos. En el 2004 se logra un crecimiento del PIB de 3.5% con una generación de empleos de 700 mil empleos y 500 mil desemplos. El los dos siguientes año 2005 se tiene un incremento del PIB de 4.5 que expresa la generación de 900 mil empleos y 300 mil desempleos en cada año. Así, de 2000 a 2006 el desempleo generado acumulado fue de 5 millones 100 mil desempleos. En el año 2007 el crecimiento del PIB se estima en 3.6%, lo que implica 720 mil empleos generados y aproximadamente 480 desempleos.
Efecto al desempleo generado por las políticas de estabilización es el aumento de la migración, especialmente urbana, a nivel internacional por lo que las remesas familiares que para el año 2000 se calcularon en más de 10 mil millones de dólares, para el 2007 ya superan los 17 mil millones de dólares. Esto es, cada año las remesas crecen en términos absolutos mil millones de dólares, por causa del aumento en la migración de trabajadores a la Unión Americana (principal y significativamente), dado el aumento agigantado del desempleo en el país. Las remesas familiares ya compiten como la tercera fuente de divisas del país, después de las exportaciones y las ventas de petróleo al país.
La problemática radica en que los cambios de patrones en la migración y la distribución territorial de la población se explican por las reformas tanto institucionales como de la propia reestructuración económica. La cuestión de interés es identificar cuáles son las principales reformas y cambios en la organización social del trabajo y la producción que explican este cambio de patrones.
Por ello, el supuesto del que se parte es que son las reformas a los artículos 115 y 27 constitucionales, conjuntamente con la apertura económica la que explica, principalmente, el cambio de patrones en la migración y la distribución espacial de la población.
Dado este contexto, el objetivo del presente trabajo es identificar el efecto que han tenido en la distribución territorial de la población las reformas institucionales en materia de las atribuciones del los municipios, como de la mejora de la productividad agrícola en el campo mexicano en el fomento del neo latifundismo.
EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
Previamente es referencia necesaria ver la evolución de las reformas realizadas al Artículo Constitucional del 115, especialmente a partir de 1984 en adelante. Para ello es recomendable al lector revisar el trabajo de la Cámara de Diputados (03 abril 2007) donde se cita:
“Hay que señalar que desde el constituyente de 1917 hasta la reforma de 1987, se encontraban mezclados en este artículo disposiciones relativas tanto al ámbito del gobierno estatal como del municipal. No obstante que la corrección se hizo por el Constituyente permanente hasta 1987 con el objeto de enviar las disposiciones estatales del artículo 115 al 116, esta recopilación tiene como objeto mostrar la situación y evolución Constitucional exclusivamente del municipio mexicano, que parte desde una concepción de régimen de descentralización por región de los Estados en 1917, hasta su reconocimiento como un auténtico ámbito y orden de Gobierno con la reciente reforma de 1999.”(Gutiérrez, 03 abril 2007). El portal correspondiente vigente al 03 de abril de 2007 es:
http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comfm/p115def.htm
Las reformas sedan desde 1984 y pretenden darle al municipio mayor capacidad de decisión, gestión y acción, mayor capacidad recaudatoria, aunque en el Artículo 124 se limita en mucho el aspecto fiscal para el municipio, y mayor presupuesto para gasto social.
Las iniciativas federalistas encuentran su mejor expresión en las reformas a este artículo, donde por otra parte, la figura administrativo pública adquiere para el municipio lineamientos normativos más democráticos, especialmente en la conformación del cabildo y su composición representativa y democrática.
No obstante, no se logra poner en un orden horizontal la autoridad de la gestión en cuanto niveles de gobierno, puesto que la verticalidad que caracteriza la toma de decisiones establecen el mando de gobierno que va de la federación a los estados, y de los estados a los municipios. La pretensión es que exista en lo local no tres niveles de gobierno, sino que federación, estado y municipio tengan la misma dimensión de autoridad.
La instancia más cercana al ciudadano es el municipio, por ello, el federalismo pretende posibilitar al Ayuntamiento con mayor capacidad de decisión, gestión y acción local, para hacer más eficientes la atención ciudadana como de mayor eficacia los programas de gobierno.
Las iniciativas federalistas a su vez, pretenden un federalismo fiscal, de tal manera que peso que se recaude en cada municipio, la federación regrese un mayor porcentaje del mismo al Ayuntamiento pues, en los años 80 se dice que solo regresaba al ayuntamiento el 5% de lo recaudado. Actualmente la cifra anda por los 35%, pero aún no es suficiente.
Las reformas a este artículo como los consiguientes 116, 117 y 118, facultan al municipio para poder responder ante todo, a las iniciativas que se den en lo local para aprovechar las oportunidades económicas, lo que permite, en un contexto de globalización e integración económica, que las ventajas competitivas locales encuentren su nexo con los procesos transnacionalizados de producción. De esta manera, la Inversión Extranjera Directa (IED) ve posibilitada la factibilidad de localizarse en cualquier parte del territorio nacional con la logística administrativa pública necesaria para gestionar su acomodo local.
Con el ascenso de la producción flexible, la búsqueda de identificar ventajas competitivas regionales y locales que se puedan aportar a los procesos de producción, el territorio nacional adquiere interés para el capital internacional. Por ello, se hace necesario facultar al municipio de la capacidad de gestionar lo concerniente para albergar debidamente la inversión nacional como extranjera que procure, en lo local, aprovechar la ventaja competitiva.
Por lo anterior, se entiende que las reformas al 115 constitucional no solo obedecen a la procuración del federalismo y la descentralización de la vida pública del país, sino a la promoción y vialidad de sumar las ventajas competitivas que las distintas regiones del país puedan aportar al proceso de globalización de las empresas transnacionales. El federalismo por tanto, es una necesidad, como ventaja competitiva a su vez, para el esquema que a nivel internacional se implementa bajo la lógica de la producción flexible.
EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Como ya lo estimaba Verduzco (1991; 3), la reforma del artículo 27 en materia de la propiedad ejidal viene a afectar el carácter y las características de las relaciones sociales como económicas en el medio rural y urbano. Las reformas a este artículo pretenden consolidar un sistema de mercado en la esfera de la producción como en el mercado inmobiliario.
Dicha reforma vino desde entonces a afectar directamente en los procesos de urbanización, en la distribución territorial de los negocios, nuevos patrones en la migración y la distribución territorial de la población, deterioro del medio ambiente, principalmente.
La reforma al artículo 27 constitucional por otra parte vino a causar el resurgimiento en el país de fórmulas latifundistas, como la generación de fórmulas de monopsonización de los mercados rurales en productos agrícolas, controlados por agronegocios tanto de nacionales, como de tipo transnacional. Por decir, se sabe que el ex titular de la SAGAR Uzabiaga controla la producción nacional del ajo, y su propiedad se estima en 4000 hectáreas de cultivo. Estos latifundistas establecen a los pequeños productores asociados los precios de sus productos y controlan los mercados locales y regionales de productos insumos para la producción.
La falta de visión en el reparto agrario de los años 20 a los 40, causó la proliferación de asentamientos irregulares en el crecimiento urbano y metropolitano. La ahora falta de visión (y con ello de previsión), es causa de que la enajenación de la pequeña propiedad y ejidos en calidad enajenable sea uno de los móviles que explican el crecimiento de las ciudades medias, la extinción de localidades de 99 o menos habitantes, y sobre todo el cambio de patrones en la migración y la distribución territorial de la población.
La reforma al artículo 27 de la constitución implicó desde su concepción nuevas fórmulas de control político, cambios en el ordenamiento territorial y en la organización del territorio, así como de la planeación urbana (Nava, 1992; 15 – 23).
Sostiene Verduzco (op.cit) “El efecto que tendrán los cambios propuestos, dependerá del papel que el Estado logre asumir en la nueva configuración de fuerzas que imponen la globalización de la economía y la penetración del capital transnacional, y de su capacidad de establecer una nueva relación con una sociedad civil más activa”.
A 16 años de la cita de Verduzco, los efectos previstos por el autor son la expresión del cambio de patrones aquí citado en variables sociales donde el Estado, no ha podido resolver las nuevas problemáticas derivadas, especialmente en materia de migración, donde el éxodo de trabajadores a la Unión Americana pone en evidencia la incapacidad del Estado en prever y resolver los problemas que causan las reformas institucionales que promueve.
Los conflictos en la transición rural – urbano que se viven en el país, así como en la configuración urbano – metropolitano, a razón de dicha reforma constitucional, expresa nuevos conflictos.
Las políticas exacerbadamente economicistas que procuran el aumento de la productividad, dejan de lado los efectos que tales conllevan en materia del desarrollo social del país.
También al desaparición del ejido se presenta como una estrategia más de desmantelamiento del aparato corporativo del estado social-demócrata, para poder ir configurando la nueva fórmula de control estatal basada en la democracia cristiana. El ejido deja de ser un instrumento de control político y lo deja a la sociedad civil y a las fuerzas del mercado.
También se tiene el abandono del Estado en materia de abasto y asistencia social, un nuevo papel se deriva con respecto a su relación con la sociedad civil, donde finalmente la tutela del campo por el Estado se concesiona a las fuerzas del mercado.
El ejido como unida productiva minifundista resultó un fracaso ante los niveles de productividad que se pueden lograr por los latifundios, donde la modernización basada en la absorción de los costos fijos gracias a la gran escala de producción, abaratan los precios unitarios de producción de manera muy significativa.
Por otra parte, la carencia de tecnología agrícola propia para el minifundio, agravó los costos de producción ejidal y condenó a los productores a seguir utilizando tecnologías obsoletas tales como la yunta para sembrar sus parcelas, no obstante la revolución verde vivida en el campo mexicano durante la década de los años 60.
Interioridades propias de un Estado paternalista e interventor sumó a la producción ejidal consideraciones de tipo corporativo y político, por lo que los subsidios al campo se volvieron el principal recurso para mantener la productividad del ejido.
La reforma al 27 constitucional le confiere un nuevo carácter social al ejido al vérsele como pequeña propiedad, por lo que los subsidios desaparecen al considerársele una unidad productiva con una problemática social y productiva distinta.
La inminente transformación del campo deja atrás la producción de productos propios de la mesa del mexicano, a cambio de cultivar productos forrajeros para ganaderías de exportación, como hortalizas de exportación. Los agronegocios y consorcios transnacionales son los directos beneficiarios de esta reforma.
La reforma resta apoyo a los pequeños agricultores quienes, al no contar con el respaldo del Estado ( sin subestimar el apoyo de procampo), y evidente incapacidad de producir con precios competitivos en el mercado, causan la inminente enajenación y renta de esta nueva pequeña propiedad surgida de la extinción del ejido. La reforma entonces se vuelve el fundamento necesario institucional para poder fortalecer la creación de latifundios en el país, y con ello modernizar al campo mexicano, a costa desde luego del depauperio del nivel de vida de miles de campesinos.
Los antiguos ejidatarios, ahora pequeños propietarios pronto se ven obligados a bien, rentar sus parcelas, o bien venderlas y emigrar a las zonas urbanas. Lo que explica el reciente crecimiento de las ciudades medias y el sustancial aumento de la migración.
Un caso que ilustra lo aquí expuesto es la entidad de Guanajuato. Para ello se presentan tres mapas siguientes.
En el esquema de la reestructuración económica, la entidad presenta una distribución territorial de sus moradores muy distintiva en el esquema de producción endogensita respecto al nuevo de carácter exogenista.
Para poder identificar los municipios de la entidad por su nombre se presenta también el siguiente mapa 1. En los mapas 1 y 2 cada punto dentro de cada polígono que presenta el territorio municipal representa a mil habitantes. Si localización dentro del polígono es arbitraria. Así según sea el número de millares de moradores por municipio, serán el número de puntos dentro de cada polígono. La elaboración se hizo mediante el paquete computacional MAPINFO.
MAPA 1: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD DE GUANAJUATO
Fuente: Portal oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. www.guanajuato.gob.mx (bajado de la Internet el 15 de marzo de 2003).
La población durante el periodo endogenista observa una concentración al área central de la entidad que comprende el Bajío, especialmente al oeste propio al municipio de León que entonces albergaba aproximadamente al 20% de la población de la entidad.
En el siguiente periodo exogenista que va de 1980 en adelante, la tendencia de concentración de la población en el territorio de la entidad se acelera y sobre todo se concentra más en la ciudad de León que para el 2005 se estima ya alberga al 33% de la población de la entidad.
La entidad sigue siendo tradicionalmente expulsora de población a entidades como el estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Querétaro. Pero observa el 4º lugar nacional respecto a la migración internacional, especialmente a la Unión Americana. Para entonces 1 de cada 7 mexicanos radicados recientemente en los Estados Unidos de América provenía de la entidad. En el 2005, la entidad ahora es la que ocupa el primer lugar, siendo que 1 de cada 5 mexicanos recientemente residentes en la Unión Americana es guanajuatense. Esto es, durante el periodo endogenista la migración era bastante representativa en la entidad, misma que se acentúa durante el periodo exogenista.
Aparte del área de León se debe destacar el municipio de Celaya que observa también gran fuerza de atracción de población, con una alta articulación industrial y agro industrial a Querétaro. Inicia la conurbación de las ciudades del corredor industrial del Bajío. También destacan los municipios de Moroleón y Uriangato en el mismo fenómeno, especialmente por su alta articulación industrial textil a Morelia.
PERIODO ENDOGENISTA
MAPA 1: DENSIDAD DE POBLACIÓN EN GUANAJUATO 1950
Fuente: elaboración propia con base al Censo General de Población 1950 INEGI.
PERIODO EXOGENISTA
MAPA 2: DENSIDAD DE POBLACIÓN EN GUANAJUATO 2005
Fuente: elaboración propia con base al Conteo de Población 2005 INEGI.
En 1970 existen 22,692 ejidos y comunidades agrarias ocupan el 49.8% de la tierra agrícola censada por la Dirección General de Estadística en 1975 (Pradilla, op.cit.). Cita Pradilla que “En 1988, los 28058 ejidos y comunidades agrarias, con 2’468,264 unidades productivas, correspondientes a ejidatarios y comuneros, ocupaban una extensión de 95’108,066 hectáreas, albergaban una población económicamente activa (PEA) de 9’529, 707 personas, empleaban a 7’097,050 (el 74.4%), de las cuales el 37.8% tenía empleo temporal (INEGI, 1990)”. Lo que indica la enorme importancia económica, social y política que significaba para entonces el ejido como fórmula de propiedad productiva e inmobiliaria.
Cita Pradilla (op. cit.) que la reforma al artículo 27 constitucional obedece a los siguientes puntos:
1. Dar por concluida la reforma agraria:
2. Posibilitar la inversión privada en la enajenación de tierras ejidales e indígenas, como a su arrendamiento;
3. Permitir la participación de la inversión nacional o extranjera;
4. Poner en marcha el proceso de reconcentración de la tierra en fórmulas latifundistas, y simultáneamente liberar mano de obra que se sume al ejército industrial de reserva;
5. atraer inversionistas que capitalicen y financien la modernización del campo.
Dichos objetivos finalmente responden a adecuar el esquema de producción agrícola nacido de la revolución mexicana, a las nuevas condiciones de productividad que imprime la modernización de la agricultura mexicana, dentro de la lógica de acumulación capitalista regida por el óptica neoliberal, que quedaron patentes en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en respuesta la demanda extranjera de productos agrícolas sea de manera directa, como en el caso de las hortalizas de exportación, o indirectamente, como en el caso de los productos forrajeros para ganaderías de exportación en pié o en canal.
EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA
La apertura económica es un cambio estructural en el sistema capitalista mexicano. Corresponde al compromiso que la nación adquiere desde 1985 con el memorandum del comercio exterior que se tuvo que admitir con los Estados Unidos de América, para ser sujetos de crédito ante la crisis de las finanzas públicas que causó el desplome de los precios internacionales del petróleo.
Dicho memorandum se ve ratificado 9 años después con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México. Interesante es hacer notar que se trataron en protocolo aparte los aspectos ecológicos y laborales del acuerdo, cosa que singulariza al TLC del resto de acuerdos que a nivel mundial se celebran en materia puesto que son precisamente estos rubros los más delicados en toda negociación. El TLC celebrado por ambas naciones de norte América tiene un carácter meramente económico, dejando en un segundo plano la trascendencia social del convenio.
La apertura económica implica la transparencia que se desea en los indicadores del mercado: los precios. Los cuales deben ser aquellos que determine el mercado, fuera de desviaciones al comercio a efecto de la aplicación, bien de aranceles, bien de subsidios. A partir de 2004 inicia el desarme arancelario de los productos agrícolas mexicanos. La desaparición de subvenciones estatales al campo, su cambio de régimen como propiedad ejidal o comunal, su inminente enajenación, libera fuerza de trabajo campesina. Nuevos campesinos migran a las áreas urbanas, las que conjuntamente con dadas las iniciativas de la administración pública por darle mayores atributos fiscales y de gasto a los municipios, hacen las cabeceras municipales (principalmente), atractivas como destino de este nuevo migrante del campo. Crecen las ciudades medias del país y se reduce el crecimiento de las áreas metropolitanas del centro y el occidente del país. Las áreas metropolitanas puerto y frontera de la nación re incentivan su crecimiento demográfico.
Se puede afirmar, como ya lo había predicho Aragonés (1991; 15) hace 16 años, la apertura económica y la firma del TLCAN han incrementado la liberación de fuerza de trabajo en el campo y aumentado el fenómeno migratorio.
Sostiene Aragonés (op. cit.) que:
“La migración de trabajadores no es el resultado de un equilibrio internacional a nivel de los factores de producción … sino el producto de las permanentes asimetrías en las que se encuentra inserto el sistema capitalista. En este contexto, la fuerza de trabajo es al mismo tiempo eje de la reproducción capitalista, y el eslabón más débil en el conjunto de la producción a las condiciones de explotación bajo las cuales enfrenta su sobrevivencia. Si la fuerza de trabajo resulta el eslabón más débil, la que conforma a la migración, es aún más vulnerable. Esto se debe, en parte, a que se trata de un fenómeno que involucra siempre a dos regiones, cuyas relaciones se sustentan con frecuencia, bajo el signo del conflicto: países desarrollados y países subdesarrollados”.
Conlleva asimismo efectos colaterales de peso social significativo tales como la xenofobia y el racismo, la desintegración familiar y el aumento de familias disfuncionales. Aumenta la violencia social y la inseguridad, así como para los migrantes el tema de los derechos humanos es el tópico de su mayor internes, puesto que son sujetos a abusos y violaciones a su calidad humana en los lugares receptores.
LAS TRAMPAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL FEDERALISMO
Las reformas a los Artículos 115 Constitucional y del Artículo 27 obedecen por otra parte, a la búsqueda de desmantelar el aparato corporativo del gobierno social demócrata priísta.
Las bases corporativas en que se erige el régimen de gobierno priísta que gobernó a la nación por 71 años, fueron aquellas que principalmente organizaron a la sociedad mexicana desde los años 30, y que como fórmula de organización social del trabajo y la producción sustentaron la modernización del país bajo el régimen de la producción rígida.
La necesidad de adecuar la regulación nacional a la producción flexible, el neoliberalismo impone como necesario desmantelar el viejo corporativismo por uno nuevo basado en la flexibilidad nacional y el nuevo sindicalismo democrático. Las reformas a las instituciones de la previsión y la seguridad social del país van en este sentido. Los sindicatos, especialmente públicos, se presentan como gigantescos ante la dimensión de las organizaciones de las que surgen y presentan ante la óptica neoliberal, auténticas expresiones de las interioridades del Estado.
Por ello, las políticas de descentralización y federalismo, procuran en el nexo de la lógica neoliberal, desmantelar el aparato corporativo del Estado social demócrata, para dar inicio al nuevo corporativismo de, a su vez nuevo Estado, demócrata cristiano, donde los sindicatos públicos son el enemigo a vencer.
Como ejemplo, las privatizaciones de paraestatales a su vez posibilitaron el debilitamiento de la organización del trabajo, así como la descentralización fracciona a los grandes sindicatos nacionales en 32 entidades más pequeñas, como lo es el SNTE, que se fracciona en 31 sindicatos estatales y 1 correspondiente al Distrito Federal.
CONCLUSIONES:
Las reformas institucionales, propiamente de los Artículos Constitucionales 115 y 27, así como la apertura económica, como parte de la reestructuración económica, afectan los patrones en la migración y la distribución territorial de la población, de las cuales se destacan los siguientes cambios:
1. La migración deja de ser rural – urbano para adquirir una mayor preponderancia urbano – urbano e internacional.
2. Los mercados laborales se relocalizan ante la apertura económica en las áreas metropolitanas del país, como en las ciudades puerto y ciudades frontera.
3. La desaparición del ejido y la posibilidad de su enajenación, como de la propiedad comunal, generan una transición migratoria donde existe un nuevo grupo de campesino que migran a las áreas urbanas y metropolitanas.
4. La mayor capacidad de decisión, gestión y acción de los municipios hace de las cabeceras municipales, como ciudades medias, destinos atrayentes de la migración campesina.
5. Las políticas neoliberales de estabilización económica generan un alto desempleo urbano que nutre la migración urbano – urbana.
6. La migración del campo como de las ciudades trasciende más allá de las fronteras del país, especialmente hacia norte América.
7. La apertura comercial y la entrada en vigencia del TLCAN vinculan los mercados nacionales con los de América del norte, especialmente los del trabajo.
8. Las áreas metropolitanas del centro del país pierden dinamismo ante el aumento del crecimiento de las ciudades medias y las áreas metropolitanas de la frontera norte de la República.
9. Las comunidades de 1 a 99 habitantes se extinguen, crecen las ciudades medias.
10. Inicia una concentración urbana de la población residente en el país y cada vez es menor la participación de las economías rurales en la nueva economía nacional.
BIBLIOGRAFÏA:
ARAGONÉS C., Ana María (1991) “Migración de trabajadores en el TLC” En revista Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 15 – 19.
DIRECCIÖN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1951) Censo General de Población y Vivienda (de 1950). México.
GUTIÉRREZ González, Juan Carlos (03 abril 2007) “Proceso de reformas al Artículo 115 Constitucional de México. Periodo 1998 y 1999” En el portal http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comfm/p115def.htm bajado de la Internet el 03 de abril de 2007. México.
INEGI (2005) Conteo de Población (de 2005). México.
NAVA Vázquez, Telésforo (1992) “La contrarreforma al artículo 27”. En revista Ciudades No. 19. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 15 – 23.
PRADILLA Cobos, Emilio (1991) “Campo y ciudad en la nueva política agraria” En revista Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 09 – 14.
VERDUZCO, Basilio (1991) “Reforma agraria. Nuevos conflictos” En revista Ciudades No. 15. Red nacional de investigación urbana. México. Pp. 03 – 08.
SIGLAS:
IED – Inversión Extranjera Directa
INEGI – Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información
MAPINFO – Software para generación de mapas georefenciales
PIB – Producto Interno Bruto
SNTE – Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
TLC – Tratado de libre comercio
TLCAN – Tratado de libre comercio con América del norte
![]()
| Citación: |
Rionda Ramírez, J.I.
(2007): "Reforma
institucional y distribución territorial de la población". Tecsistecatl. Revista Interdisciplinar,
2, julio 2007. Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n2/jirr.htm>
|
![]()
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE TECSISTECATL