|
|
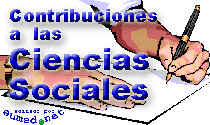
|
Adri�n L�pez
Universidad Nacional de
Salta, Argentina
"�Queremos ... una independencia absoluta -hasta del tiempo!"
Grupo Avance(1)
I
Casi siempre, en los manuales de introducci�n al marxismo se presenta la ley del valor(2) como una norma que rige, en estricto sentido, la �poca del capital. Muchos apuntan que tambi�n opera en las sociedades escindidas en clases. El refugiado en Inglaterra mismo parece sostener tal opini�n cuando sentencia que si
�... el valor de cambio en general, el producto como mercanc�a apenas se encuentra desarrollado ... tampoco existe ley del valor� (1975 b: 61).
A poco, matiza afirmando que bien puede concebirse que dicho imperativo es v�lido
�... para un tipo de producci�n que no crea mercanc�as (o que las produce s�lo en escala limitada) ...� (1975 b: 62).
En consecuencia, quisi�ramos mostrar que el tiempo de trabajo necesario insumido
en la g�nesis de un producto es un presupuesto de toda la historia humana(3; I)
transcurrida.
�... tiempo de trabajo, aunque se elimine el valor de cambio, (seguir�) siendo la sustancia creadora de riqueza, y la medida del costo de su producci�n ...�.
Pero en ese contexto, el tiempo de tarea adquirir� �... un car�cter distinto, libre ... y (ser�) la base del tiempo disponible� (1975 b: 212; lo subrayado es ajeno).
Por ende, cabe interrogar c�mo se da la mutaci�n desde el tiempo de labor que no es regla a uno que lo es. Y aunque Marx no llena esa laguna de manera expl�cita, aventuraremos ideas que orienten la intelecci�n de aquel paso: a los australopith�cidos y a algunos homo les bastaba con �disponer� de cantidades m�nimas de tiempo en su reproducci�n. Quiz� el imperativo de ampliar esas cantidades hasta el punto que el �d�a� se reparta en claridad-oscuridad y en tiempo libre/tiempo de trabajo, haya surgido por la actuaci�n de factores que conocemos en otros procesos: aumento demogr�fico, crisis alimentaria, modificaciones ecol�gicas, depredaci�n intensiva, etc. Hasta ese instante �catastr�fico�, los Homo con lenguaje articulado se manejaban(5) con un tiempo �blando�, el�stico.
Acaso el cambio provino de requerimientos abultados en la reproducci�n de estos colectivos; necesidades que condujeron poco a poco, por saltos o de una manera que todav�a no acertamos a imaginar, a la �cuatripartici�n� del tiempo(6). As�, se anquilos� un tiempo-sentido que, a trav�s de la aptitud simbolizadora del lenguaje, otorgaba connotaciones diferentes a la noche y a la claridad, y a los lapsos en que se ten�an que recoger los frutos que asegurasen el amanecer siguiente. Pero como era imposible esquivar el trabajo, ese tiempo/sentido devino tiempo-orden; en la misma medida, se hac�a coercitivo. Es factible que estas alteraciones hayan acaecido en las postrimer�as de la hegemon�a de los australopithecines y con el Homo habilis y/o erectus (ver no obstante, lo advertido en las notas).
En esa proporci�n, el tiempoley se convirti� en un postulado que no era viable desobedecer, a riesgo de la extinci�n(7); por eso, en cuanto regla, demand� que se administrara la luz diurna(8) para dedicar s�lo lo imprescindible a cada producto.
Por consiguiente, la primera(9) �cat�strofe� que glosamos es la descrita:
1- Reducci�n de la elasticidad del tiempo o de sus l�neas divergentes a un horizonte �nico de tiempo, lo que a su vez supone:
a- Paso del tiempo �blando� al binarismo �tiempo libre/tiempo de trabajo�.
b- Estructuraci�n de un tiempo-sentido que, luego, se convierte en tiempo/orden.
c- Mutaci�n del tiempo/orden al tiempo-norma.
d- Estrechamiento del tiempo/axioma en ley del valor.
Una revoluci�n socialista con objetivo en el comunismo y m�s all�, tiene que superar ese aquitinamiento de lo temporal y disolver la ley del valor. No en vano los entusiastas Marx y Engels propusieron que hab�a que conquistar el tiempo(II).
II
Pero aun cuando gran parte de las especulaciones acerca de c�mo se dio el movimiento hacia la regla en liza no sean �falsables�, confirmadas, supongan m�s problemas de los que resuelven(10), sean extremas o terminen refutadas, lo que permanece en calidad de resto es que para Marx, hay una g�nesis de la ley del valor.
De ah� que su formulaci�n no sea ricardiana, porque en el hecho de que en alguna �poca aconteci� algo como la cristalizaci�n del tiempo est� impl�cita la idea de su posible desaparici�n. Es este uno de los motivos que conducen a Marx a �renunciar� a la vigencia de esa norma en el capitalismo �post-industrial�(11; III), tal como lo �denunci� la Escuela de Frankfurt, incluyendo a Habermas (1994: 243/245).
El relevo de semejante �contradicci�n� entre el Marx ricardiano y otro que �reconoce� la �inconsistencia�(12) de la teor�a del valor-trabajo, no comprende que el pensador decimon�nico(13) adopta una postura cr�tica frente a aqu�lla. El resultado m�s elaborado de esa posici�n es la ca�da de la tasa de beneficio(14): en tal descenso, el capital es el responsable de impedir la valorizaci�n y por ende, es �l mismo quien anula la ley del valor en cuanto medida del crecimiento de las fuerzas productivas. El despliegue del capital altamente tecnol�gico supone el desgranamiento de esa norma, de forma que la ca�da en el nivel del lucro no es m�s que otra cara de los inconvenientes que encuentra el capital para (auto)conservarse a manera de un poder que anhela subordinar todo a su caosmos. Los �encorchetamientos� en la din�mica interna del capital demuestran las limitaciones de la ley del valor.
Sin embargo, el proceso de endurecimiento de la diversidad temporal implica el extrav�o de una complejidad no/lineal (la del tiempo �blando�), el derroche de lo posible. En la p�rdida de flexibilidad del tiempo anida el abandono de lo intrincado, en raz�n de que el mundo en su vastedad acaba ordenado seg�n una temporalidad empobrecida. Empero, la linealidad en los �estados de cosas�(15) no es una simplicidad demasiado id�ntica a su ser: en lo lineal hay cierta complejidad; de all� que debamos diferenciar una complejidad no-lineal, propia del devenir salvaje, y una complejidad de menor valencia, atribuible a un devenir domesticado.
Esa complejidad aminorada pertenece al registro de las causas cuasi/deterministas, mecanicistas y de un materialismo entrejuntado. Conocido es que a Marx no cesa de imput�rsele un paradigma determinista (Morin 1986), pero tal aserto no atiende a que lo que �l lleva adelante es comprobar que mujeres y varones, han estructurado causas que, por no controlarlas, act�an mec�nicamente sobre la praxis. El cuasi-determinismo que repercute en lo colectivo es responsabilidad de los individuos asociados; su impotencia es la que ocasiona que un r�gimen dado de causas se eleve al plano de leyes. Y si Marx efect�a un diagn�stico de ese perfil es porque especula con una sociedad en la que el burdo materialismo de la necesidad, la pobreza de las causas que, de manera mecanicista, repiten similares efectos y el determinismo de las circunstancias, den lugar a una comunidad sin leyes. Un colectivo emancipado de cualquier manifestaci�n violenta es una sociedad sin clases, sin propiedad, sin familia, sin Estado, sin ley del valor, sin divisi�n del trabajo(16), pero en especial, sin leyes objetivadas a causa de las estrecheces de la praxis.
En consecuencia, la segunda �cat�strofe� consiste en el:
2- Empobrecimiento del devenir en una complejidad lineal, lo cual implica:
a- Percepci�n de un mundo �unidimensional� y encajonamiento del devenir en �estados de cosas�.
b- Impotencia de la acci�n para revertir ese proceso entr�pico.
c- Formaci�n de un registro de causalidades.
d- La complejidad no/lineal resulta encorsetada en el cuasi-determinismo de las circunstancias que se sobreponen a la singularidad de lo humano, en el mecanicismo de los efectos y en el materialismo �spero de la necesidad.
Por lo anterior, el arribo a una historia sin leyes(17) ser�a el correlato de una sociedad sin causaciones incontrolables. Marx apuesta porque en el futuro la praxis supere en el terreno de lo concreto, el causacionismo que condicion� la complejidad de la existencia.
III
El diagrama de causas que engasta las relaciones sociales supone que lo creado por la praxis misma, no resulta absorbido por ella; sus productos se independizan. En cierto modo, la cristalizaci�n del tiempo en ley del valor significa que la necesidad de medir, contar y administrar lo temporal (requerimiento que asoma por el desarrollo de una acci�n que apela a cuotas acrecidas de tesoro), se autonomiza: en ese factum late que la praxis no recupera sus efectos y que se acumular�n oponi�ndose a su despliegue.
La fuerza, lo m�vil, lo din�mico de la acci�n da lugar a formas, a exteriorizaciones que se objetivan en contra/potencias. Pero all� pulsa una dial�ctica(18) que radica en la espectralizaci�n de las fuerzas para que luego, la praxis re-invente dichos poderes que sin embargo, dar�n en herencia otras formas. Las exteriorizaciones fijas son la s�ntesis(19) del devenir de las fuerzas, del automovimiento de la praxis, mas no el inicio de una tesis que acabar� en otro �cierre�: el transcurrir contin�a en virtud de que se dibuja un peque�o desv�o o clinamen suscitado en derredor de las formas cinceladas, que provocar�n mutaciones en la acci�n que, despu�s, inducir�n nuevas curvaturas respecto a los (transitorios) estados sint�ticos de equilibrio. Incluso, podemos aprehender que el surgimiento de las potencias en calidad de tesis y su conclusi�n inestable es ya desv�o: la ant�tesis y la s�ntesis ser�an entonces, alejamientos de un �punto� que fue un anquilosamiento previo.
Ahora bien, esta dial�ctica que a la vez que discurre trazando ��ngulos aberrantes�, pone el apartarse como residuo que �nicamente con ardua laboriosidad prosigue curvando los equilibrios hacia el renacer de otros estados, es un �mecanismo� que el hacer encuentra frente a �l. La interacci�n que irrumpe es una dial�ctica constituida. As�, la dial�ctica es una con causas pre/sustanciadas erigidas en muros. En realidad, la acci�n se desenvuelve en el seno de dial�cticas sociales ingobernables que resaltan la discapacidad de los hombres para no extraviar lo creado en formas que los golpean.
La �cat�strofe� en cuesti�n posee entonces, los siguientes estratos:
3- P�rdida de control de la praxis sobre sus productos, lo que conlleva:
a- El nacimiento de una dial�ctica constituida de fuerzas m�viles, las cuales se reducen a formas.
b- Que las dial�cticas sociales consistan en el vaiv�n de estados alejados del equilibrio hacia s�ntesis transitorias que, poco a poco, periclitan.
c- Que las potencias de ese apartarse sean escandidas en tres momentos que no pueden impedir una �coda� que, a su vez, estampar� un ��ngulo� de desequilibrio.
d- La mutaci�n de las dial�cticas sociales en interacciones de formato causacionista; refuerzan as� la independencia de los productos de la praxis.
En el comunismo, la acci�n intersubjetiva no pasar� por una dial�ctica incontrolable de flujos que se dilapidan en formas. Es probable que no haya temor alguno a los estados complejos del devenir y que por ende, el desv�o no sea domesticado. Mientras la libre asociaci�n de los hombres no disuelva los efectos de la praxis que regresan bajo el aspecto de contra/potencias, el clinamen (si bien ser� la �naturaleza� de la dial�ctica hist�rica) funcionar� como un resto que, con sumo trabajo, deconstruir� los estados sint�ticos, lanz�ndolos de nuevo al movimiento. En consecuencia, toda dial�ctica social es una dial�ctica del desv�o, s�lo que el alejamiento est�, en las comunidades con ley del valor, cercado. Por eso el cuarto momento se presenta a manera de algo opuesto a la tripartici�n inicial; el diagrama lo indica:
Pero si no sugerimos brevemente los cabos de una re/escritura de Marx aparentemente manierista, todo se perfilar�a arbitrario.
Lo que signamos en primer lugar es que Hegel mismo, en el apartado sobre el m�todo, que se encuentra en el cap�tulo acerca de la Idea, en el vol. II de su Ciencia de la L�gica(IV) (1956 b), argumenta que la fragmentaci�n de la dial�ctica en sus conocidas cisuras es algo convencional. Incluso, bien podr�a elucubrarse que hay cuatro divisiones; empero, el �viejo tit�n� olvid� su propio clinamen.
Marx, por su lado, estudiando a Epicuro (1993) y Lucrecio acepta la noci�n de �alejamiento� de la l�nea recta y la traduce en un materialismo libertario para el cual ning�n poder (incluido el de la ciencia), tiene derecho a avasallar lo singular de la aldeana sabidur�a(V). M�s tarde, en el vol. III de El capital(VI) postula que en el comunismo los grupos humanos ser�n independientes unos de otros en cordial respeto, aunque sin destruir una coordinaci�n amable, id est, ser�n �tomos epic�reos en ca�da. Y en La Comuna de Par�s (1968), la obsesi�n por se�alar que el �Estado� socialista ser� una federaci�n de comunas autogestionarias recuerda la complicidad de las cosas que plantea Lucrecio (1995), amistad que surge por la interconexi�n de los �tomos y de los �poros� que dejan paso a la circulaci�n de diversos flujos (los eidola o los sonidos, por ejemplo).
En los an�lisis acerca del capital que figuran en los Grundrisse(VII), Marx emplea la met�fora de la espiral para conceptuar que el valor aut�nomo no s�lo crece de forma compleja, no lineal, sino que en ese incrementarse se aleja de s�, abocetando con ello la alternativa de otra sociedad. Por �ltimo, la idea respecto a que la tasa de ganancia declina es lucreciana de parte a parte.
Se colige entonces que, con base en Hegel, puede articularse una dial�ctica cuatripartita y que la familiaridad de Marx con Epicuro lo lleva a una dial�ctica abierta en su tercer instante por una diferencia inducida. Por a�adidura, la categor�a de una curva ampliada en derredor de s� misma permite visualizar los cambios como transiciones continuas que van desde el desequilibrio a las formas, y de �stas al apartarse que reconduce a otros inicios. En consecuencia, una interacci�n materialista es una dial�ctica de los �puntos� alejados de lo estable, una dial�ctica de los desv�os.
IV
Esas dial�cticas constituidas que actuaron hasta ahora, introdujeron un nivel de historia natural en el automovimiento de la praxis, por lo que el hacer social tuvo presupuestos dif�ciles de revertir. La libertad fue una libertad cercada, condicionada, encorsetada en procesos hist�ricos cuasi-naturales. La exigencia de una historia que transcurra en un registro emancipatorio, no se debe a la invaginaci�n de la metaf�sica (en especial, la hegeliana), sino a que los individuos puedan al fin, escapar de causas, leyes, necesidades inaplazables y de procesos autocr�ticos. La praxis y las fuerzas creativas se desplegar�an incondicionadamente, hacia horizontes ampliados de disfrute, clases de tesoros multivalentes y entornos est�ticos(20).
En lo que respecta al autodevenir citado, es dable comunicar que la autosubversi�n del hacer intersubjetivo tiene en Marx dos grandes caracterizaciones en los Grundrisse(VIII). Cierto que en las desgastadas �Tesis sobre Feuerbach� (1984 b) encontramos una exposici�n fundamental y general de esa autorrecusaci�n: varones y mujeres son producto de las circunstancias y del entramado de nexos sociales, pero porque su acci�n misma genera tales condicionamientos. Y es la praxis quien puede revolucionarlas, autotransform�ndose en el proceso; el hacer es por ello, acci�n que altera su decurso, el contexto, los supuestos sobre los que se asienta y sus fuerzas. La acci�n es umw�lzende praxis.
En el vol. II de los �borradores� entender� que, a pesar que sociedades como la capitalista cubren el trabajo (en tanto actividad humana) de determinaciones econ�micas (compra/venta, circulaci�n de mercanc�as, fluctuaciones de precios, oferta y demanda, crisis, etc.), siempre se trata de sus avatares. En alg�n punto, la historia de los fen�menos econ�micos e incluso de los modos de producci�n no es m�s que el an�lisis de los poderes que coloca en funcionamiento la tarea social. El �objeto� de estudio es la permanente renovaci�n y reproducci�n del trabajo por medio de s�(21) o, lo que es igual, la acci�n comunitaria auto-creada. El pensamiento de Marx no es econ�mico ni se enclaustra en su cosificaci�n.
La otra veta es que toda la sociedad (tipos de propiedad, clases de unidades productivas, relaciones de parentesco, lenguaje, reg�menes de gobierno, etc.) es producto del automovimiento del hacer humano. Los elementos mencionados, que se clasifican en las grandes domesticaciones del fluir que son base y superestructura, resultan cristalizados en �nudos� o instantes de ese devenir.
Como en el caso anterior, en la sociedad burguesa (que es la expansi�n inaudita no s�lo de lo econ�mico en general, sino de la sobreestructura �recordemos su diversidad), los componentes de lo social que particulariza la cr�tica no dejan de ser m�s que �puntos� de aquel movimiento que se auto/induce. De nuevo, la historia de la especie no se limita a describir las variaciones en la base, la superestructura y en su mutua dial�ctica, sino que debe tener en perspectiva c�mo los hombres son los que generan su proceso vital(22).
Sin embargo, es indudable que en las sociedades transcurridas los �n�dulos� ya aludidos han sido formas que, en calidad de contra-potencias, interrump�an el libre declinar de la acci�n. Tal cual aconteci� con el estrechamiento de la multiplicidad temporal en la ley del valor, la circulaci�n general de los elementos sociales sin que presentaran resistencia a la praxis dio lugar a una �cat�strofe� que implic� su endurecimiento. Ese cambio, que sobrevino por una divisi�n del trabajo cada vez m�s diversificada y por la aparici�n de obreros improductivos privilegiados reproductores de semi�ticas, escindi� en base y superestructura(23) (junto a estos �trabajadores�, pueden existir los sectores independientes con capacidad de consumo). Los instantes del automovimiento del hacer intersubjetivo dejaron de ser formas pasajeras, l�biles, flexibles, que se licuaban en el fluir y se convirtieron en asperezas dif�ciles de curvar. Por ello, la historia de las comunidades con base y sobreestructura(24) fue la historia de las revoluciones(25), en tanto que �crisis� de inaudito derroche del aprendizaje acumulado.
Ahora bien, a pesar que en las sociedades paleol�ticas y/o neol�ticas no sea riguroso establecer que act�a la esfera econ�mica(26), puesto que las estructuras de parentesco, f. i., son m�s importantes, es viable concluir que la econom�a (en cuanto universo espec�fico que se conecta con la creaci�n de tesoro) tambi�n tuvo su nacimiento. La contabilidad del tiempo es correlato de su econom�a, de su ahorro(27), de manera que la g�nesis de ese ambiente es casi paralela a la ley del valor. Pero una vez que en la base se separa un caosmos singular, emerge el problema de c�mo articular o dialectizar la econom�a con el resto de lo humano. Los individuos se enfrentan a una cuesti�n irresoluble que antes no hab�a aparecido. Y los desajustes en la interacci�n entre econom�a y sociedad son tan impresionantes, porque la complejidad del autodevenir de la praxis intenta ser traducida al registro pobre de lo econ�mico. En alguna proporci�n, el declive de la tasa de lucro sugiere que el capital (ente economicista desp�tico) ya no es capaz de comandar el proceso vital de la sociedad(IX), lo que supone que cada vez m�s aspectos se resisten a ser subordinados al caosmos de la econom�a o, cuando menos, que innumerables elementos de lo colectivo fugan de su poder.
La �cat�strofe� descrita esboza que:
4- La autosubversi�n de la praxis es �codificada� en una dial�ctica constituida entre base y superestructura, lo cual significa que:
a- La libertad resulta mutilada por procesos cuasi/naturales que se �invaginan� en la historia de la especie.
b- Los instantes evanescentes del hacer se �granifican�.
c- La �osificaci�n� en �nudos� de los flujos actuantes se �ordenan� en base y superestructura.
d- Una parte de lo social conforma la econom�a, y los individuos se ven de cara al arduo inconveniente de compaginar esa esfera con el conjunto de lo colectivo.
En consecuencia, tal como lo dijimos en otro contexto (ir a L�pez 2000 c), la sociedad emancipada de la dial�ctica entre base y superestructura es una sociedad/movimiento. Marx es un pensador del devenir y de la diff�rance, a pesar de las protestas de los nietzscheanos y post-estructuralistas franceses.
V
Respecto a la econom�a, los marxismos pol�ticos y sus adversarios sostuvieron la idea de que el soci�logo europeo habr�a efectuado el esfuerzo de fundar una ciencia de aqu�lla, despejando la ideolog�a burguesa con la cr�tica de la historia de ese saber. Nosotros por el contrario, apelamos a que Marx no es ni predominantemente cient�fico, ni cientificista, ni inaugura alguna ciencia sobre lo econ�mico, ya que todo lo m�s que realiza es una deconstrucci�n, acorde a argumentos, de dicho saber. Una demostraci�n acabada ser�a inapropiada aqu�, pero es factible constatar que la ciencia es digna de desconfianza, siempre que pueda ser un �centro gravitatorio� en pugna con el clinamen de la aldeana singularidad (cf. el Ap�ndice de citas textuales, v). Lo cient�fico es una trascendencia a la que el alejamiento epic�reo tiene derecho a resistir(28).
Quiz� esa ceguera alrededor del especial estatuto de la cr�tica en Marx, a medio camino entre filosof�a, ciencia y erudici�n econ�mica, ocasion� que los valores de uso(29) fuesen concebidos exclusivamente en referencia a lo econ�mico y a la ley del valor. En efecto, las cosas �tiles son visualizadas como productos de la pr�ctica laboral y de acuerdo al tiempo socialmente imprescindible para su renovaci�n. Sin embargo, existen evidencias(X) de que Marx cre�a en clases de tesoro que no pasaban por el movimiento del trabajo y su captura por la econom�a. A falta de indicaciones del fil�sofo, podemos nombrar a esa riqueza como valor de uso vital en tanto incluye aspectos esenciales de distintas facetas del proceso de vida colectivo.
Hay tambi�n objetos �tiles que no estuvieron subsumidos en el intercambio(XI): si recordamos que la forma/mercanc�a no es propia del comercio desarrollado sino que ya est� en el trueque simple, observaremos que el intercambio acompa�a a la aparici�n del valor de cambio (o, lo que es id�ntico, a la conversi�n de los valores de uso en entes economicistas). Empero, si el comunismo habr� de ser el ocaso de la ley largamente comentada, ser� por igual el fin del intercambio en cuanto proceso intermediario entre el productor, la g�nesis de tesoro, la riqueza en s� y el consumo. A estos valores de uso allende el movimiento econ�mico podr�a bautiz�rselos dones.
El tesoro que, como el est�mulo a la capacidad de disfrute (cf. nota 19), posee una dimensi�n supracualitativa, se llama riqueza superlativa o bien. Los bienes asomar�n con plenitud en el comunismo; no obstante, en las sociedades en las que ya existieron los valores de uso superlativos (como las obras de arte), circulan. En dichas comunidades algunos bienes est�n parcialmente manifiestos.
A la riqueza conectada con el proceso de vida social, le sigue el valor de uso intr�nseco o directo(XII). A su vez, ese objeto puede ser inmediatamente �til o exceder lo necesario; cuando as� ocurre, se trocan unas cosas por otras. Sin embargo, la mercanc�a debe tener un valor de uso que, aparte de su aspecto economicista, vuelva deseable el �doy para que des� que en tantas ocasiones articula Marx.
En esquema, tenemos:
Por �ltimo, el cr�tico estudiado indica que para el capital la fuerza de trabajo tiene un valor de uso. Pero si deconstruye el salario no s�lo por ser la paga de una fracci�n del trabajo total ejecutado, sino en raz�n de que pretende tornar equivalentes horas de vida de una persona con un ente economicista como el precio o sueldo, no es ajustado hablar de un valor de uso de la vida misma. Su complejidad, delicadeza, fluidez y hermosura no puede ser subordinada al universo de lo econ�mico y del valor de uso (esto tambi�n es as� en la situaci�n �extrema� de los bienes, dado que lo vital es mucho m�s que una riqueza superlativa). No obstante, la vida, las mujeres y varones son la riqueza que sobrepasa a cualquier tesoro de manera que, a pesar de dicha cualidad, no son valores de uso; los superan.
De lo anterior es posible inferir que hubo riqueza que no era pensable bajo la categor�a en juego. Es probable entonces que ese tesoro en clinamen, diverso, se haya �reducido� a expresarse en riqueza superlativa. Simult�neamente, esos bienes se encofraron en valores de uso ya creados seg�n la ley del valor, pero que circulaban en tanto que dones. En este proceso se perdi� de vista que:
i- la vida, los individuos son tesoro pero no valores de uso;
ii- por consiguiente, existe riqueza ultracualitativa que habr� que recuperar tal cual las l�neas divergentes de tiempo;
iii- hay tesoro �superlativo� que se rige por la ley del valor;
iv- los dones, aun cuando est�n sometidos a ella, circulan sin intercambio. Sin embargo, convendr�a estipular que no cualquier tiempo de labor implica una temporalidad/ley (cf. supra).
Adem�s, al registro que pauta que la noci�n �valor de uso� es estrecha para traer a la luz lo excelso de la vida lo nombramos �dimensi�n ultracualitativa�. Al que incluye al tesoro superlativo, �dimensi�n supercualitativa� y al que alude a las diferentes clases de entes �tiles, �dimensi�n cualitativa�. El plano del valor de cambio es lo cuantitativo.
El diagrama consistir�a en:
Como es sabido, insiste una dial�ctica entre valor de uso y valor de cambio; la tensi�n en liza es una oposici�n que, a lo sumo, arrastra a esa interacci�n a los �estratos� m�s externos de lo �til. No obstante, los otros niveles intentan fugar de una dial�ctica que descomplejiza lo cualitativo y que anhela subsumir la cualidad a la forma, a la cantidad. Por ello, si la mercanc�a es una frontera para el tesoro, el valor de uso es un l�mite al economismo del valor de cambio.
Desde cierta perspectiva, es factible proponer que los aspectos verdaderamente cualitativos del valor de uso y la riqueza polivalente, �no desean� ingresar en el contexto de luchas que �ofrece� una dial�ctica entre tesoro y mercanc�a que es amputadora de lo inasible.
Por otro lado y retomando la ley del valor, �sta significa:
i- que insiste una l�gica de la equivalencia, por cuanto un tiempo medio supone hacer iguales todas las temporalidades dis�miles, encofr�ndolas en un tiempo/axioma general.
ii- que esa din�mica de lo id�ntico se expandi� a diversos niveles de modo que, como lo muestra el capitalismo, se pretendi� volver equivalentes registros que no pueden serlo (f. e., determinadas horas de vida �resultan� intercambiables con una cuota dada de dinero en calidad de salario).
Esta �ltima cat�strofe se resume pues, en lo detallado a continuaci�n:
5- Extrav�o de tesoros divergentes y sometimiento de los dones a la ley del valor, lo cual implica que:
a- La norma citada es una limitaci�n en el desarrollo de aqu�llos.
b- Se entabla una l�gica de la equivalencia universalizada.
c- El imperio de esa din�mica �aplana� la multiplicidad de las cosas, ocasionando que todo sea igual a todo.
d- La forma/mercanc�a reseca los manantiales de la diversidad �interna� de los valores de uso y los incluye en su caosmos econ�mico.
VI
En s�ntesis, las ca�das que, al decir de Serres (1994), llevaron hacia la �peste� de la violencia del causacionismo y de unos contra otros, son:
1- Reducci�n de la elasticidad del tiempo.
2- El empobrecimiento del devenir en una complejidad lineal.
3- La p�rdida de control del hacer sobre sus efectos.
4- La �codificaci�n� del automovimiento de la praxis.
5- El extrav�o de riquezas divergentes.
Si el comunismo se presenta como horizonte libertario es a fin de revertir esas cat�strofes que apenan a los individuos, pudiendo empujar los instantes con la belleza y el murmullo de las cosas, de la vida(30).
NOTAS
(1) Manifiesto de 1927, La Habana, Cuba, escrito por Alejo Carpentier, Marinello, Ichasso, Casanovas y Ma�ach.
(2) Sin entrar en mayores disquisiciones (que ser�an �tiles para neutralizar ciertas formulaciones demasiado superficiales), podr�amos sostener que la citada ley hace referencia a la cantidad de tiempo que la sociedad emple� para generar determinado valor de uso. Ese tiempo es pues, un tiempo/medida y supone su contabilidad.
(3) Aun cuando ni Marx ni Engels detentaban los conocimientos m�s precisos que tenemos de la Pre-historia, sus observaciones respecto a que no es concebible una colectividad que no deba inventar estrategias para contabilizar y administrar el tiempo insumido en la producci�n, nos lleva a concluir que esa coacci�n viene desde hace miles de a�os. Es probable que los Homo m�s complejos sean los �responsables� de �encajar� la diversidad del tiempo en la oposici�n �tiempo libre/tiempo de trabajo�; empero y en este terreno fr�gil, todo est� por reformularse.
(4) De acuerdo a lo expuesto, es dable registrar la siguiente macro-secuencia en la historia de la especie:
a) momento en que el tiempo de labor no opera como ley (comunidades de australopith�cidos y quiz�, algunos homo);
b) fase en la que la diversidad temporal y el tiempo de tarea se convierten en norma (desde los primeros homo con lenguaje articulado hasta el presente);
c) per�odo en que la ley del valor comienza a disolverse de manera contradictoria en el capitalismo superdesarrollado y en el socialismo;
d) superaci�n de la necesidad de medir, contabilizar y administrar la luz diurna a fin de aprovecharla al m�ximo, a causa de que el obrero colectivo puede suscitar abundante riqueza.
(5) Se comprende que son las limitaciones del lenguaje las que nos llevan a que debamos enunciar lo que establecemos de una manera en la que parece adjudic�rsele �conciencia�, �voluntad�, etc. a un grupo de seres que no conocemos a fondo.
(6) Es indiferente para el razonamiento efectuado que la �concepci�n� del tiempo haya sido circular o lineal, puesto que tanto en un caso como en el otro alg�n �tramo� debe estar organizado seg�n esa cuatripartici�n. Es decir, la misma no alude al orden pasado/presente-futuro. Sin embargo esa sucesi�n, propia de Occidente, �envara� aun m�s la ley.
(7) El tiempo de trabajo que domina en este largu�simo periodo, que abarca hasta la aparici�n del trueque, es el tiempo de labor necesaria y que por ende, s�lo genera valores de uso para la mera subsistencia.
(8) Har�a falta un estudio suplementario para elucidar la concepci�n del tiempo en Marx. A pesar del poco espacio que disponemos, es oportuno sugerir que el tiempo es, simult�neamente, algo objetivo y subjetivo: es externo por la circunstancia de que la impotencia de los hombres frente al impulso de laborar lo vuelve ley objetivada, pero es subjetivo en virtud de que no es una �estructura� f�sico/matem�tica.
Esta opini�n del joven Marx difiere de Engels y de sus escritos posteriores, en los cuales lo temporal es una de las coordenadas fundamentales del universo.
(9) Secuenciaremos las �cat�strofes� (definidas desde la teor�a de Ren� Thom 1992 b) por un �orden� l�gico de generalidad decreciente y no por su aparici�n hist�rica, aunque es factible que la ca�da hacia una cristalizaci�n aumentada del tiempo haya sido la primera y m�s importante.
(10) En la contemporaneidad probable entre ley del valor y lenguaje no operan ni una filosof�a de la conciencia (Derrida 1971), ni una metaf�sica de la cultura que tensiona los pares �animal/humano�, �natural-voluntad� y �biosfera/sociedad�, sino la precauci�n de no extender, de forma inapropiada, el supuesto proceso de g�nesis elucidado. Tanto para animales (herb�voros, vg.) como para los australopit�cidos sin capacidad de simbolizar el mundo a trav�s de lenguaje articulado, no tiene asidero predicar un tiempo de tarea �blando� que luego, se convierte en �inel�stico�.
(11) Aparte que el capitalismo al que Marx alud�a no est� ni siquiera en ciernes (ya que requiere de una tecnolog�a inimaginable), no hay ni puede haber capitalismo �post-industrial� si ello desea significar uno que se aleje de los sectores primarios y secundarios y que orbite en los servicios. Lo que es invertido en ese �mbito y en las especulaciones financieras, proviene de la enorme plusval�a extra�da de la producci�n real, es decir, de las ramas econ�micas �tradicionales� (miner�a, agricultura, ganader�a, pesca, industria, etc.). Si all� no hubiese obreros trabajando bajo condiciones de subordinaci�n al capital, no existir�a plusvalor alguno que permita la �tercerizaci�n� que los post/modernos esgrimen contra Marx.
(12) Innumerables son los �argumentos� que se lucieron a favor de esa insolvencia, pero desde que el fil�sofo alem�n comentado vivi� a la fecha, son contadas las objeciones nuevas. Una de ellas es el �problema� de la transformaci�n de los valores (c + v + pl. i., donde �pl. i.� es el excedente verdaderamente creado) en precios, el cual versa acerca de que, anhelando el materialismo no introducir la explicaci�n de los valores de las mercanc�as por referencia a los precios, debe dar un �salto� entre la determinaci�n de los valores por el tiempo de trabajo y por los precios. Sin contar que ese �salto� mismo ya es una irregularidad, se aduce que Marx no da cuenta satisfactoriamente de la mutaci�n en liza.
Pero dicho razonamiento, que est� ofuscado por ideolog�as, no comprende que el gozne �t�cnico� que torna factible el cambio de los valores en precios son los costos de producci�n (c + v + pl. e., donde �pl. e.� significa el sobretrabajo efectivamente apropiado) y los precios de costo, precios de producci�n o precios medios (c + v + ganancia media). Los valores divergen de los costos de producci�n y de los precios de producci�n, porque el hecho de ser empresario no garantiza que se pueda apropiar toda la plusval�a intr�nseca. En el movimiento real, la competencia ocasiona que los capitalistas deben �compartir� unos con otros el ultravalor mencionado, de forma que la plusval�a realizada es desigual a �l. En escasas situaciones la sumatoria del precio de mercado llega a ser equivalente a la plusval�a suscitada.
Por a�adidura, Marx concibe los precios (en especial, al de mercado �formado por c + v + gm + ganancia del sector comercial + renta + inter�s + consumo del capitalista + incidencia de la oferta y demanda-), como una �escala� que sirve para �testar� si genera mercanc�as cuyos costos de producci�n son menores a los precios de producci�n, obteniendo el beneficio medio, id est, para checar si los costos son competitivos y si es viable obtener el m�ximo de plusval�a intr�nseca (cuando ello tiene lugar, los valores y los costos/valor son m�s bajos que los precios medios o precios de producci�n).
(13) Muchos post-modernos insisten en que los par�metros de pensamiento de Marx, puesto que naci� en el siglo XIX, son caducos para analizar una sociedad que volvi� imposibles (por los sistemas de control, por la capacidad de respuesta del sistema, por la era digital, etc.) las revoluciones. Sin embargo, tal apuesta ignora que los estudios del exiliado en Inglaterra no se agotan en el Reino Unido, sino que apuntan al capitalismo en cuanto modo de producci�n con rasgos peculiares.
(14) Au fond, la cr�tica del neoricardiano Piero Sraffa (1965) a la deducci�n de la tasa de lucro en Marx es el segundo momento de las protestas en torno a la ley del valor. Como es sabido, Sraffa sostiene que la tasa de beneficio tendr�a que deducirse tambi�n respecto a los precios, puesto que Marx acepta la determinaci�n de los valores por esa alternativa. As�, habr�a una tasa de ganancia para los valores y otra para los precios; entre ellas prosigue, se comprueba una divergencia que debe subsanar otra f�rmula.
Ahora bien, en el proceder de Sraffa (adem�s de que no hay ninguna inquietud acerca de por qu� y c�mo emerge un orden social en que las mercanc�as se producen por medio de mercanc�as) se verifica, por el contrario, que �ste no entiende la naturaleza de la tasa de lucro ni los problemas involucrados. No puede haber una tasa para los precios porque, valga la obviedad, la tasa de ganancia se vincula con el beneficio, que se mide respecto al capital total (c + v). Dicha tasa es una estrategia de c�lculo que el capital mismo emplea para conocer cu�nto valor nuevo crea con relaci�n al existente. Y surge ese rasero porque el capital no emplea s�lo salarios en la g�nesis de plusval�a, sino m�quinas, materias primas, etc., esto es, capital constante. As� como se mide la tasa de plusval�a por referencia al capital variable, as� es tabulado el lucro teniendo por horizonte el capital total.
Por lo dem�s, los costos de producci�n, los precios de producci�n, los precios de mercado y la tasa de ganancia implican que el capital opera con condiciones previas que aquitinan la g�nesis de tesoro. Sin embargo, no puede ignorar tales axiomas que le restan libertad. Al respecto, Marx enuncia:
�... (hay) costos de producci�n en forma de (precios porque) ... la reproducci�n continua de las mismas relaciones -las ... que postula la producci�n capitalista- ... (aparecen) como las formas y resultados de este proceso ..., (y) como sus requisitos previos ... En consecuencia, esta reproducci�n no es consciente ..." (1975 b: 422/423; el �nfasis es del autor). Poco despu�s, analizando el inter�s y la renta en tanto que elementos del precio de mercado, sentencia que los mismos
"... presuponen que el car�cter general de la producci�n se mantendr� invariable ... De tal modo, el resultado de la producci�n cristaliza en una condici�n de producci�n permanente, y por lo tanto ... se (convierten) en un atributo (constante) ..." (1975 b: 426; lo destacado no es nuestro).
Finalmente, los precios suponen los valores. En efecto, son la mera realizaci�n de los costos de producci�n y de los precios de producci�n, quienes giran en torno a la composici�n-valor de los bienes; est�n por consiguiente, sometidos a los valores. Por ende, Marx no determina los valores de las mercanc�as por la �doble� v�a del valor/trabajo y de los precios, sino s�lo por la ley del valor. Sraffa suscita una cuesti�n all� donde no hay ninguna.
(15) Por sorprendente que pueda asomar, la semi�tica m�s deleuziana es la del estructuralista Algirdas Julien Greimas. Gran parte de su obra, si no toda, podr�a leerse teniendo como contrapunto el pensamiento de Gilles Deleuze: la reducci�n de lo insoportable del devenir a �estados (semiotizados) de cosas�, es uno de los n�cleos tem�ticos comunes a tan diversos creadores de pr�cticas.
(16) No faltan quienes, al leer una (re)escritura de los textos de Marx un poco �curvada� respecto a ortodoxias, contin�an sospechando la habilidad de una cofrad�a m�s amable. En este punto, nos atrevemos a se�alar una contradicci�n entre el Marx de los Grundrisse y el de La Ideolog�a alemana: en la obra en co-autor�a, Marx bregar� por una comunidad sin divisi�n de tarea; en los �borradores�, por la superaci�n de la que est� asociada a las colectividades con intercambio (en la medida en que �ste es un proceso intermediario entre el productor, la riqueza y el consumo) y con tiempo de circulaci�n como barrera (1972 a: 146). La idea de una comunidad carente de toda divisi�n del trabajo (sexual, manual e intelectual, ciudad/campo, de clases, etc.), es una promesa m�s rom�ntica y libertaria; por razones tan d�biles la aceptamos.
(17) La acci�n de los hombres es tan valiosa para el soci�logo tematizado, que no puede ser enclaustrada por siempre en formas que ella misma suscita. Pero esto no acontece en virtud de que en la teor�a cr�tica exista una escatolog�a u onto-teo/teleolog�a que as� lo dispone, sino porque la praxis no debe aceptar pasivamente (ya que se trata de seres capaces de decidir) la onto-escato/teo-teleolog�a que insisti� en la Historia. Hasta hoy, las leyes en lo colectivo fueron teo/teleol�gicas y es eso lo que tiene que disolverse, a fin de que la acci�n se distienda sin barreras. Marx s�lo efect�a un diagn�stico, sin comprometer su materialismo no-lineal en la intelecci�n de un materialismo aminorado.
(18) Si dese�ramos ser estrictos desde el punto de vista de una historia de las ideas, quiz� habr�a que plantear que, si conceptuamos que s�lo es dial�ctico aquello ajustado a la dial�ctica de la Esencia, seg�n la Fenomenolog�a del Esp�ritu (1966), la Ciencia de la L�gica (1956 a y b) y la Enciclopedia de las Ciencias Filos�ficas (1944), en Marx son dif�ciles de encontrar estratos de tal factura. A lo sumo, lo que afloran son peque�os fragmentos diseminados aqu� y all� a lo largo de su obra y de acuerdo a los a�os.
Una dial�ctica que no acepta la separaci�n entre objeto y sujeto, definiendo as� la abstracci�n real, es trabajada por Marx en los Manuscritos de 1844, en tramos variables de los Grundrisse (en especial, cuando deconstruye el m�todo de la Econom�a Pol�tica) y en lugares dispersos en El capital (1983 a). Podr�a concluirse que s�lo en raras ocasiones es dial�ctico; sin embargo, eso no lo har�a metaf�sico.
Aunque no tenemos espacio suficiente para destejer las proposiciones expresadas es dable matizar algunas. El razonamiento precedente da por supuesto un Marx idealista y hegeliano, tensionado con otro que ser�a post/filos�fico. Pero esta lectura, com�n en el contexto de la post-modernidad, debe ser interrogada precisamente en su solidaridad con ella. Adem�s, la estrategia de sospechar en el materialismo cr�tico lo diverso a �l no es un gesto nuevo y su repetici�n agobiante tambi�n se halla, cuando menos, problematizada.
No obstante, una objeci�n m�s directa establece que interpretar un pensamiento dial�ctico como la puesta en escena de la dial�ctica del Concepto, es un proceder que acent�a en demas�a lo riguroso, cayendo en un purismo extremo. Dif�cil ser�a avanzar m�s all� de Hegel. Por otro lado, desestimar�amos que el idealista germano consideraba que la dial�ctica ten�a una historia que arrancaba con los eleatas, S�crates y Plat�n.
Por �ltimo, el lexema �dial�ctica� y sus campos sem�nticos asociados no son discontinuos en Marx (salvo que los constri�amos a los momentos inici�ticos), sino que est�n entrelazados. En ese proceder, hace intervenir a Epicuro y Lucrecio, traz�ndole al tercer instante de la dial�ctica hegeliana, un cuarto que intenta desviarla de ese hegelianismo. Pero esta lucha contra la dial�ctica es dial�ctica, aunque no hegeliana, lo que termina en una recepci�n cr�tica del fil�sofo de lo Absoluto. En cualquier caso, tal vez haya que laborar los modos de aqu�lla en la firma/Marx.
Nosotros conservamos el t�rmino �dial�ctico� para pincelar el arrojo del materialismo deconstructivo, dejando a veces en suspenso la menci�n expl�cita del cuarto momento se�alado.
(19) En la exposici�n de que las totalidades sociales se ampl�an sin cesar, que el pensador comentado realiza en la Contribuci�n a la cr�tica de la Econom�a Pol�tica, est� impl�cita la idea de que esos conjuntos, originados dial�cticamente, clausuran lo intrincado de la dial�ctica en la s�ntesis. Podr�a decirse que s�lo las totalidades que se empujan a s� mismas a acrecentar su globalidad, agotan la sutileza de lo dial�ctico en un tercer momento y en cuanto secuencia cerrada. Todav�a m�s, la expansi�n de esas estructuras pretende capturar su �afuera� (que es m�s complejo) y dialectizarlo en un �adentro� anclado en formas.
De acuerdo a lo precedente, Marx no toma tal cual la noci�n hegeliana de �todo�, como arguye Habermas, sino que identifica esas peculiares estructuraciones en el seno de lo comunitario y nos hace percibir que son conjuntos que pretenden dialectizar de un modo pobre, las valencias de mujeres y varones.
La cita establece que �... el todo debe tender incesantemente a superarse ... Acumular de esta manera oro y plata ...� (1973: 231). Por lo que es deducible, un ejemplo clave de totalidad �imperial� es el de la econom�a y el de los entes economicistas, quienes buscan expandirse sin desfallecimiento.
(20) No habr�a que esperar al boom cultural/intelectual Marcuse, para creer en la alternativa de un comunismo en tanto sociedad que alimente la pulsi�n de vida y el deseo est�tico.
Es verdad que la introducci�n del concepto �belleza� puede suscitar m�s inconvenientes de los que soluciona, pero no es menos cierto que en Marx un entorno hermoso es parte del imperativo libertario. Es lo que se comprueba cuando critica la fealdad de los espacios en los que laboran los obreros: m�s que cargar las tintas en las enfermedades que padecen, muestra lo poco est�tico que son dichos lugares. Cuando cita a Owen sin reparos, acepta su perspectiva respecto a que una sociedad sin dominio debe generar tesoro elevado:
�... la riqueza debe ser tambi�n de un tipo superior al de la producida ... hasta el presente ...� (1972 a: 239). P�ginas atr�s, hab�a sostenido que otra asociaci�n de individuos tiene que estimular la capacidad de disfrute para as� aprender a gozar.
�... En modo alguno (hay que practicar) abstinencia ... sino (desarrollar) ... tanto las capacidades como los medios de (placer). La capacidad de disfrute es una condici�n para �ste, por tanto primer medio de (goce) ...� (1972 a: 236; el �nfasis es del texto).
El pensador glosado llega a sostener que el capitalismo emplea no s�lo la t�cnica para incrementar la productividad, sino adem�s el arte:
�... El capital ... aumenta el tiempo de plustrabajo ... mediante ... los recursos del arte y de la ciencia ...� (1972 a: 231; el cambio de tipograf�a nos pertenece).
Pero si el valor automatizado necesita de lo est�tico (aun cuando no empuje su nivel a extremos sublimes), quiere decir que el arte es una fuerza de producci�n tal cual lo cient�fico. Por ende, el arte no es en cierto registro de an�lisis, simplemente del orden de lo superestructural. Al igual que el lenguaje, las relaciones microf�sicas de poder, etc., lo est�tico es un elemento com�n a base y superestructura.
Sin embargo, allende esta puntualizaci�n (que amortigua el �reduccionismo� de la dial�ctica entre esos grandes conjuntos), se observa que lo art�stico tiene que ser un componente esencial en otra sociedad, si ya lo es en la burguesa. No habr�a sino un esteto/comunismo. Y el asombro nos conmueve, cuando traemos a colaci�n que Marx �separa� las revoluciones en movimientos exquisitos y en poco bellos: retomando palabras de la Nueva Gaceta Renana sobre la lucha de clases en Francia, escribe que a la
�... hermosa revoluci�n, la revoluci�n de las simpat�as generales ... (le sigui�) ... la revoluci�n fea, la revoluci�n repelente ...� (1972 b: 71-72; el �nfasis es del texto).
(21) De ah� que el tema de reflexi�n de Sraffa est� preso de la ilusi�n que procura darle consistencia aparte a lo econ�mico, en tanto que universo aut�nomo, sin interrogar esa independencia en s�. Ni siquiera el capitalismo es �producci�n de mercanc�as por medio de mercanc�as�, dado que la g�nesis de valores de cambio supone la praxis. Aun en el capital hiperdesarrollado, en el cual la ley del valor diverge de s� misma de forma contradictoria, el trabajo contin�a siendo aquello que se renueva a trav�s de su propio poder, id est, los hombres siguen siendo los que se autoproducen, a pesar que lo hagan por torsiones economicistas.
(22) En consecuencia, el materialismo deconstructivo es mucho m�s que una anal�tica de la riqueza o que una historizaci�n de los dis�miles modos en que fue creado tesoro. M�s aun, en Marx la secuencia de tales estrategias (que incluye otros t�rminos que la �cl�sica� partici�n �comunismo primitivo/esclavitud-feudalismo/capitalismo�), es un recurso para seguir la articulaci�n del automovimiento de la praxis.
En una conocida carta a Vera Zassulich (insurgente rusa), el soci�logo en liza advierte que no hay teleolog�a alguna que obligue a los hombres a pasar por aquellos �eslabones� para reci�n aspirar a la revoluci�n y/o al socialismo. La Historia es una historia abierta en virtud de que los derroteros del hacer son imprevisibles y, en �ltima instancia, son lo que condiciona los procesos. Cierto que base y superestructura constri�en la libertad y lo azaroso, pero esos conjuntos son a fin de cuentas, gestados por el autodevenir de la praxis.
Por lo que antecede, la cr�tica de la historiadora alemana Heide Gersternberger (1996 b: 87) respecto a que �... (el) an�lisis de las formas no elimina la pr�ctica social ...� y que el estudio marxista de las formas generales de la producci�n es una filosof�a de la historia, no es un aporte. Del lado de Marx, es evidente que �l no abandona en el desv�n de las categor�as la praxis espec�fica de los individuos; del lado de la acusaci�n de metaf�sica, en vida aclar� que su teor�a no era hegeliana o kantiana (ir a la carta a Mikha�lovski �adem�s, tal objeci�n no tiene nada de sorprendente).
(23) Es llamativo que la mayor�a de los marxistas no haya escandido que lo obvio en tales lexemas es la palabra �estructura� y que por ende, se trata de estructuraciones elevadas a la en�sima potencia. Base y superestructura son as�, segmentaciones r�gidas de lo colectivo.
(24) Aunque Marx no lo deduce o no lo explicita, el comunismo tiene que ser el ocaso de la dial�ctica constituida entre esas grandes formas de contra/poder. Una sociedad emancipada de cualquier tipo de violencia, y dichas totalidades son en s� mismas agresivas, debe recuperar la libre subversi�n de la praxis.
(25) Al igual que en la nota anterior, el pensador tematizado no opina acerca del destino de las revoluciones a partir del socialismo. Empero, es dable inferir que si ellas han sido el recurso desesperado de las asociaciones humanas por disolver las cristalizaciones generadas en el automovimiento del hacer colectivo, empujando as� la Historia, en un estado de clinamen en que no surjan n�dulos indestructibles tal entrop�a no ser� necesaria. Marx ser�a entonces, no s�lo quien ha prestado atenci�n a las revoluciones sino quien vislumbr� su fin. El comunismo no es �nicamente la clausura de la lucha de clases, sino tambi�n el cierre de la historia como Historia de la revoluci�n.
(26) Heide Gersternberger aduce que ni siquiera en el periodo del (mal)llamado Absolutismo, lo econ�mico adquiere una autonom�a separada, vg., de lo pol�tico. De aqu� argumenta, con excesiva rapidez, que el concepto �modo de producci�n� no es �til, ya que la etapa en cuesti�n no representa en s� una fase econ�mica peculiar (1996 b: 76). En primera instancia, el lexema referido no se reduce a lo econ�mico; tal postura es cosa de los marxismos pol�ticos, de cierto Engels y de los post-modernos.
En segundo lugar, el complemento de esa categor�a es el de formas concretas de econom�a y sociedad, es decir, el �bloque hist�rico� gramsciano. Por lo tanto, la colectividad de �Antiguo R�gimen� que la historiadora procura describir como reemplazo de una etapa capitalista inicial con absolutismo mon�rquico es en realidad, una peculiar asociaci�n de individuos que pertenece al dominio de la subordinaci�n no real del trabajo al capital.
(27) En las comunidades pre/socialistas, el ahorro que se anhela obtener de la administraci�n mezquina del tiempo implica un estipendio en virtud de que los hombres no est�n racionalmente coordinados. En esa largu�sima etapa, no es posible una articulaci�n �ptima entre medios, estrategias y fines: se consigue lo contrario de lo buscado, empleando medios y artilugios contradictorios entre s� y con ellos mismos.
(28) En cierta medida, la ciencia, al ser un sistema semi�tico, es del reino de la superestructura. Pero si ella es un conjunto de aquitinamientos que entorpecen la inteligencia social, la ciencia no es ajena a ese destino. De ah� que el saber y discurso �menores� que permiten escapar de la superestructura, sin generar en su deconstrucci�n m�s efectos sobreestructurales, sea la cr�tica.
Marx entonces, desde el �modesto� objetivo de desmantelar la Econom�a Pol�tica a partir de Petty, desteje la metaf�sica, el eurocentrismo (aunque a veces caiga en �l), las clases de violencia que existieron al presente, etc., es decir, contando con un saber local socava las estructuraciones que se exteriorizaron contra los hombres.
(29) Baudrillard (1991) quiere innovar cuando apunta que Marx no tuvo en cuenta el valor de signo de cualquier producto. Remarquemos por el contrario, que el materialismo deconstructivo no descuid� ese plano; repetidas veces sostiene que el dinero, f. e., es un signo o s�mbolo (1972 a: 16, 192). En otro espacio, destaca que los valores de uso son la �... se�al viva de su significaci�n social� (1973: 309). Por �ltimo, respecto a los egipcios y culturas similares expresa que los objetos �tiles pueden �... estar (orientados) a lo puramente fant�stico ...� (1972 a: 306).
(30) Marx sopesa el inter�s emancipatorio por el rasero de la vida, porque considera que las asociaciones de individuos que existieron hasta hoy fueron condescendientes con las potencias de la muerte: violencia, jerarqu�as, dominio, guerras, etc. Pero esto no significa que haya un vitalismo metaf�sico; habr�a que ir al encuentro de su firma con la mala fe de sus cr�ticos para ello.
En parte, es esa indisposici�n la que impide �aplicarle� al pensador alem�n lo que Serres pincel� respecto a la Historia de la locura en la �poca Cl�sica: �... (esta) es (la escritura) de todas las soledades ...�, incluida la suya (Eribon 1992: 164).
AP�NDICE DE CITAS
(I) Si entendemos que �nicamente con el comunismo se logra que la tarea social est� plenamente organizada, y si la ley del valor es la consecuencia de la necesidad de medir la cantidad de trabajo en un valor de uso (requerimiento que surge a causa de la falta de organizaci�n coordinada), entonces el imperativo en cuesti�n es propio de las etapas pre-comunistas. Marx sostiene:
�... (los) productos s�lo pueden ser medidos con la medida del ... tiempo de trabajo ... (Este) medir guarda relaci�n con el intercambio, con un trabajo social no organizado ...� (1972 a: 121). En la nota de la p�gina anterior, afirma:
�... (lo) que importa ... es que el tiempo de trabajo necesario para el sustento de las necesidades deje tiempo libre (diferente en los diversos estadios de desarrollo de las fuerzas productivas) ...� (1972 a: 120).
Y como para sorprendernos con una teor�a del valor bastante madura en las etapas tempranas de su pensamiento, escribe con Engels que esa norma calcula cu�nto tiempo posee �... la sociedad ... para desarrollarse humanamente� (1978: 52).
(II) En el contexto de la pol�mica contra Bruno Bauer, Marx y Engels postulan (1978: 107):
�... (la) masa ... considera necesarios trastocamientos materiales, incluso para conquistar el tiempo ...�.
(III) No por conocida, la cita deja de ser menos contundente y asombrosa: como la ley del valor est� referida al tiempo de labor m�s cercano y vinculado al proceso de producci�n inmediato, y en virtud de que el capitalismo independiza cada vez m�s la g�nesis de riqueza de esa temporalidad acotada y de la �localidad� del proceso creativo, aquella regla se disuelve. En efecto,
�... en la medida en que la gran industria se desarrolla, la creaci�n de riqueza ... se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleados ... (Lo) que aparece como pilar fundamental de la producci�n y de la riqueza no es el tiempo inmediato ejecutado por el hombre ni el tiempo que �ste trabaja, sino la apropiaci�n de su propia fuerza productiva general ... El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base miserable (en comparaci�n con) este fundamento ... creado por la industria misma ...� (1972 a: 227/228; lo puesto de relieve no es nuestro).
Pero esto no acontece porque Marx haya incurrido en una contradicci�n de la que no se percata, sino en raz�n de que tiene en mente que la ley del valor pertenece a la etapa en que el tesoro es generado por referencia a la necesidad y no a la libertad y al disfrute. Cuando en el comunismo, los hombres produzcan poseyendo por horizonte la independencia de la necesidad, los valores de uso no tendr�n que ser tabulados por el tiempo de trabajo imprescindible.
�... (El despliegue) de la riqueza social ser� tan r�pido que ... crecer� el tiempo libre de todos. Ya no es entonces, en modo alguno, el tiempo de (labor) la medida de la riqueza, sino el tiempo libre. El tiempo de trabajo como (escala) de la riqueza pone al (tesoro mismo fundado) sobre la pobreza ...� (1972 a: 232; lo destacado es del texto).
(IV) Respecto a lo general, Hegel postula que
"(en s�) y por s�, lo universal es el primer momento conceptual, porque es lo simple, y lo particular es s�lo el momento siguiente ..., lo concreto ..." (1956 b: 530; el �nfasis es ajeno).
Luego, contin�a: "... (el) tercer grado de este conocer ... es el traspaso de la particularidad a la individualidad ..." (1956 b: 536). Mucho antes, hab�a se�alado:
"Universalidad, particularidad e individualidad son ... los tres conceptos determinados, cuando ... se (requiera) contarlos ... (El) n�mero es una forma inapropiada para comprender ... las determinaciones del concepto; ... es la forma m�s inapropiada para (dichas) determinaciones ..." (1956 b: 292; lo destacado es de Hegel).
La dial�ctica de la Idea por ende, no supone una interacci�n en la que sea interesante contar sus momentos. En p�ginas siguientes, insistir� en que las determinaciones del concepto no son algo muerto, como los n�meros, "... a quienes su relaci�n misma no pertenece; (aqu�llas) son movimientos animados ..." (1956 b: 298). La categor�a s�lo puede ser aprehendida por una dial�ctica que est� m�s all� de instantes que se cuentan y que fijan el devenir de la noci�n. Lo que antecede, encuentra su cl�max en lo que se transcribe:
"... lo que tiene que considerarse como m�todo es s�lo el movimiento del concepto mismo ... Lo que ... constituye el m�todo son las determinaciones del concepto ... y sus relaciones ... En eso ... hay que empezar desde el comienzo ... (Como) el conocer es un pensar ... su comienzo ... se halla ... (en lo) simple y ... universal ..." (1956 b: 562-575). Ese instante inicial es un primero.
"(Pero) el m�todo ... sabe que la universalidad es s�lo un momento ... (y que debe encarnarse en una) ... totalidad concreta ... (Lo) universal inicial se determina por s� mismo como lo otro con respecto a s� (; esto) tiene que ser llamado el (primer) momento dial�ctico ... (En este punto), ... el prejuicio fundamental es que la dial�ctica tenga s�lo un resultado negativo ... (Los opuestos deben dar lugar a la) s�ntesis ... (El) resultado habitual de la dial�ctica ... (es que el) primero est� conservado y mantenido en el otro ... (Lo) negativo de lo positivo ... incluye ... lo otro de un otro. Por (ello) contiene su propio otro en s� ... (Este) momento dial�ctico consiste ... en que tiene que poner la unidad ... (Lo) negativo de lo negativo consiste en ... (eliminar) ... la contradicci�n ... Esta negatividad, en tanto contradicci�n que se (suspende), es el restablecimiento de la primera inmediaci�n ... (Lo) negativo de lo negativo ... es ... lo positivo, ... lo universal. Sin embargo, es tambi�n el tercero con respecto al primer negativo ... (Pero dado) que ahora aquel primer negativo es ya el segundo t�rmino, el ... contado como tercero ... puede ser tambi�n contado como el cuarto, y la forma abstracta puede considerarse, en lugar de una forma triple, como una forma cu�druple ... (Que) toda la forma del m�todo sea una triplicidad es por cierto s�lo el lado superficial ... del conocer ... En realidad, el formalismo se ha apoderado ... de la triplicidad y se ha atenido al vac�o esquema de ella ... (La) pobreza del ... construir filos�fico moderno, que no consiste en otra cosa que en (aplicar) ... aquel esquema formal ... ha hecho que aquella forma se volviera aburrida ..." (1956 b: 734/735; lo destacado no es nuestro).
Una dial�ctica de la cuadriplicidad es por lo tanto, una dial�ctica inteligente, compleja, no esquem�tica.
(V) En su tesis doctoral (1988: 83), Marx enuncia que para el poeta de los jardines lo �nico v�lido es
�... la autoconciencia singular (de manera que) toda ... ciencia queda suprimida ... Pero tambi�n se derrumba todo lo que se relacione de forma trascendente con la conciencia humana ... Epicuro es, por consiguiente, el m�s grande ilustrado griego ...� (los cambios nos pertenecen). En la p�gina contigua, redunda:
�... la autoconciencia (singular) es para s� principio absoluto ... (y por ello se opone) ... a lo universal ...� (1988: 84; el �nfasis es de Marx). M�s tarde, constata que alguien est� emancipado cuando es libre de la representaci�n; �sa es la libertad en s� (1988: 108). Un poco antes hab�a acordado que, para el atomista griego,
�(no son) ideolog�a y vac�as hip�tesis lo que nuestra vida necesita, sino vivir sin perturbaciones ...� en un goce sereno (1988: 78).
Prosigue afirmando que el sabio de la ataraxia, estipula que lo que debe divinizarse y festejarse es el individuo que se alegra, la individualidad que, �... como tal, (est�) liberada de sus ataduras habituales ...� (1988: 144; lo se�alado es nuestro). Por lo tanto, ning�n poder (ciencia, tradiciones, costumbres, religiones, formas de gobierno, etc.) tiene derecho sobre la libertad del individuo, a mantenerse en su propio clinamen.
En lo que respecta a un instante dial�ctico excedente, en los Manuscritos de 1844 encontramos:
�... La gran haza�a de Feuerbach es:
...
3) (que) contrapuso a la negaci�n de la negaci�n, ... lo positivo que descansa sobre �l mismo y que se fundamenta positivamente a s� mismo�. Su victoria consiste en haber tensionado el tercer instante hegeliano con un cuarto.
Esa partici�n adicional permite escapar de presentar la historia bajo expresiones abstractas, l�gicas, especulativas; el cuarto momento posibilitar�a enunciar el movimiento de la historia en cuanto �... historia real del hombre como sujeto presupuesto ...� (1985: 184-185).
(Vi) Hablando del valor de las mercanc�as y que la aparici�n de los precios de producci�n es posterior a los costos, Marx establece que en todas las sociedades �... las distintas esferas de producci�n se (comportaron) entre s� como lo har�an pa�ses extranjeros o comunidades comunistas ...� (1983 c: 201). Las asociaciones detalladas ser�an �tomos sociales epic�reos que conservar�an, en el conjunto, su propia declinatio.
(VII) Respecto al capital, Marx insiste en que, como valor que en su movimiento se reproduce, existe un devenir circular o espiral (1972 a: 131). M�s adelante, expresa que el capital
�... se ampl�a �l mismo como sujeto (de su �rbita), con lo cual recorre una (curva) que se expande, una espiral ...� (1972 a: 279). Antes, hab�a sentenciado que el sujeto/valor da revoluciones en torno suyo (1972 a: 251) de manera que
�... est� nuevamente puesto el (fluir) c�clico en el cual el resultado se presenta como supuesto ...� (1972 a: 295). Diverge de s� en clinamen.
No obstante, si se aparta de su mismidad deja abierto el camino hacia otro estado de desv�o, hacia una nueva sociedad. En efecto,
�... el capital trabaja ... a favor de su propia disoluci�n como forma dominante de la (g�nesis de riqueza)� (1972 a: 222). Despu�s, contin�a:
�... en la gran industria ... el trabajo del individuo ... est� puesto como ... trabajo social. De tal manera periclita la otra (fase) de este modo de producci�n� (1972 a: 233; lo enfatizado es de Marx).
En su ca�da de s�, el capital despliega en espiral la anti-base que anida en la estructura social en la que sobrevive (por lo dem�s, se puede consultar 1972 a: 395/396 sobre que en el seno de la infraestructura, se �ahueca� una �anti-base�).
(VIII) �... (Aparece) siempre, como �ltimo resultado del proceso de producci�n social, la sociedad misma, vale decir, el hombre ... en sus relaciones sociales. Todo lo que tiene forma definida, como producto, etc., se presenta ... como (instante) evanescente en ese movimiento ... (Como) sujetos del proceso aparecen s�lo los individuos ... (�stos) reproducen ... (tanto) su propio proceso constante de (flujos), en el que ... se renuevan, como el mundo de la riqueza creada por ellos� (1972 a: 237; lo destacado es ajeno al texto).
En lo que cabe a la tarea colectiva, encontramos:
�... dentro de la reproducci�n del capital se efect�a a la vez la reproducci�n de los valores de uso; o bien la continua renovaci�n ... , por el trabajo ... , de los valores de uso ... (El) trabajo del hombre ... se (presenta) ... como reproducci�n de s� mismo. Se trata ... de la continua reproducci�n del trabajo ...� (1972 a: 272; las alteraciones son nuestras).
(IX) �... (Las) condiciones materiales y espirituales para la negaci�n del trabajo asalariado y del capital, las cuales son ya la negaci�n de formas precedentes de la producci�n social, son a su vez resultados ... del capital. En agudas contradicciones, crisis, convulsiones, se expresa la creciente inadecuaci�n del desarrollo ... de la sociedad a sus relaciones de producci�n ... vigentes. La violenta aniquilaci�n del capital, no por circunstancias ajenas al mismo, sino como condici�n de su autoconservaci�n, es la forma m�s contundente en que se le advierte que ... deje lugar a un estadio superior de producci�n social ...� (1972 a: 282).
(X) Hay aspectos intangibles, como la durabilidad para la g�nesis de tesoro, que son valores de uso:
�... (en) cuanto medio de producci�n, su durabilidad es requerida ... por su valor de uso ...� (1972 a: 235). M�s adelante, postula:
�... (las) mejoras del suelo pueden integrarse qu�micamente ... y de este modo transformarse en valor de uso ...� (1972 a: 261). Despu�s, opina que con el aumento de la complejidad de lo social, se da
�... la mayor multiplicaci�n posible del valor de uso del trabajo �o bien de las ramas de la producci�n- de tal modo que (se) promueve (constantemente) la ilimitada (variedad) de las ramas del trabajo, esto es, la m�s multilateral riqueza ... de la producci�n ...� (1972 a: 308; lo enfatizado es de Marx). Comprobamos por ende, que la diversidad misma de la producci�n es valor de uso o tesoro superlativo.
(XI) Hablando de la renta del capital, se punt�a que los �... valores de uso directos (son los) que no est�n mediados por la circulaci�n ...� (1972 a: 261/262; lo destacado es del texto). En el vol. I de Teor�as sobre la plusval�a, constatamos que en las sociedades mercantiles (del trueque en adelante) no existe �... una producci�n independiente del intercambio� (1974: 49). Por lo tanto, antes del trueque hubo una g�nesis de tesoro sin intercambio; igual acontecer� a partir del comunismo.
(XII) �... (El) grano en cuanto semilla, puesto en la tierra, pierde su valor de uso directo ...� (1972 a: 7). Despu�s, prosigue:
�... merced a la producci�n en ... (masa) desaparece ... toda relaci�n ... con el valor de uso inmediato ...� (1972 a: 220).
BIBLIOGRAF�A
BALIBAR, �tienne (2000) La filosof�a de Marx. Buenos Aires: Nueva Visi�n.
BAUDRILLARD, Jean (1991) Cr�tica de la Econom�a Pol�tica del signo. M�xico: Siglo XXI.
DELEUZE, Gilles (1997) Cr�tica e cl�nica. Sao Paulo: Editora 34.
DERRIDA, Jackie Eliahou (1971) De la Gramatolog�a. Buenos Aires: Siglo XXI.
EPICURO (1993) Obras. Barcelona: Altaya.
ERIBON, Didier (1992) Michel Foucault. Barcelona: Anagrama.
GERSTERNBERGER, Heide (1996 b) �Una nueva mirada sobre la forma burguesa de Estado� en VVAA (1996 a) op. cit.
GREIMAS, Algirdas Julien y Jacques Fontanille (1994) Semi�tica de las pasiones. M�xico: UAP.
HABERMAS, J�rgen (1994) Teor�a y praxis. Barcelona: Altaya.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1944) Enciclopedia de las Ciencias Filos�ficas. Buenos Aires: Libertad.
___________________________ (1956 a) Ciencia de la L�gica. Vol. I, Buenos Aires: Hachette.
___________________________ (1956 b) Ciencia de la L�gica. Vol. II, Buenos Aires: Hachette.
___________________________ (1966) Fenomenolog�a del Esp�ritu. M�xico: FCE.
L�PEZ, Edgardo Adri�n (2000 a) Relevamiento de algunas paradojas en torno a la mercanc�a y al dinero. Avance de investigaci�n (in�dito).
___________________ (2000 b) �Atractores� y triangulaciones fractales: la rebeli�n de lo subjetivo y de la complejidad. Avance de investigaci�n (in�dito).
___________________ (2000 c) Dial�cticas sociales constituidas y emancipaci�n. Avance de investigaci�n (in�dito).
___________________ (2000 d) Estudios de demograf�a hist�rica: el reverso de las leyes malthusianas. Avance de investigaci�n (in�dito).
LUCRECIO CARO, Tito (1984) De la naturaleza de las cosas. Buenos Aires: Hyspamerica.
MARCUSE, Herbert (1983) Eros y civilizaci�n. Madrid: SARPE.
________________ (1993) �La ecolog�a y la cr�tica de la sociedad moderna� en Ecolog�a Pol�tica. Cuadernos de debate internacional. Abril, N� 5, pp. 73-79, Barcelona: ICARIA.
MARX, Karl Heinrich y Friedrich Engels (1975) Correspondencia. Buenos Aires: Cartago.
_________________________________ (1978) La Sagrada Familia y otros escritos. Barcelona: Cr�tica.
_________________________________ (1984 a) La Ideolog�a Alemana. Barcelona: Grijalbo.
________________ (1971) Elementos fundamentales para la cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Borrador (1857-1858). Vol. I, Buenos Aires: Siglo XXI.
________________ (1972 a) Elementos fundamentales para la cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Borrador (1857-1858). Vol. II, Buenos Aires: Siglo XXI.
________________ (1972 b) La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850. Buenos Aires: Pol�mica.
________________ (1973) Contribuci�n a la cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Buenos Aires: Estudio.
________________ (1974) Teor�as sobre la plusval�a. Vol. I, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1975 a) Teor�as sobre la plusval�a. Vol. II, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1975 b) Teor�as sobre la plusval�a. Vol. III, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1980) La guerra civil en Francia. Mosc�: Progreso.
________________ (1983 a) El capital. Vol. I, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1983 b) El capital. Vol. II, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1983 c) El capital. Vol. III, Buenos Aires: Cartago.
________________ (1984 b) �Tesis sobre Feuerbach� en Marx, Karl Heinrich y Friedrich Engels (1984 a) op. cit.
________________ (1985) Manuscritos: econom�a y filosof�a. Madrid: Alianza.
________________ (1988 a) Escritos sobre Epicuro. Barcelona: Cr�tica.
________________ (1988 b) �Sobre la diferencia entre la filosof�a natural democritea y la epic�rea� en (1988 a) op. cit.
MORIN, Edgar (1986) El m�todo I. La naturaleza de la Naturaleza. Madrid: C�tedra.
PASTERNAK-PESSIS, Guitta (1992 a) Do caos � intelig�ncia artificial. Sao Paulo: Editora UNEP (Universidade Estadual Paulista).
SERRES, Michel (1994) El nacimiento de la f�sica en el texto de Lucrecio. Caudales y turbulencias. Valencia: Pre-Textos.
SRAFFA, Piero (1965) Producci�n de mercanc�as por medio de mercanc�as. Preludio a una cr�tica de la teor�a econ�mica. Barcelona: Oikos-Tau.
THOM, Ren� (1992 b) �Pr�logo: Ren� Thom, matem�tico das �cat�strofes�, ou a aventura cient�fica sob risco de heres�a� en PASTERNAK-PESSIS, Guitta (1992 a) op. cit.
VVAA (1996 a) Periferias. Revista de Ciencias Sociales. A�o I, N� 1, segundo semestre de 1996, pp. 71-90. Buenos Aires: Impresiones Avellaneda.
|
|
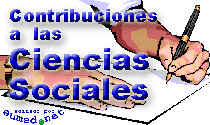
|