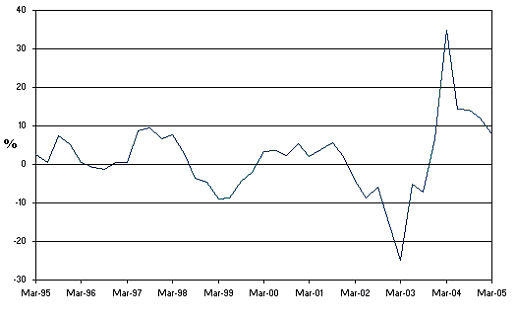Fuente: CEPAL, Banco Mundial, BBVA
Gráfico 1. Evolución del PIB de Venezuela (1995-2005)
Fuente: Latin Focus
El fluctuante desempeño del PIB venezolano durante la década 1995-2005, acompañado del fracaso en incrementar la renta per cápita tiene varias causas de las cuales se mencionan tres relevantes. 1) Desde comienzos de los años noventa la economía venezolana experimentó reformas mediante la implementación en 1989 de un programa de ajuste estructural. Este programa estaba alineado con las recomendaciones salidas del Consenso de Washington, involucrando entre otras medidas: liberación de los precios de los bienes y servicios, liberación del tipo de cambio, un programa de privatizaciones, una política de apertura comercial, reestructuración y modernización del sistema tributario y del sistema financiero. Sin embargo, la aceptabilidad de estas medidas como la estrategia adecuada dirigida a cambiar el modelo rentista petrolero por el que durante décadas se había sustentado la economía venezolana, no se correspondió con políticas sociales contundentes, que paliaran sus posibles efectos adversos, fundamentalmente sobre las clases más pobres y, por ende, con menor capacidad para proteger sus salarios reales. Con todo, programas como la apertura comercial significaron una ventaja, al dinamizar algunos sectores económicos privados, encontrando éstos nuevos mercados, lo cual se reflejó en el aumento sostenido de los flujos comerciales de bienes no petroleros, especialmente con Colombia.
2) Las políticas de ajuste no consiguieron anular la vulnerabilidad característica de la economía venezolana a los shocks externos transitorios, fundamentalmente provocados por la caída de los ingresos petroleros. Las fluctuaciones del precio del petróleo experimentadas durante el segundo quinquenio de los años noventa, demostró que se había avanzado muy poco en esta dirección, al observarse continuos déficit fiscales con el consiguiente impacto inflacionario. De hecho, el programa de reformas sufrió reveses importantes, como la paralización del proceso de privatizaciones, la vuelta a un sistema de tipo de cambio altamente regulado por el gobierno, y el retraso en la implementación de las reformas en el sistema tributario y financiero, agravado en este último caso por la crisis bancaria del año 1994. La ralentización de las reformas significó que el impulso básico de la actividad económica siguió siendo el gasto público, fundamentalmente el de tipo corriente en desmedro del gasto público en inversión. Además, el gasto público real en sectores como la educación y la salud sufrieron mermas significativas, suponiendo nuevos obstáculos al proceso de crecimiento económico. 3) Las fluctuaciones del PIB observadas en el primer quinquenio del siglo XXI, reflejan un proceso de reversión de la economía venezolana hacia una condición de fuerte dependencia del gasto público, acompañada de un modelo político y económico que rechaza las reformas, percibidas como “neoliberales” y apuntando hacia un sistema donde el gobierno impone una política altamente dirigista y regulatoria sobre la actividad económica. Si bien con la recuperación del ingreso petrolero se ha hecho énfasis en programas sociales dirigidos a cubrir necesidades de los pobres postergadas por décadas, se pone en duda la sostenibilidad del modelo. Esto es así porque paulatinamente se ha venido socavando la base que posibilitaría hacer sinergias junto con el sector privado, fundamentalmente el formado por pequeños y medianos empresarios, con el fin de mecanizar las fuerzas del crecimiento, tal como ha ocurrido en cualquier país que ha experimentado un aumento sostenido de su bienestar económico.