"Las ciencias y la pintura" de Jose Parada y Satín 1875
Prologo
Entre la ciencia y el arte: José Parada y sus estudios sobre la pintura en el Museo del Prado
José Luis Crespo Fajardo
Departamento de Dibujo
Facultad de Bellas Artes de Sevilla
Preliminar
Mediante este artículo introductorio presentamos uno de los libros menos conocidos de José Parada y Santín: «Las ciencias y la pintura. Estudios de crítica científica sobre los cuadros del museo de pinturas de Madrid», obra sin lugar a dudas de una extraordinaria rareza. La reproducción que mostramos proviene del ejemplar conservado en la Biblioteca Insular de La Palma, la Biblioteca José Pérez Vidal (precisamente de los fondos de este insigne estudioso de la cultura), donde se atesora un importantísimo legado bibliográfico de temas de antropología y ciencias sociales1.
* * * * *
Aspectos biográficos
José Parada y Santín (1857-1923) fue un personaje que supo conjugar sus destacadas dotes intelectuales con un brillante talento artístico. A los veinte años ya era doctor en medicina, pero a la vista de que el ejercicio de esta profesión no satisfacía su inquietud por las artes plásticas decidido orientar su carrera hacia la práctica de la pintura. Estudió en las Escuela de Bellas Artes de San Fernando, apoyándose en las clases que daba en su taller el pintor valenciano Francisco Domingo Marqués (1842-1920), de quien puede considerarse entre sus principales discípulos. Aunque Francisco Domingo al final de su carrera dio un giro ecléctico al impresionismo, su método pedagógico era básicamente academicista, impronta que sirvió a Parada para ir mejorando hasta comenzar a cosechar sus primeros éxitos como pintor.
Paulatinamente fue ganando reputación como pintor de temas religiosos e históricos. En realidad, en la Escuela de San Fernando, de acuerdo a la tradición de la Academia, el género más valorado era la pintura de historia; obras que, de acuerdo al concepto albertiano, demostraban la mayor destreza del pintor en la composición de la escena y en la representación de la figura humana.
Asimismo, Parada empezó a ser estimado como un buen retratista, variedad que trabajaría con penetrante sentido psicológico y que le reportaría el reconocimiento de la crítica a lo largo de toda su carrera. De esta primera época procede el retrato del militar Tomás De Zumalacárregui, y el del político Francisco Silvela y de la Vielleuze, que hoy se conserva en la galería de retratos del Ateneo de Madrid, donde también se expone la efigie que hizo a Antonio Cánovas del Castillo.
Su preceptor, Francisco Domingo Marqués, creía con firmeza que el viajar ampliaba la mente e indujo a Parada a visitar otras capitales europeas, en especial París, donde tenía una segunda residencia, para contemplar in situ las grandes obras de arte. Parada se sintió fascinado por esta ciudad. Le atrajo especialmente la pintura de Ernest Meissonier. Hay que señalar que al cambiar de aires se trastocaron también muchos de los conceptos que hasta entonces regían su obra. Hasta entonces había vivido en el contexto del Romanticismo tardío, experimentando una gran admiración por la obra de Madrazo, pero a partir de aquí abandonó el cultivo de la pintura de historia para consagrarse a la elaboración de una pintura más costumbrista, más cercana al realismo.
![[Desconegut]](index_clip_image002.jpg)
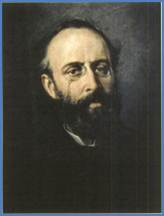

Retratos de José Parada: señora desconocida, Francisco Silvela, Cánovas del Castillo
Quizá porque muchas de sus obras tuvieron la temprana fortuna de ser reproducidas en grabados y litografías dentro y fuera de España, Parada fue convirtiéndose en un artista de prestigio nacional, con encargos de clientes importantes, en especial de la nobleza. Era, por ejemplo, el pintor favorito del conde de Torreabaz. En cualquier caso fue un creador muy prolífico. Hoy en día óleos producidos por el pintor Parada y Santín se encuentran en localizaciones de toda Europa.

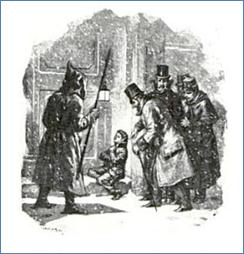
“Alegoría de la Poesía”, óleo del Museo de Bellas Artes de Córdoba
Ilustración para un poema infantil de Manuel Ossorio y Bernard
Por otra parte, concurrió a numerosas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y en la de 1908 logró ser galardonado con la tercera medalla. También ilustró libros infantiles, y en todo momento no dejó de lado su curiosidad científica ni literaria. Escribió muchos artículos sobre pintura, o bien, como en el caso que nos ocupa, sobre aspectos científicos relacionados con las Bellas Artes.
Docencia
La conjunción de saberes médicos y artísticos que reunía su persona le sirvió a la hora de obtener un puesto docente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, la Academia de San Fernando, donde fue profesor junto a personajes tan destacados de la historia del arte como Julio Romero de Torres o Antonio Fernández Curro. Debió empezar su carrera docente hacia 1884. Se aprovechaban así sus conocimientos sobre el cuerpo humano para impartir la asignatura de anatomía artística, por aquél entonces llamada cátedra de antropología. Parada llegó a ser nombrado catedrático de esta materia.
A modo de libro de texto publicó el tratado Anatomía pictórica. Ensayo de una antropología artística2. Esta obra suponía toda una revisión y actualización de la disciplina que desplazaba al ya por entonces clásico Tratado de Anatomía pictórica de Antonio María Esquivel. En el Ensayo de antropología artística de Parada y Santín, aparece un amplio repertorio bibliográfico comentado de todo tipo de obras sobre anatomía para artistas. Por la cantidad de libros foráneos que menciona se observa el gran influjo que tenían sobre él los avances de la anatomía europea, tanto médica como artística.

Ilustraciones de Anatomía pictórica. Ensayo de una antropología artística
Sobre sus clases sabemos que debían ser muy estimulantes y eruditas. Eran seguidas con atención por la escritora Rosa Chacel, que si bien estudió Bellas Artes en San Fernando, descolló en el mundo de la literatura llegando a ser Premio Nacional de las Letras. También el pintor José Gutiérrez Solana y el artista cubano José María Soler Fernández se mostraron especialmente interesados por sus clases de anatomía.
La mujer y el arte
José Parada se preocupaba sobremanera por la consideración social de la mujer. Escribió artículos y discursos defendiendo un papel más activo para ellas en la sociedad de su tiempo y encomiando su faceta como artistas. En esta época en España existía un machismo muy extendido, visible por ejemplo en la obra de Garnelo y Alda El hombre ante la estética o tratado de antropología artística… (Madrid, 1885) donde el autor lanza una vergonzosa carga de sentencias rayanas a la misoginia, negando la igualdad de la mujer con el hombre aunque esta estudie o se esfuerce por progresar. La actitud de Parada y Santín desde sus inicios como profesor demostraba todo lo contrario. Hay un documento de 15 de octubre de 1886 donde Parada indica que no encuentra reparo a que a su clase de anatomía acudan señoras, tras presentar una alumna una solicitud3 .
En diferentes medios nuestro autor publicó artículos sobre pintoras españolas. Mencionemos por ejemplo uno titulado “Pintoras granadinas”, que ofrecía una panorámica sobre las mujeres pintoras de esta región a lo largo de la historia4 . También en la obra que tenemos ante nosotros: Estudios de crítica científica sobre los cuadros del museo de pinturas de Madrid, Parada reservó un lugar específico para referir casos de mujeres virtuosas en el arte y en las ciencias. Así pues, nos habla de María Sibila Merian, pintora y entomóloga holandesa del siglo XVII que se especializo en flores e insectos. Viajó a Surinam para recopilar muestras, y compuso e ilustró el tratado Origen de las orugas, sus alimentos y sus mudanzas. Asimismo, menciona a la artista española Catalina de Caso, igualmente destacada en la ciencia de las fortificaciones.
Las ciencias y la pintura
Las ciencias y la pintura. Estudios de crítica científica sobre los cuadros del museo de pinturas de Madrid es un pequeño volumen de sólo 74 páginas y encuadernación rústica de color verde claro. En 1875, José Parada se decidió a darlo a la imprenta madrileña de Minuesa como recopilatorio de una serie de pequeños artículos que había ido publicando en la hoja literaria El Imparcial. Por tanto, no es un libro hecho ex profeso, sino una colección de artículos independientes que tienen el nexo común y la originalidad de examinar los cuadros del Museo del Prado de Madrid desde un punto de vista eminentemente científico.
Con este libro Parada pretendía prestar un servicio a los estudiantes y artistas, dando indicaciones preceptivas para no incurrir en errores iconográficos por desconocimiento de determinadas cuestiones científicas. Así pues, la obra se articula en una serie de estudios o revistas: el estudio médico-pictórico, el zoológico-pictórico, el botánico-pictórico, la revista minero-geológica (y pictórica), la meteorológico-pictórica, la físico-lumínico-pictórica y como colofón unas interesantes Noticias de algunos hombres notables en ciencias y pintura.
En el primer capítulo, Estudio médico-pictórico, se centra en los errores en la representación del cuerpo humano que aprecia en los cuadros del Museo del Prado. Muy curiosa es la crítica al exceso muscular en las figuras de Rafael, sobre todo cuando pinta a Jesús y a San Juan en la infancia, ya que “por mucha gimnasia que estos hubiesen hecho desde el momento en que nacieron, no llegarían a poseer la mitad del desarrollo muscular con que aquel autor los tiene representados”. Su ideal de naturalidad física estaría expresado a la perfección en las obras de Velázquez, destacando La Fragua de Vulcano, cuadro al que llama Los herreros.
Es también muy interesante su opinión acerca de una obra que, de acuerdo a su propia descripción, representa la práctica quirúrgica medieval de la extracción de la piedra de la locura. No obstante, Parada no da crédito al propio catálogo del museo, que afirma que se saca una piedra de la frente a un soldado suizo. Su opinión como médico es que es un quiste (vulgo lobanillo), “no habiendo medio de poder explicar la presencia de una enorme piedra en la región frontal”.
En el capítulo siguiente analiza los cuadros desde el puto de vista zoológico. Matiza que los animales que más abundan en los cuadros del Prado son los domésticos: el perro y el caballo en cuadros de caza y temas bélicos; el toro, el buey, el burro y la vaca en cuadros de asunto mitológico y religioso; el carnero en los cuadros de Murillo; el gato, la liebre y el ratón en los hechos de las fábulas. Las fieras aparecen en segundo rango: leones, lobos, tigres. Subraya que existe un gran repertorio zoológico en los cuadros de paraísos y mitología de la escuela flamenca. En cuanto a los animales fantásticos considera que aún no se ha alcanzado una inventiva reseñable, siendo la mayoría mezclas de especies conocidas, lo cual reafirma el viejo adagio: “Nada está en el intelecto que primero no haya estado en los sentidos”.
Prosigue el Estudio botánico pictórico. Parada señala que puede encontrarse una gran variedad de frutas, verduras y plantas terapéuticas en los bodegones y cuadros de comedor. También en este estudio entraría la especialidad de pintura de flores, cultivada por muchos artistas. Como autor más distintivo en la representación de plantas aisladas destaca a Brueghel, y entre los españoles a Menéndez y Espinos, si bien critica de los pintores españoles que no hayan dado más importancia a la uva, un fruto muy bueno en España. Es especialmente crítico con los artistas que en los fondos de sus cuadros pintan vegetales “de su propia cosecha”, buscando solamente el efecto pictórico. Muy curioso es también el apartado final, dedicado a averiguar de qué madera fue la cruz de Jesucristo, resolviendo Parada tras notables deducciones que hubo de ser de encina.
A continuación, en el capítulo Revista minero-geológica, se ocupa principalmente de minerales modificados por la industria, metales como el hierro, común en asuntos militares, o bien objetos de valor como piedras preciosas, oro, monedas y adornos, habitualmente presentes en retratos y asuntos mitológicos o religiosos. Incluye como elemento mineral al agua, aduciendo que es de suma importancia en el arte, sobre todo en el género de la marina.
En la Revista meteorológico-pictórica se refiere a los más importantes condicionamientos atmosféricos: fenómenos eléctricos, arcoíris, lluvia, nieve, niebla, nubes… Refiriéndose a Velázquez, censura las nubes en los cuadros religiosos de su primera época, los cuales “parecen pellas de algodón cardado, y otras se asemejan a la espuma de jabón o la legía”. No obstante, considera dignos de la mayor alabanza los cielos que este gran pintor representaba en sus retratos. El escritor Azorín, que tenía un ejemplar de este libro, marcó con mucho interés los pasajes relativos a la formación de las nubes en los cuadros de Velázquez. Azorín había recibido clases de arte en Yecla y lo que mejor se le daba era precisamente pintar nubes5.
En el capítulo Estudio físico-lumínico-pictórico se concentra en los aspectos lumínicos y ópticos en las pinturas del Museo del Prado. La mayor parte de los cuadros tiene iluminación diurna, siendo pocos los pintores que hayan representado la noche. Piensa que la escuela española supera a todas las demás a la hora de reflejar los efectos de la luz natural, expresando siempre una adumbración posible dentro de las leyes espectrales.
Parada consideraba que la pintura podía ser de gran utilidad a las ciencias naturales. En el último capítulo Noticias de algunos hombres notables en ciencias y pintura, expone algunas ideas al respecto. Comenta, por ejemplo, que los cuadros que representan enfermos serían de gran valor para la enseñanza de la medicina. Si en la pintura las lesiones morbosas aparecieran bien definidas, serviría como recurso para facilitar a los estudiantes un modo de reconocer gráficamente los signos de la enfermedad. De igual modo aduce que podría la pintura ser beneficiosa para la enseñanza botánica si reprodujera ejemplares en grandes dimensiones, habida cuenta del pequeño tamaño de los grabados.
En este último capítulo relaciona una serie de autores que fueron artistas a la vez que peritos científicos, desde el emperador Adriano, cultivador de todas las disciplinas imaginables, hasta Cristóbal Colón, del que refiere que a tenor de sus biógrafos era tan buen dibujante que “podía ganarse la vida noblemente con esta profesión”. Parada cita a tratadistas como Andrés Laguna, Felix Plater, al naturalista Mutis, a Audebert y a Crisóstomo Martínez, quienes además de escribir ilustraron sus propios tratados. Una de sus fuentes reveladas es el Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, de Agustín Ceán Bermúdez. En realidad este apartado entronca con la tradición de relatos biográficos de Las Vidas de Vasari, que en nuestro país ya ubicaba como adenda al final de su obra Antonio Palomino, con el Parnaso español, pintoresco y laureado.
Para finalizar me gustaría expresar el deseo de que la digitalización de esta obra sirva no sólo para dar a conocer a los investigadores un libro tan raro y de difícil localización, sino que sea estímulo para futuras investigaciones que contribuyan al desarrollo de los estudios sobre tratadística de arte en España.
En Sevilla, a 20 de Febrero de 2012
1 Quisiera agradecer desde aquí la amabilidad y gentileza de todo personal de la Biblioteca Pérez Vidal.
2 Parada y Santín, J.: Anatomía pictórica. Ensayo de antropología artística. Madrid, Lib. de la Viuda de Hernando, 1894.
3 Portela Sandoval, F. J.: “Nueva aportaciones a la biografía de varios artistas del siglo XIX” Anales de Historia del Arte, nº 15, 2005.
4 Parada y Santín, J.: “Pintoras granadinas”, La Alhambra (Granada), T. VII, nº 147, 1904.
5 Jurkevich, G.: In pursuit of the natural sign: Azorin and the poetics of ekphrasis... Associated university presses, Cranbury, 1999.