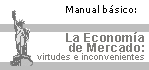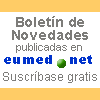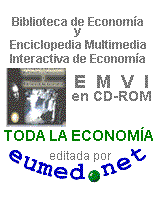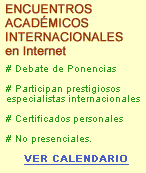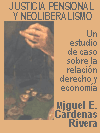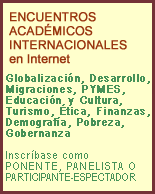 |
El derecho pensional como derecho social: su concepción formal y material
EL PROCESO DE DESESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE LOS DERECHOS SOCIALES
El desmonte del derecho a la seguridad social, en términos de universalidad y solidaridad, responde a la tendencia que avanza ineluctable hacia la desestructuración del sistema de los derechos sociales. La desestructuración del régimen pensional se expresa en el contenido de las propuestas de ajuste que como bien lo anotara Germán Fernández: [...] Lejos de acatar los postulados constitucionales de ampliación de cobertura y de beneficios, por el contrario, los torna más restrictivos e inalcanzables para amplios sectores de la población (2000: 109).
De esta forma, resulta claro un proceso regresivo en materia de protección de los derechos sociales, y específicamente del derecho pensional, puesto que se incrementan los costos fiscales, favoreciendo a los fondos privados con ánimo de lucro, y se debilita financieramente el régimen de prima media con prestación definida, todo esto en evidente perjuicio de la solidaridad.
La política económica apunta a una contracción de la demanda, como instrumento de control monetario, que se limita a controlar la inflación.
Los economistas argumentan que solo la creación de un clima favorable a los inversionistas que garantice altas ganancias, sobre la base del desmonte de la legislación laboral y la conversión de los mecanismos de ahorro forzoso del seguro social, es un ariete para elevar recursos al sector financiero. Así, se deja atrás el principio de la solidaridad como eje del contrato social.30
En este contexto resulta claro, como lo advierte Boaventura de Sousa Santos, que el Estado-nación se presenta en grandes dificultades para ser el garante del contrato social en medio de la globalización contemporánea: Con la transnacionalización de la economía, el Estado en algunos casos parece haberse convertido en una obsoleta unidad de análisis o haber perdido la capacidad y voluntad política de regular la producción y la reproducción social. Al debilitarse en el exterior y tornarse ineficiente en el interior, el Estado se vuelve paradójicamente más autoritario. De igual forma, resulta dependiente de una miríada de burocracias mal integradas, cada una de las cuales ejerce su propio microdespotismo frente a la pérdida de poder político de ciudadanos incompetentes. (Santos, 1995: 253)31
Y agrega:
Estas tendencias (de repliegue del Estado) no indican necesariamente el final del estatismo o una crisis final del Estado de bienestar; por el contrario, ellas transforman el debate político de tal manera que dan lugar a un Estado de bienestar más inteligente y específico o, mejor, a una renovada articulación entre el Estado de bienestar y lo que podemos llamar la sociedad de bienestar, es decir, una nueva y más polifónica conciencia comunitaria. (p. 261)
Este fenómeno de la desestructuración de los derechos sociales se plasma en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional a fines de 1999, en los cuales el Gobierno colombiano se obligó a tramitar una reforma laboral, afectando los derechos económicos de los trabajadores y superponiendo los intereses financieros sobre los intereses del bienestar social. La reforma laboral aprobada a fines de 2002 (Ley Nº 789) contiene los siguientes puntos: (i) disminuir los costos de los despidos, (ii) salario mínimo integral para jóvenes, (iii) reducir los impuestos parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación, (iv) bajar los costos de las remuneraciones por dominicales y festivos, (v) flexibilizar el trabajo por horas sin seguridad social, (vi) desmontar la retroactividad en las cesantías de los regímenes especiales, (vii) condicionar las políticas salariales de los empleados públicos a las disponibilidades presupuestales, según criterio del Confis.32
De otro lado, debe señalarse que la política social busca transferir a la sociedad las responsabilidades del Estado, y esto se ve agravado por la ausencia de propuestas para aumentar las coberturas o disminuir la iniquidad en el acceso a los bienes y servicios. De este modo, una vez más se coloca la rentabilidad financiera y el fortalecimiento del sector privado por encima de los derechos sociales, económicos y culturales de la población colombiana. De esta manera, la pugna entre intervención social y regulación neoliberal del Estado se resuelve a favor de esta última.
De esta manera se evidencia que, de un lado, las urgencias de la guerra desplazan la prioridad del gasto social y, de otro, el carácter expansivo de los intereses económicos multiplicados por las posibilidades derivadas de la tecnología han hecho que los valores de justicia pierdan terreno en el actual manejo económico. En ese sentido, la teoría jurídica que fundamenta el concepto de Estado social de derecho constituye una expectativa tan difícil como remota de realizar en Colombia.
Desde los años noventa del siglo XX, la pugna y las incoherencias han sido continuas entre el modelo económico y los derechos sociales, económicos y culturales. Las incompatibilidades no quedaron allí, continúan avanzando: actualmente, el modelo de acumulación y de control social, que rigió en épocas anteriores, ha empezado a colapsar. Ante este fenómeno, los sectores dominantes del país acuden ante el Fondo Monetario Internacional y ante los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea para obtener su ayuda en el proyecto de reconstrucción del orden tradicional, a cambio de entregar riquezas y compartir el control político y económico.
La coexistencia problemática entre los distintos sectores que conforman la sociedad en Colombia hace imperativo tomar partido respecto a las funciones y finalidades del derecho, en aras de ponerlo en acción como mecanismo idóneo para la superación del conflicto interno. En este punto, el uso alternativo del derecho, cuya propuesta aquí se comparte, debe orientarse en la búsqueda de la opción que más satisfaga las necesidades del hombre, en el marco de su bienestar general.33
30 Para una discusión sobre el problema de la idea liberal de contrato social, consúltese Santos (2001a). Sobre la necesidad de formular un nuevo contrato social en Colombia, véase Garay (1999). En declaraciones aparecidas en el diario El Tiempo, 13 de diciembre de 1999, p. 2- A, este economista afirmó que: Para transitar hacia una nueva sociedad, se tienen que instituir valores éticos funcionales propios de una sociedad moderna. Ante la pérdida de sentido de pertenencia y de legitimidad del Estado se requiere instituir el sentido social y la responsabilidad frente a la ley y la justicia. La propuesta es crear una cultura ciudadana donde la justicia en derecho sea el principio rector de todos los comportamientos. El desarrollo de estas propuestas está contenido en Garay (2002a). Para un enfoque ético de lo económico, véase Cuevas (1998: 19-20). En un aparte de este importante libro se anota que: En la esfera del mercado, la racionalización aristotélica y tomista sobre el lucro como encarnación de injusticia dio lugar a las significativas discusiones sobre el justo precio y la usura. Con relación al primero, son casi célebres las casuísticas y pastosas discusiones de los doctores escolásticos, indagando sobre las sutiles diferencias entre el precio legal, el medio, el ínfimo y el justo; sobre las tenues líneas que distinguen el arte de vender en dolo; sobre la licitud de la especulación en el tiempo y en el espacio; sobre la licitud de remunerar el riesgo y el lucro cesante o sobre la precedencia de descuentos y recargos por la oportunidad del pago. Y también resulta usual, desde la perspectiva de un pretencioso rigor cientificista, sonreír ante ese extremado celo por la justicia, porque ésta, como elemento normativo, sería ajena al estricto campo positivo de la ciencia. Consúltese, además, Flórez (2000:469-487) y Vargas (2001: 293-103). Esta obra intenta una visión distinta a la idea establecida de renovar o reconstruir un pacto, procura más bien indagar por la realidad histórica de las relaciones sociales cuya existencia precisamente se justifica por un supuesto pacto o contrato. De particular importancia para sustentar una propuesta basada en la persistente idea de una modernización capitalista bajo la hegemonía cultural de una inencontrable burguesía decente y civilizada, cfr. Garay (2002b: 146-170).
31 En el mismo sentido, cfr. Santos (1998: 80-85). 32 En el debate sobre la reforma laboral se demostró que, en términos económicos, el contenido de la reforma aprobada significa para la clase trabajadora una pérdida laboral de $ 8,2 billones, suma que equivale al 8,3% de los ingresos salariales del PIB de 2002. Cfr. Bernal (2002). El impacto adverso de la reforma laboral para la clase trabajadora mereció un pronunciamiento del diario Portafolio en su editorial del 9 de diciembre de 2002, dada su incidencia en la inelasticidad de la demanda.
33 El enfoque del uso alternativo del derecho ha tenido en nuestro medio muy poco estudio en el ámbito de la teoría crítica del derecho, y su divulgación y debate académico aún se encuentra en ciernes, razón por la cual su aplicación ha sido prácticamente nula. Más bien, ha servido de discurso o postura en algunos círculos que, desde los años ochenta y noventa, desarrollaron actividades a través de grupos de trabajo y organizaciones de la sociedad civil, hasta llegar al estado de postración actual. En contraste con la experiencia colombiana, véase Santos (2001).