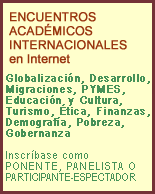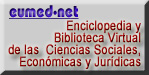ECONOM�A Y SOCIEDAD: TRES CONSEJOS PARA MEJORAR LA RELACI�N ACTUAL
Hugo D. Ferullo (Universidad Nacional de Tucum�n)
hferullo@herrera.unt.edu.ar
|
�TICA, GOBERNANZA Y DESARROLLO
Pulsando aqu�
puede solicitar que le enviemos el Informe Completo y Actas Oficiales en CD-ROM Si usted particip� en este Encuentro, le enviaremos a la vez su certificado en papel oficial. Vea aqu� los res�menes de otros Encuentros Internacionales como �ste VEA AQU� LOS PR�XIMOS ENCUENTROS CONVOCADOS
|
La econom�a moderna de mercado reconoce como vocaci�n original la
configuraci�n de un orden social basado primordialmente en el encuentro de
personas libres, que practican un intercambio pac�fico en aras de obtener
resultados positivos para todo el mundo. La visi�n general que se corresponde
con esta vocaci�n inicial considera que la extensi�n del mecanismo de mercado (y
la l�gica correspondiente de la eficiencia como valor m�ximo a perseguir en la
vida econ�mica) constituye la mejor soluci�n que el hombre contempor�neo tiene a
mano para enfrentarse a todos los males de la vida social. Como m�nimo, la
econom�a y el mercado son, en esta visi�n optimista que contin�a hoy siendo
v�lida para muchos, condiciones estrictamente necesarias para resolver todos los
problemas frente a los que la creaci�n eficiente de riqueza puede servir de
ayuda.
En las ant�podas de la visi�n optimista de la econom�a de mercado encontramos,
como lo resumen muy bien los cultores de la econom�a �civil� que buscan
�herramientas para una fundaci�n relacional del discurso econ�mico�, un abordaje
totalmente pesimista que ve en el funcionamiento de los mercados un mecanismo
esencialmente anti-social. Esta concepci�n pesimista se caracteriza:
�por concebir al mercado como lugar de la explotaci�n y del aplastamiento del
d�bil por parte del fuerte (Marx), y a la sociedad amenazada por los mercados:
el mercado avanza sobre la desertificaci�n de la sociedad (Polanyi). De esto
surge el llamado a proteger a la sociedad del mercado (y de las empresas
multinacionales, en particular), con el argumento de que las relaciones
verdaderamente humanas (como la amistad, la confianza, el don, la reciprocidad
no instrumental, el amor, etc.) son erosionadas por la l�gica del mercado. Esta
visi�n... tiende a ver lo econ�mico y el mercado como deshumanizantes de por s�,
como mecanismos destructores de ese capital social indispensable para toda
convivencia aut�nticamente humana adem�s de serlo para todo crecimiento
econ�mico� .
La consideraci�n conjunta de estas dos visiones puede inducirnos err�neamente a
pensar que estamos frente a una opci�n dicot�mica entre dos posiciones
irreductibles e incompatibles entre s�. Lo que intentaremos mostrar en este
art�culo, a trav�s de los tres temas elegidos, es la necesidad que tiene la
ense�anza actual de la ciencia de la econom�a de recuperar la agudeza te�rica y
los ricos matices utilizados por los fundadores del pensamiento econ�mico
moderno, tanto en el momento de alabar las virtudes del mercado, como cuando se
critica los resultados sociales negativos que aparecieron con el crecimiento
econ�mico moderno. Se trata, en definitiva, de reinstalar en nuestra disciplina
el debate que gira alrededor de los grandes prop�sitos hacia los que el
pensamiento econ�mico contempor�neo deber�a encaminarse, si lo que se busca es
corregir sus desviaciones y simplificaciones m�s extremas.
1. Superar el simplismo
La econom�a actual es uno de los principales frutos de la gran transformaci�n
social, iniciada con los tiempos modernos, que traslad� el eje del orden moral
desde la estructura jer�rquica propia de la sociedad tradicional hacia la figura
del ser humano individual. En este nuevo orden social, cuyo centro y finalidad
es el respeto por la libertad y la autonom�a del individuo, la riqueza de cada
uno (y de las naciones enteras) se supone que no proviene m�s de los dictados de
la autoridad aristocr�tica ni de la benevolencia (no es fruto de las buenas
intenciones o del comportamiento virtuoso de la gente), sino que surge de un
sistema que es todo entero movido por el inter�s individual que persigue
racionalmente todo ser humano. Sobre esta base, los presupuestos que la teor�a
econ�mica moderna asume, sobre todo en relaci�n con el comportamiento que se
espera del sujeto econ�mico racional en momentos de realizar sus elecciones de
trabajo y consumo, tienden a impulsar al economista en dos direcciones
diferentes (y muchas veces contrarias): la simplicidad, que busca facilitar el
tratamiento l�gico y matem�tico de los modelos, por un lado; y la relevancia en
t�rminos de veracidad o realismo de los supuestos (y en t�rminos de las
ense�anzas pr�cticas que se esperan de la econom�a), por el otro .
Cuando la b�squeda de simplicidad llega hasta el extremo de permitir el
reemplazo de toda sustancia por la mera t�cnica, la teor�a econ�mica pierde
relevancia. En el caso contrario, cuando la b�squeda de realismo y relevancia
pr�ctica llega hasta el extremo de impedir la abstracci�n y el razonamiento en
t�rminos de modelo, la econom�a pierde gran parte de su pertinencia en t�rminos
de saber cient�fico. Es la capacidad de mantener esta tensi�n en equilibrio lo
que determina, en buena medida, si lo que prevalece en la ciencia de la econom�a
son las luces o las sombras.
En la segunda mitad del siglo XX, el af�n un tanto desmedido por demostrar la
cientificidad del saber econ�mico figura, quiz�s, entre las principales causas
de un avance gradual de los aspectos menos luminosos de esta disciplina, avance
cuyo resultado m�s visible radica en el simplismo extremo en que desemboc� el
modelo can�nico de la disciplina, recostado de manera aplastante sobre un c�mulo
de tecnicismos formales que amenazan con sofocar la ra�z social de la verdadera
ciencia de la econom�a.
Dos pasos pueden se�alarse en direcci�n de esta actitud simplista del
pensamiento econ�mico hoy predominante, que parece haber renunciado a todos los
matices que, frente a una materia tan compleja como la vida econ�mica, estamos
obligados necesariamente a cultivar. El primero de estos pasos consisti� en
analizar la conducta del sujeto econ�mico como si se tratara de una m�nada
maximizadora, cuya concentraci�n en sus intereses privados lo llevan a una total
despreocupaci�n por el resto del mundo, bajo el supuesto de que la coordinaci�n
social necesaria se realizar� (sin trabas) bajo el imperio de las reglas que
fija el mecanismo de mercado (reglas que no requieren del concurso intencional y
voluntario de un sujeto personal solidario, sino de su pura motivaci�n
individualista). El segundo paso llev� a los economistas a interesarse s�lo por
el intercambio (en particular cuando �ste se realiza en condiciones de
competencia perfecta), decisi�n que implica dejar de lado las cuestiones
sociales y morales m�s relevantes (como las relaciones sociales de producci�n y
la distribuci�n justa de lo producido). Estos dos pasos simplificadores
condujeron a una manera inadecuada, por parte del economista, de abocarse a un
n�mero importante de decisiones que tienen que ver con el �mbito estricto de la
econom�a, tales como la determinaci�n del esfuerzo en los puestos de trabajo, la
disciplina fabril, la productividad global del sistema social, etc.
La heterogeneidad y la diversidad de los problemas que forman parte de lo que
una cabal ciencia de la econom�a est� llamada a incluir en su campo natural de
estudio, constituye un hecho suficientemente reconocido por muchos economistas,
sobre todo por aquellos que critican el modelo reduccionista dominante. Estos
economistas rechazan abiertamente la estrechez del alcance de la disciplina, tal
como es �sta presentada por los que pretenden confinarla al tratamiento de una
categor�a particular de problemas, negando la legitimidad de otros. Lo que se
critica muy en particular, y con toda raz�n, es el reconocimiento inadecuado por
parte de los economistas llamados ortodoxos de la diversidad de motivaciones y
preocupaciones que subyacen a los diferentes enfoques y tipos posibles (y
deseables) de teor�a econ�mica.
Analizando cr�ticamente la metodolog�a econ�mica contempor�nea, Amartya Sen, por
ejemplo, muestra sabiamente c�mo, de las distintas funciones que la ciencia de
la econom�a tiene que cumplir (si pretende encarar con propiedad muchos de los
problemas m�s debatidos en las sociedades modernas), la escuela dominante parece
haberse concentrado de manera exagerada en el ejercicio de la predicci�n,
dejando de lado otras funciones igualmente importantes, tales como la
descripci�n adecuada de los hechos econ�micos y la correcta valoraci�n y
evaluaci�n de los resultados productivos y distributivos obtenidos en el marco
de las instituciones jur�dicas y pol�ticas vigentes .
Nadie puede negar seriamente la importancia de la funci�n predictiva en la
pr�ctica cient�fica de la econom�a (m�s all� del hecho tambi�n innegable de que
esta ciencia encuentra enormes dificultades para predecir los acontecimientos
m�s salientes del mundo). Pero aceptar el valor cient�fico de las hip�tesis
te�ricas que permiten predecir algunos fen�menos econ�micos, no significa
desconocer el valor de la funci�n descriptiva de los eventos econ�micamente
significativos del presente y del pasado, ni la importancia de la funci�n de
proveer una manera racional de evaluar normativamente los acontecimientos, las
pol�ticas y las instituciones propias del mundo de la econom�a. Estos dos
ejercicios (la descripci�n y la evaluaci�n) tienen ambos que distinguirse con
claridad de los intentos predictivos (sin que esta distinci�n implique negar la
fuerte interdependencia que existe entre los problemas predictivos, descriptivos
y evaluativos de la econom�a).
Los intentos de predicci�n (tanto de eventos econ�micos del futuro como, de
manera contraf�ctica, del presente o incluso del pasado) est�n obviamente
ligados a los test de verificaci�n de las relaciones causales que la teor�a
econ�mica establece. Pero hay que admitir que los ejercicios de evaluaci�n y de
descripci�n no tienen por qu� exhibir, en principio, contenido predictivo
alguno. La evaluaci�n de los diferentes instrumentos de pol�tica econ�mica con
los que se puede encarar la soluci�n de un problema social, por ejemplo, tiene
que basarse en normas valorativas que no est�n abiertas a la misma forma de
verificaci�n que las que el economista emplea para testar una hip�tesis causal.
De la misma manera, la econom�a est� poblada de una rica variedad de
proposiciones descriptivas (relacionadas, por ejemplo, con medidas de
desigualdad o de pobreza) que exigen una selecci�n cuidadosa de criterios, tarea
que presenta dificultades muy particulares y diferentes de aqu�llas que son
propias del ejercicio de verificaci�n y predicci�n.
La tradici�n que prevalece en la econom�a moderna ha privilegiado la b�squeda de
teor�as causales y ha abogado abiertamente por la necesidad de testarlas con la
ayuda de informaci�n emp�rica adecuadamente recogida. Sin embargo, s�lo una
relativamente insignificante cantidad de relaciones econ�micas causales han
sido, en los hechos, testada adecuadamente. Mientras tanto, los economistas de
esta tradici�n se han refugiado de manera creciente en la �teor�a pura�, propia
del razonamiento anal�tico apoyado en las matem�ticas. De esta forma, frente al
resultado poco alentador del ejercicio predictivo en econom�a, los enormes
esfuerzos de aplicaci�n de las matem�ticas m�s avanzadas en las construcciones
te�ricas de nuestra disciplina amenazan con sustituir (en lugar de servir de
complemento a) las investigaciones emp�ricas. La confusi�n resultante entre
medios y fines fue muy bien resumida por A. Sen:
�El importante rol del razonamiento anal�tico en la investigaci�n predictiva
tiene que ser debidamente reconocido, pero al mismo tiempo la tendencia a
convertir el producto intermedio (las hip�tesis te�ricas) en el producto final
de la ciencia de la econom�a merece un profundo debate cr�tico� .
El ejercicio puramente te�rico que desemboc� en el modelo can�nico del agente
racional, ayud� ciertamente a construir el imponente razonamiento axiom�tico que
culmin� en la teor�a econ�mica del equilibrio general. Pero este ejercicio, de
suyo muy �til para producir explicaciones iluminadoras acerca de c�mo se
interrelacionan una serie de elementos econ�micos cruciales, termin� reduciendo
de manera indebida la naturaleza misma de la ciencia de la econom�a, aisl�ndola
de hecho de toda influencia significativa de ra�z cultural, pol�tica,
sociol�gica, sicol�gica y antropol�gica.
Es cierto que la decisi�n deliberada de limitar la influencia de las variables
extraecon�micas otorga el innegable beneficio de una mayor capacidad de
formalizaci�n matem�tica, como lo muestra un variad�simo abanico de modelos
creados por los economistas. Desde este punto de vista, dejar de lado el
tratamiento de la forma en que ciertas variables sociales ejercen influencias en
las variables econ�micas, encuentra una plena justificaci�n metodol�gica. Pero
cuando la conducta del sujeto econ�mico que la teor�a supone no guarda
pr�cticamente relaci�n alguna con la vida concreta de la gente, el ejercicio
te�rico resultante pierde buena parte de su relevancia emp�rica y de su valor en
t�rminos de an�lisis causal y predictivo.
El presupuesto casi universal que centra la conducta econ�mica en el inter�s
propio de un sujeto instrumentalmente racional, restringi� el alcance de nuestra
disciplina de manera demasiado severa. Por supuesto que las relaciones del saber
econ�mico con las ciencias sociales y humanas afines son largamente reconocidas
por todos los economistas. Pero la forma en que estas relaciones son tratadas
dentro de la disciplina tienen mucho que ver con el �imperialismo� de la
econom�a, que pregona la consistencia supuestamente muy estrecha del
razonamiento estrictamente econ�mico con todo otro campo de la vida social. No
parece ser �sta la respuesta que la ciencia de la econom�a necesita, habida
cuenta de la heterogeneidad de las cuestiones y problemas que surcan su dominio
propio, y considerando tambi�n la diversidad de motivaciones y objetivos que
sirven de m�vil al investigador de esta disciplina y a los propios agentes
econ�micos cuya conducta se pretende estudiar.
Con respecto a las relaciones de la econom�a con las otras ciencias sociales,
Ronald Coase pone l�cidamente de manifiesto la existencia de un movimiento
aparentemente contradictorio. Por un lado, se asiste en las �ltimas d�cadas a
una suerte de invasi�n del enfoque econ�mico en �reas tradicionales de la
ciencia pol�tica, de la sociolog�a, etc.; y, simult�neamente, el campo de
estudio de la econom�a se torna cada vez m�s estrecho, forzando a los
economistas a restringir sus preocupaciones a aqu�llas cuestiones que pueden ser
abordadas con rigor con las �t�cnicas� formales m�s avanzadas que la disciplina.
Esta aparente inconsistencia entre una tendencia que consiste en ensanchar el
campo de inter�s propio de los economistas y otra que busca estrecharlo
(concentr�ndolo en los aspectos m�s formales y com�nmente matem�ticos del
an�lisis), se resuelve cuando vemos la gran generalidad que tienen las t�cnicas
formales empleadas. Puede que el lenguaje formal y matem�tico diga poco, o deje
muchas cosas sin decir, acerca del sistema econ�mico real en el que la gente
vive pero, por su generalidad, el an�lisis deviene aplicable a todo el campo de
lo social.
Necesitamos expandir de manera creativa el campo de estudio de la econom�a
dominante. M�s all� de las t�cnicas formales que pueden ser compartidas por
todas las ciencias sociales, lo que hay que reconocer de manera expl�cita es que
muchas variables econ�micas pertenecen tambi�n al campo de lo social, de lo
pol�tico, de lo cultural. En lugar de llevar hasta el extremo a la pr�ctica de
dividir los fen�menos complejos en particiones puras que definen de manera
ilusoria el �rea espec�fica de preocupaci�n de las disciplinas (fen�meno
econ�mico por un lado; y social por otro), y evitando la extensi�n imperialista
del modelo economicista hacia toda relaci�n significativa entre los hombres, lo
que corresponde es:
�reconocer las irremediables intersecciones entre las diferentes disciplinas
sociales que hacen que los fen�menos econ�micos aparezcan de manera
frecuentemente inseparables de aquellos que son tradicionalmente estudiados por
las disciplinas relacionadas� .
Dicho con palabras de Coase, los economistas tienen que incluir en su estudio a
las cuestiones pol�ticas, legales y sociales, simplemente �porque es necesario
si pretenden entender c�mo funciona el propio sistema econ�mico�
Al abandonar las preocupaciones �sociales� que no caben en el marco te�rico del
agente racional y que no se prestan f�cilmente a la aplicaci�n de las t�cnicas
formales m�s sofisticadas, el pensamiento econ�mico moderno no hizo m�s que
alejarse de su objetivo central, cual es facilitar el desarrollo pleno de todo
el hombre y de todos los hombres. Para cumplir con este objetivo primero,
corresponde a la econom�a ocuparse no s�lo de lo que el hombre es capaz de tener
y disfrutar, sino tambi�n de lo que es capaz de ser, en libertad y en comunidad
con otros, respetando a rajatabla el principio que reconoce que la vida
econ�mica es cosa de todos, no s�lo de aquellos que son capaces de participar de
la demanda solvente de los diferentes mercados de bienes y servicios.
El razonamiento econ�mico tiene que garantizar el respeto pleno por la dignidad
de la persona humana, como un dato anterior y prioritario a la l�gica del
intercambio y a las reglas propias de la justicia conmutativa. Y tiene que
aceptar tambi�n que la ciencia de la econom�a no tiene ninguna necesidad de
colocarse en la inc�moda situaci�n de verse obligada a elegir, para definir el
dominio propio de su saber cient�fico, entre la sociabilidad y la individualidad
del hombre. En definitiva, es la vida plena del hombre en sociedad lo que,
estudiado desde una perspectiva particular, constituye la unidad de an�lisis y
la finalidad de la econom�a.
2. Volver sobre las necesidades y los fines
El pensamiento econ�mico no puede limitarse a invocar el m�rito de la
minimizaci�n de costos en el uso productivo de recursos escasos. La ciencia de
la econom�a tiene que ofrecer tambi�n razones que permitan vislumbrar que la
utilizaci�n de estos recursos sirve efectivamente para satisfacer las
necesidades de la gente (de toda la gente), de modo que la forma de vida
impulsada por el sistema econ�mico termine resultando justa, no s�lo para los
sujetos aut�nomos e independientes que participan a cuerpo entero de los
intercambios mercantiles, sino tambi�n para los dependientes y los que, por
diferentes motivos, se encuentran al margen de estas transacciones.
Por supuesto que desde la econom�a no podemos menos que defender la enorme val�a
de los m�ltiples beneficios que la vida humana y social moderna han recibido de
la eficiencia en la asignaci�n de recursos, lo que nos lleva a valorar
positivamente el mecanismo de mercado en tanto instrumento que busca optimizar
esta asignaci�n. Pero tenemos que ser concientes de que la eficiencia propia del
mercado tiene que valorarse como un medio juzgado eficaz para satisfacer las
necesidades verdaderamente humanas, y no como el fin �ltimo de la econom�a.
Dicho de otra forma, la finalidad de la econom�a no es meramente la eficiencia
con que el sistema econ�mico asigna los recursos escasos, sino encontrar
fundamentos que permitan asegurarnos que estos recursos son utilizados para
satisfacer las necesidades de la gente. Haber confundido un medio (la eficiencia
y el funcionamiento libre de los mercados) con su fin (que todo el mundo tenga
la capacidad de lograr los funcionamientos que necesita y valora), constituye
uno de los peores desv�os del pensamiento econ�mico moderno. Para hacer frente a
esta desgraciada desviaci�n, lo que corresponde es volver a incluir el
tratamiento racional de los fines como una de las preocupaciones centrales de la
econom�a .
No hay ninguna raz�n cient�fica (ni de cualquier otro orden) que nos obligue a
reconocer en el consumismo individualista y en la eficiencia productiva los
�nicos fines que el pensamiento econ�mico es capaz de incorporar. Tampoco la
econom�a est� obligada, por supuestos dictados de la buena pr�ctica cient�fica,
a legitimar un sistema social que asigna los recursos de manera te�ricamente
eficiente, pero que responde de manera efectiva a los deseos s�lo de algunos.
Sin dejar de resaltar todo lo bueno que el saber econ�mico ayud� a conseguir en
t�rminos de eficiencia y de crecimiento de la riqueza material de la que la
gente puede disponer (la econom�a est�, despu�s de todo, para servir a las
necesidades b�sicamente materiales de la gente), lo que el economista debe hacer
es simplemente abandonar el simplismo en que incurre la corriente dominante de
la ense�anza actual de la econom�a cuando decide que el �nico criterio, para
juzgar si una econom�a cumple adecuadamente con su finalidad (esto es: si una
econom�a puede considerarse �buena�), es el criterio de la eficiencia m�xima.
Sin desconocer que la misi�n de los economistas es ser buenos cient�ficos (y no
aprendices de fil�sofos), tenemos que reconocer que no se consigue enriquecer la
econom�a con el empobrecimiento de la filosof�a moral, ni se gana mucho en el
terreno cient�fico con la justificaci�n de una cultura centrada en los
presupuestos del homo economicus (convertidos en valores normativos �ltimos a
trav�s de los cuales se pretende justificar, de hecho, la conducta econ�mica de
la gente). Cuando las adquisiciones y posesiones de cosas ocupan el centro de la
vida de la gente, y se predica que estas cosas adquiridas y pose�das son el
camino m�s seguro para el �xito personal y la felicidad de todos, lo que se
obtiene como resultado no es otra cosa que el desplazamiento de todos los otros
valores (diferentes del inter�s y de la �utilidad� individual), amputando
brutalmente el abanico completo de los motivos que la gente es capaz de esgrimir
en su accionar cotidiano en las sociedades modernas.
Como lo reconoci� de manera expl�cita J. Schumpeter ya en las primeras d�cadas
del siglo XX , el desarrollo econ�mico de las sociedades modernas no encuentra
explicaci�n cabal a trav�s de modelos cient�ficos que suponen que los cambios
pueden ser pensados como variaciones infinitesimales. Por el contrario, el
fen�meno moderno del desarrollo econ�mico s�lo puede interpretarse a trav�s de
verdaderos saltos cualitativos que rompen con la tendencia a la continuidad, y
ning�n modelo cient�fico parece estar en condiciones de captar esta esencial
discontinuidad. Frente a esta manifestaci�n de enorme complejidad, poco se gana
con desterrar de la preocupaci�n de los economistas el estudio de los motivos
m�s humanistas de la conducta de los agentes, para concentrarse en la mera
acumulaci�n sin l�mites de cosas que, supuestamente, responden al dictado de
deseos insaciables.
Para terminar este punto, digamos que priorizar las necesidades humanas como un
objetivo complejo (en lugar de simplificar la meta econ�mica en el dinero
conseguido) no significa desconocer el car�cter hist�rico y social de estas
necesidades, ni la revoluci�n de las �expectativas crecientes� como
caracter�stica central del consumo moderno. No se trata, entonces, de abogar por
una econom�a est�tica formada por agentes en su mayor�a pobres. De lo que se
trata es de reconocer, simplemente, que el verdadero motor de la econom�a no
puede ser otro que la satisfacci�n de las necesidades crecientes de la gente .
3. Una nueva visi�n de la alteridad
Uno de los datos m�s elementales que surgen de la observaci�n de la vida del
hombre en sociedad, es el fen�meno de la interdependencia de los sujetos
econ�micos. Todo ser humano depende de los otros para conseguir lo que necesita
para vivir con dignidad. Como lo resume muy bien la cita que sigue, el
pensamiento econ�mico moderno recoge este dato elemental de la realidad y acepta
expl�citamente que:
�en un mundo en el existe la divisi�n del trabajo, todos nosotros tenemos
necesidad de la ayuda y del socorro de los dem�s, y solamente pocas de estas
ayudas podemos obtenerlas por amor: el mercado posibilita que obtengamos muchas
cosas necesarias y �tiles para la vida de parte de quien no nos ama, y de modo
pac�fico. El mismo Smith reconoce que ser�a m�s humano y hermoso obtener los
servicios de los dem�s gracias a la amistad o al amor; pero en la gran sociedad
�la duraci�n de toda la vida nos basta apenas para ganarnos la amistad de unos
pocos�. Por lo tanto la amistad, humanamente superior y preferible respecto del
intercambio de mercado, lamentablemente no basta en las modernas sociedades para
permitirnos obtener del otro lo que nos hace falta... y la existencia del
mercado hace que se pueda experimentar una cierta asistencia rec�proca en las
necesidades aun en ausencia del amor� .
El tratamiento de la alteridad puede ser destacado como una de las grandes
cuestiones acerca de las cuales la ciencia econ�mica practic� una simplificaci�n
grosera del pensamiento complejo de fundadores como Adam Smith, hasta el punto
que puede decirse que es aqu�, en el tratamiento de la relaci�n del sujeto
econ�mico con el otro, donde se manifiesta la mayor necesidad de un cambio
sustancial en la forma y en el contenido del razonamiento econ�mico, tal como es
�ste impulsado por el modelo can�nico de la disciplina.
El modelo econ�mico b�sico ense�a que el sujeto individual act�a movido por su
propio inter�s y, cuando coopera con los dem�s, lo hace siempre en aras de
conseguir el m�ximo de su �utilidad� o de sus ganancias privadas. Como puede
verse en el caso sencillo del panadero, al que acude Adam Smith en una de sus
frases m�s citadas, la cooperaci�n con los otros en el proceso de intercambio
es, en gran medida, involuntaria o no intencionada. Esto no significa que Smith
haya abandonado en su libro econ�mico (sobre la riqueza de las naciones) las
consideraciones morales que abundan en su obra anterior (sobre los sentimientos
morales). En esta obra, donde Smith se encarga de resaltar la necesidad esencial
que tiene el mercado de la presencia abundante de las virtudes civiles (como la
prudencia y la justicia), podemos decir que son la �simpat�a� y el juicio �tico
del �espectador imparcial� los elementos clave elegidos por el economista
escoc�s para dar forma a su visi�n sobre la naturaleza m�s profunda de las
relaciones humanas.
Seg�n Smith, para formarse un juicio moral sobre la acci�n de los otros, todo
ser humano se pregunta a s� mismo si simpatiza o no con los sentimientos que, a
su juicio, constituyen los motivos que tiene el otro para actuar. En cuanto al
juicio moral que se forma cada uno acerca de sus propios acciones y de los
motivos sobre los que estas acciones se basan, el fundador del pensamiento
econ�mico moderno apela a la figura de un supuesto espectador imparcial (que
act�a como juez de estos motivos y estas acciones) . Smith nunca abandon�,
cuando se ocup� de los asuntos econ�micos de las sociedades modernas, estos
principios b�sicos sobre los que asent� su obra de filosof�a moral. S�lo que los
consider� poco relevantes para analizar el tema de la acumulaci�n de capital y
del intercambio, en una �poca donde el consumo de la inmensa mayor�a de la gente
apenas si superaba el nivel de subsistencia.
Las sutilezas filos�ficas del pensamiento de Smith han sido en gran parte
abandonadas por el pensamiento econ�mico que domin� buena parte del siglo XX. De
sus complejas ense�anzas sobre las relaciones intersubjetivas, lo �nico que el
economista medio de la actualidad parece haber recogido es que, cuando se
entabla con otro una relaci�n de tipo econ�mica, no es necesario tener demasiado
en cuenta sus necesidades ni sus eventuales sufrimientos. No necesitamos
proponernos ser solidarios (ni ser trabajosamente educados en las virtudes que
se necesitan para conseguirlo) puesto que, si somos inteligentes en elegir las
instituciones jur�dicas y pol�ticas adecuadas (aqu�llas que permiten el
despliegue sin trabas del �maravilloso mecanismo de mercado�), podemos confiar
en la mano invisible que nos mueve siempre hacia el mejor de los equilibrios
posibles. En esta l�nea de pensamiento, lo que necesitamos para conseguir una
vida social arm�nica y con riqueza creciente es, m�s que nada, desarrollar de
manera cabal el fenomenal impulso primario que mueve a los hombres aut�nomos a
practicar asiduamente todo tipo de intercambio mutuamente ventajoso.
Este esquema sencillo de resolver la cuesti�n de la interdependencia en la vida
econ�mica, resulta a todas luces insuficiente frente a la enorme complejidad que
encierra el estudio de las relaciones del sujeto individual con los otros en las
sociedades modernas . La aplicaci�n al razonamiento econ�mico de la teor�a de
los juegos (o de los modelos llamados de �principal y agente�), por ejemplo,
permite abordar parte de esta complejidad a trav�s del planteo expl�cito de la
necesidad que tiene el individuo de prever de manera racional la posible
conducta del otro con el que intercambia, a sabiendas que esta conducta no tiene
por qu� resultar autom�ticamente cooperativa. Estas teor�as y modelos un poco
m�s complejos abandonan el supuesto de la aparici�n autom�tica de la mano
invisible. La cooperaci�n con el otro aparece ahora s�lo cuando al individuo le
conviene efectivamente cooperar, situaci�n que dista mucho de ser la �nica
posible (como lo muestra la conducta �racionalmente� oportunista que exhibe
muchas veces el sujeto econ�mico cuando se enfrenta a mercados con informaci�n
asim�trica, o cuando se le requiere la contribuci�n necesaria para el
mantenimiento de los bienes p�blicos, o cuando alguien pretende que se haga
cargo de las externalidades negativas que su acci�n econ�mica ocasiona
eventualmente a otros, etc., etc).
Estas teor�as sofisticadas que la ciencia de la econom�a utiliza actualmente
para analizar las relaciones intersubjetivas en el mundo del intercambio, son
muy �tiles para ayudarnos a extender el alcance del m�vil del �inter�s
individual� del sujeto econ�mico m�s all� de los l�mites estrechos del inter�s
inmediato puramente ego�sta. La honestidad en los negocios, por ejemplo, sirve
(como puede rastrearse ya en la obra de Adam Smith) de �activo� o �capital� para
el comerciante, que necesita mantener alta su reputaci�n como hombre de
negocios. En t�rminos generales, lo que la teor�a econ�mica m�s avanzada ense�a
hoy es que, frente a cualquier situaci�n que nos lleve a desconfiar, por
cualquier motivo, de la presencia efectiva de la mano invisible (aqu�lla que
asegura la justicia conmutativa propia del intercambio econ�mico moderno), lo
que corresponde hacer es descubrir con inteligencia (y dise�ar con precisi�n)
los incentivos econ�micos necesarios para que todos los que practican el
intercambio se vean racionalmente impulsados a evitar las trampas propias del
oportunismo casi instintivo que tiene el individuo en su estado �natural� . De
esta manera, cuando las cosas se complican (en transacciones menos sencillas que
aqu�llas que entablamos con el panadero, el carnicero y el cervecero), el
pensamiento econ�mico dominante nos invita a confiar en que habr� siempre una
forma de �contrato� capaz de asegurar que todos los que intercambian pueden
alcanzar efectivamente el �ptimo que cada uno busca. Como vemos, la cooperaci�n
entre los individuos sigue obedeciendo, en �ltima instancia, a la pura
conveniencia de cada uno.
El problema de esta visi�n de la interdependencia y de la cooperaci�n entre los
sujetos de la econom�a, tanto en la versi�n original m�s simple de la mano
invisible como en la m�s compleja de la teor�a de los juegos (o la teor�a de los
contratos), es que supone de entrada la existencia de sujetos totalmente
aut�nomos e �ntegros, sin grandes dependencias f�sicas, psicol�gicas, afectivas
o de cualquier otra naturaleza, que restrinjan seriamente la participaci�n
activa de ninguno de estos sujetos en la vida econ�mica moderna. Como esta
visi�n contradice la m�s elemental observaci�n fenom�nica de cualquier sociedad,
donde lo que aparece es un rico muestrario de diferentes tipos de dependencia
que todo el mundo experimenta en alguna etapa de su vida, el pensamiento
econ�mico necesita apelar a alg�n argumento que le permita justificar una
postura tan extra�amente alejada de la realidad emp�rica.
Una respuesta posible consiste en presuponer que, para alcanzar el resultado
ideal de su desarrollo, corresponde al hombre resistirse, de manera heroica y
nietzcheana, a toda ayuda de parte de los otros. Dicho de otra manera, s�lo a
trav�s de una resistencia en�rgica a toda situaci�n de dependencia de los otros,
puede el hombre alcanzar un estado triunfal en el que resulta superada todo tipo
de �debilidad� que lo mueve a buscar el auxilio de los dem�s. En este marco, la
vida econ�mica quedar�a reducida al accionar de verdaderos superhombres, capaces
de vencer todas las adversidades de la vida sin la ayuda �piadosa� de los dem�s,
en un mundo de relaciones donde nada deben los ganadores a los d�biles
perdedores. Por supuesto que los fuertes que triunfan en la vida econ�mica
�pueden� ayudar a los que pierden (o a los que nunca jugaron el juego de los
mercados por alguna debilidad o minusval�a personal), pero no est�n obligados a
prestar esa asistencia gratuita. Las relaciones de �simpat�a� son aqu�
absolutamente voluntarias, y no tienen en este esquema nada que ver con las
relaciones propias del intercambio econ�mico, donde lo que rige es el inter�s
individual.
En el mundo social resultante de la aplicaci�n simplista del modelo econ�mico
que responde al r�tulo de �rational choice�, nadie tiene ning�n compromiso con
el otro por el simple hecho de que el otro necesite de �l. La compasi�n que
alguien siente por el que sufre de alguna debilidad (que le impide su
participaci�n como sujeto cabalmente aut�nomo de la econom�a moderna), es
resorte de los sentimientos morales que pertenecen a los sujetos individualmente
considerados, o de sus propios impulsos psicol�gicos (de los cuales el individuo
es amo y se�or). Analizando esta concepci�n que el modelo econ�mico dominante
tiene de las relaciones intersubjetivas, Alasdair MacIntyre escribe con
sabidur�a que, en este razonamiento:
�lo bueno para m� es la satisfacci�n de mis preferencias y lo que es mejor para
m� es maximizar la satisfacci�n de mis preferencias. Es decir: el individuo
comienza por identificar su bien individual y preguntarse por los medios que
debe emplear para conseguirlo; pero pronto descubre que si no coopera con los
dem�s, tomando en cuenta que tambi�n los otros aspiran a alcanzar sus
respectivos bienes individuales, los conflictos resultantes ser�n tales que
har�n imposible que alcance su propio bien, salvo muy a corto plazo y a menudo
ni siquiera eso. De modo que tanto �l como los dem�s encuentran en cierto tipo
de cooperaci�n un bien com�n que es un medio para que cada cual consiga su bien
individual, y que se define en t�rminos de los bienes individuales� .
En el escenario que MacIntyre describe en el p�rrafo anterior,
�cada participante debe tener buenas razones para creer que la maximizaci�n
restringida por las reglas que rigen el ingreso y la participaci�n en la
negociaci�n cooperativa con los dem�s le va a permitir tener m�s de lo que desea
que una maximizaci�n sin restricciones... El concepto de deuda no se aplica a
ninguna relaci�n o transacci�n que no haya sido asumida voluntariamente. Toda
persona es libre de calcular qu� es lo mejor seg�n su inter�s, y es libre para
elegir los v�nculos afectivos que vaya a tener con los dem�s... (De esta
manera), la relaci�n que una persona tiene con los dem�s puede ser de dos
clases. Por un lado, est�n las relaciones definidas y justificadas por las
ventajas que las partes obtienen de la relaci�n: son relaciones de negociaci�n
que se rigen por preceptos derivados de la teor�a de la elecci�n racional. Por
el otro, est�n las relaciones que resultan de la simpat�a, de vinculaciones
afectivas voluntariamente aceptas. La diferencia entre ambas es esencial... y la
raz�n, tal como la entiende el te�rico de la elecci�n racional, no ofrece
orientaci�n alguna para las simpat�as� .
El pensamiento econ�mico actual pretende muchas veces descartar, de manera
arbitraria, la necesidad de usar la raz�n humana para analizar normativamente
las relaciones sociales que se encuentran fuera del alcance de la racionalidad
instrumental. Esta perspectiva, adoptada mayoritariamente por los economistas,
�ha demostrado ser una ideolog�a a la que es sumamente dif�cil adherirse de modo
completo;... su explicaci�n dicot�mica de las relaciones sociales es inadecuada:
todas las relaciones sociales han de ser bien relaciones regidas por la
negociaci�n para la obtenci�n de beneficio mutuo (el modelo son las relaciones
de mercado) o bien relaciones afectivas y de simpat�a... (En realidad), en las
formas de vida social que no sean ef�meras, ambos tipos de relaci�n estar�n
incrustados en un conjunto de relaciones de reciprocidad... S�lo en el contexto
de las normas de reciprocidad y en referencia a ellas es posible exponer con
detalle lo que suponen las distintas clases de relaciones afectivas (se debe
afecto a sus hijos y estos, en respuesta, deben afecto a sus padres; se debe
simpat�a a quienes sufren o se sienten afligidos y tambi�n se espera de los
dem�s esa simpat�a)... De modo similar, las relaciones que se dan en el
intercambio racional, que se rige por normas cuyo cumplimiento resulta ventajoso
para todos los participantes, tambi�n est�n insertas en relaciones regidas por
normas de reciprocidad imposibles de calcular o predecir� .
Los argumentos filos�ficos de este autor nos ayudan a ver con toda claridad que,
�para que contribuyan al florecimiento general y no socaven y perturben, como a
menudo pasa, los v�nculos comunitarios, las relaciones de mercado (lo mismo que
los v�nculos afectivos) s�lo pueden mantenerse si se hallan insertas en cierto
tipo de relaciones no mercantiles, en relaciones de reciprocidad no calculada...
Si en la pr�ctica social llegan a desligarse de ellas, ambos tipos de relaciones
producen resultados viciados; por un lado, se produce una sobrevaloraci�n
emotiva y sensiblera del sentimiento como tal y, por otro, una reducci�n de la
actividad humana a la actividad econ�mica. Son vicios complementarios que a
veces pueden llegar a modelar un mismo estilo de vida� .
Admitir que las relaciones econ�micas no siempre se basan en motivos que
responden al estricto inter�s del sujeto individualmente considerado, acarrea
consecuencias muy significativas sobre la naturaleza y el alcance del
pensamiento econ�mico con pretensiones cient�ficas. Entre las razones que
tenemos los sujetos para actuar en la vida econ�mica actual, Amartya Sen incluye
de manera especial el �compromiso� con el otro (m�s all� de los costos que este
compromiso nos ocasione). Esta inclusi�n y las consecuencias que de ella deriva
el economista de la India, aparecen como un ejemplo cabal de las bondades que
acarrea a nuestra ciencia la decisi�n de volver a tratar el tema de la alteridad
(como muchos otros de relevancia an�loga) con las sutilezas y matices propios de
los grandes pensadores cl�sicos de la econom�a.
Para llegar a ser un sujeto aut�nomo, el ser humano necesita de los otros desde
el momento de su nacimiento, y antes todav�a. Adem�s, es necesario que el hombre
cultive una serie de virtudes requeridas para superar etapas primarias, donde su
conducta infantil se muestra muy cercana a la que manifiestan animales como los
delfines, los perros o los chimpanc�s. Lo cual significa, a su vez, que la
educaci�n del ser humano tiene que estar dirigida al desarrollo de estas
virtudes que son necesarias para su propio desarrollo aut�nomo. Todas estas
ense�anzas b�sicas de la filosof�a moral sirven para reafirmar nuestro
convencimiento acerca de la excesiva limitaci�n que el modelo econ�mico
tradicional pretende imponer al campo de estudio de nuestra disciplina,
err�neamente limitada al tratamiento de un �nico tipo de relaci�n entre los
sujetos econ�micos, aqu�lla que se basa en el inter�s de cada uno definido de
manera estrecha. En un sentido amplio, el inter�s de cada uno no se canaliza en
las sociedades modernas s�lo a trav�s de los mercados. En la vida social
contempor�nea (como en todo otro tiempo), la definici�n del inter�s propio est�
siempre restringida por reglas morales y legales que, en la obra de Adam Smith,
operan a trav�s de la benevolencia, la simpat�a y el principio del espectador
imparcial.
Comentarios finales
Como en cualquier otra disciplina contempor�nea, la agenda de investigaci�n de
los economistas est� en gran medida regulada (o, al menos, muy influenciada) por
las grandes Universidades y centros de estudio, donde se dirimen las grandes
cuestiones que tiene que ver con el contenido de la ense�anza, con los
est�ndares de publicaci�n, con el reparto de fondos para tareas de
investigaci�n, etc. Este tipo de regulaci�n tiene la virtud de proteger a la
investigaci�n y a la ense�anza de la econom�a de las grandes presiones que
pueden provenir desde intereses ajenos al saber propio de nuestra disciplina.
Pero, como lo reconoce claramente Ronald Coase,
�evitamos este peligro solamente creando otro. El peligro que creamos radica en
el hecho de que la implementaci�n de los est�ndares de la disciplina, a trav�s
de las influencias que esto acarrea en los cursos, en los fondos de
investigaci�n, en la publicaci�n y en el empleo, nada de lo cual est�
necesariamente disociado por completo de consideraciones de pol�ticas, puede
hacerse de manera tan r�gida que termine impidi�ndose el desarrollo de nuevos
enfoques� .
La posici�n dominante en la ense�anza e investigaci�n en el campo econ�mico (lo
que en lengua inglesa llaman �mainstream�) ha sufrido fuertes cr�ticas desde el
nacimiento mismo del pensamiento econ�mico llamado neocl�sico. Pero estas
cr�ticas parecen haber recrudecido en las �ltimas d�cadas, desembocando en un
estado general de descontento que alcanza los fundamentos mismos de la
disciplina. Lo que se cuestiona es, en definitiva, que el campo de an�lisis que
interesa a los economistas de la l�nea oficial no busque cubrir el abanico total
de cuestiones y problemas que, se supone, deber�a abarcar un discurso econ�mico
completo. El peligro se�alado por Coase en el p�rrafo reci�n citado se ha
convertido en una triste realidad.
Para precisar el alcance del cuestionamiento al que estamos aludiendo, tenemos
que admitir en el enfoque econ�mico mayoritario una remarcable capacidad
evidenciada para incorporar nuevos elementos al conjunto de ideas que definen el
n�cleo central de conceptos econ�micos generalmente aceptados como b�sicos. La
mayor queja nace, en realidad, cuando se toma conciencia de la superficialidad
con que se practica muchas veces la incorporaci�n de ideas nuevas, que ata�en
tanto a la conducta real del sujeto econ�mico individual, como a las
instituciones jur�dicas y pol�ticas que una buena econom�a moderna exige. Dicho
de otra forma, cuando nuevas ideas desaf�an al n�cleo considerado fundamental
por los economistas tradicionales, lo que estos buscan es m�s que nada acomodar
simplemente estas ideas novedosas en el esquema te�rico conocido.
Las grandes cr�ticas que desaf�an al modelo de la econom�a devenido can�nico en
la segunda mitad del siglo XX tienen un fuerte contenido emp�rico, asentado en
una aplastante evidencia que se resiste a mostrar a los sujetos econ�micos
reales comport�ndose de la manera idealizada por la l�gica pura de la elecci�n
racional. Cabe aclarar una vez m�s que nadie critica la necesidad cient�fica de
hab�rselas con el ejercicio de la abstracci�n, puesto que la actividad
intelectual propia de la ciencia consiste esencialmente en otorgar, a trav�s de
un proceso mental (apoyado en constructos fabricados por la propia mente del
investigador), un orden siempre provisorio al caos de datos que toda realidad
compleja permite observar.
La estrategia selectiva que desemboc� en el �homo economicus� no es ni �nica
(existen habitualmente muchos constructos mentales con los que se puede explicar
un conjunto particular de �hechos�, dentro de un margen tolerado de error), ni
criticable en s� misma (sobre todo cuando el objetivo cient�fico perseguido no
es tanto la descripci�n pormenorizada de la conducta individual sino m�s bien la
valoraci�n relativa de arreglos socioecon�micos e institucionales alternativos)
. Lo que se critica con mayor fuerza que las fallas emp�ricas (y probablemente
con mayor legitimidad te�rica) es la pretensi�n por parte de la ciencia
econ�mica est�ndar de mantener la neutralidad pura que le otorga, supuestamente,
su falta total de compromiso con los valores �ticos y morales. Esta pretensi�n
ilusoria de pureza no hace m�s que esconder la posici�n ideol�gica de muchos
economistas actuales, cuyo sesgo a favor del status quo (que favorece de hecho a
los actores econ�micos m�s poderosos) se filtra, por ejemplo, a trav�s de las
citas meramente afor�sticas con la que se refieren a pensadores cl�sicos como A.
Smith.
La forma en que el gran pensador de Kirkcaldy cierra el Libro Primero de la
Riqueza de las Naciones, donde se muestra con toda elocuencia que no siempre el
inter�s individual es conducido por la mano invisible hacia la promoci�n
efectiva del inter�s p�blico, es un ejemplo de c�mo un economista convencido de
las virtudes de una econom�a moderna de mercado tiene muchas veces que reconocer
los peligros reales que asechan a la vida social, cuando no se tiene en cuenta
la complejidad de las relaciones econ�micas entre sujetos de distinto rango y
poder. Refiri�ndose a la necesidad social de controlar la funci�n empresarial,
Smith escribe:
�Los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio y de las
manufacturas, en algunos respectos, no s�lo son diferentes, sino por completo
opuestos al bien p�blico. El inter�s del comerciante consiste siempre en ampliar
el mercado y restringir la competencia. La ampliaci�n del mercado suele
coincidir, por regla general, con el inter�s del p�blico; pero la limitaci�n de
la competencia redunda siempre en su perjuicio, y s�lo sirve para que los
comerciantes, al elevar sus beneficios por encima del nivel natural, impongan,
en beneficio propio, una contribuci�n absurda sobre el resto de los ciudadanos.
Toda proposici�n de una ley nueva o de un reglamento de comercio, que proceda de
esta clase de personas, deber� analizarse siempre con la mayor desconfianza, y
nunca deber� adoptarse como no sea despu�s de un largo y minucioso examen,
llevado a cabo con la atenci�n m�s escrupulosa a la par que desconfiada. Ese
orden de proposiciones proviene de una clase de gentes cuyos intereses no suelen
coincidir exactamente con los de la comunidad, y m�s bien tienden a deslumbrarla
y a oprimirla, como la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones�
No siempre el mercado act�a como mecanismo institucional id�neo para conseguir
que la b�squeda del inter�s individual de los sujetos econ�micos se realice casi
compulsivamente de manera m�s social que anti-social. Sin controles sociales
apropiados (act�en estos a trav�s del espectador imparcial o de cualquier otra
regla), el funcionamiento concreto de las econom�as modernas se puebla m�s de
sombras que de luces. Esta ense�anza elemental ha sido pr�cticamente olvidada
por el pensamiento econ�mico predominante, encerrado en una definici�n estrecha
del problema econ�mico, limitado a los aspectos que pueden ser abordados (y
manipulados con cierta facilidad) a trav�s del uso abundante de las matem�ticas.
El pensamiento econ�mico actual necesita abandonar decididamente su apuesta por
una racionalidad centrada exclusivamente en la exigencia de coherencia interna
en el uso de los medios, para aplicar la raz�n tambi�n en el debate de los fines
que una buena econom�a deber�a colectivamente perseguir. De esta manera, el
alcance del saber econ�mico se ampl�a y reinstala en su lugar central al hombre,
a todo el hombre y a todos los hombres que integran nuestras sociedades
modernas.
|
Pulsando aqu� puede solicitar que
le enviemos el
Informe Completo en CD-ROM |
Los EVEntos est�n organizados por el grupo eumed●net de la Universidad de M�laga con el fin de fomentar la cr�tica de la ciencia econ�mica y la participaci�n creativa m�s abierta de acad�micos de Espa�a y Latinoam�rica.
La organizaci�n de estos EVEntos no tiene fines de lucro. Los beneficios (si los hubiere) se destinar�n al mantenimiento y desarrollo del sitio web EMVI.
Ver tambi�n C�mo colaborar con este sitio web