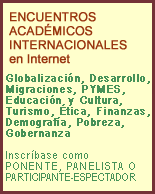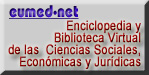UN DÍA SIN REMESAS
Jorge Isauro Rionda Ramírez
Guanajuato, Gto; a 10 de mayo de 2006.
SUMARIO:
El fenómeno migratorio, fenómeno comúnmente visto desde el punto de vista de lo
social, debe por otro lado ser visto como efecto de un problema económico de
México. El excesivo endeudamiento externo de la nación y el bajo nivel de
ingreso se combinan para crear de manera consistente, por décadas ya, una pobre
generación de empleo, tan insuficiente que es el principal causal de que ahora
vivan más de 15 millones de mexicanos en la Unión Americana, 1 por cada 7
mexicanos se encuentran fuera del país.
Este trabajo trata el aspecto del problema migratorio de trabajadores
indocumentados en la Unión Americana y la búsqueda del reconocimiento de sus
derechos humanos, como la regularización de su estado migratorio en el
territorio estadounidense. No se olvide que los mexicanos ahora encabezan un
movimiento social como primera minoría que también comparten el resto de
latinoamericanos y otras personas de nacionalidades distintas que ahora viven en
norte América en calidad indocumentada.
PALABRAS CLAVE:
Migración
Indocumentados
Remesas Familiares
Deuda Externa
Insuficiencia de Ahorro
Reservas Internacionales
|
TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
Pulsando aquí
puede solicitar que le enviemos el Informe Completo y Actas Oficiales en CD-ROM Si usted participó en este Encuentro, le enviaremos a la vez su certificado en papel oficial. Vea aquí los resúmenes de otros Encuentros Internacionales como éste VEA AQUÍ LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS CONVOCADOS
|
PLANTEAMIENTO
Si hablamos del principal problema a la que se enfrenta la economía mexicana
inevitable es entonces hablar del endeudamiento externo. La deuda externa para
el cierre del 2005 llegó a 165.4 mil millones de dólares (MMD) y en el lapso del
2006 a alrededor de 167.
El México social conlleva un gran número de problemas a resolver. Una nación con
abierto ascenso urbano, donde 2 terceras partes de su población viven en medios
urbanos y el resto en el medio rural, la migración observa paulatinamente que
pasa de ser una migración rural – urbano a urbano – urbano (cuadro 1).
Su crecimiento demográfico, aún atenuado recientemente según el conteo de
población del 2005, aún no logra el objetivo del crecimiento 0, el cual se
espera alcanzarlo en el 2020.
Cuadro 1
La tasa de crecimiento demográfico por año al 2005 es menor al 1%, mientras que
la tasa de desocupación nacional al mismo año es muy superior, de 3.6%, en
especial la urbana de 4.7%. Esto explica en parte el nuevo patrón que observa el
migración en México al pasar de ser una migración del campo a las ciudades a una
interurbana, y verse acrecentados los últimos años la migración de trabajadores
nacionales a la Unión Américana, 19 de cada 20 en calidad indocumentada.
La esperanza de vida al nacimiento del país presenta similitud a la de las
naciones desarrolladas al ser en promedio (de la población indiferente al
género), de 75.4 años. La tasa de fecundidad de 2.1 indica que se está próximo
al ideal de 2.0164 con un ligero centesimal relativo a la mortalidad infantil de
aproximadamente 164 defunciones por cada mil niños nacidos vivos.
Ante este espectro social, las promesas de los gobiernos neoliberales
tradicionalmente han sido rotas por imponer intereses financieros
internacionales a los de la economía real. Iniciemos por hablar del sexenio de
Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994):
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994 se formuló con base a los compromisos
adquiridos con la renegociación del monto de la deuda externa debida a los
Estados Unidos de Norteamérica. Atendiendo a dichos compromisos el objetivo de
política económica era el logro de una economía sana, próspera, capaz de
garantizar las bases materiales para el desarrollo del enorme potencial de los
mexicanos. No obstante, la instrumentación de la política económica atendieron
otros intereses ajenos tales como la apertura económica, la celebración del
TLCAN, la estabilización de precios mediante una política cambiaria
sobrevaluatoria, el abandono del Estado Mexicano en la rectoría económica y su
fomento al desarrollo, un redimensionamiento del Estado a una expresión afín al
laissez faire, laissez passer, la venta de paraestatales de forma masiva para
contrarrestar el déficit financiero del sector público, y consecuentemente, la
gradual pérdida del patrimonio nacional. Las reformas financieras para abrir los
mercados bursátiles nacionales a la inversión extranjera neutra y la creciente
dependencia del ahorro externo de la economía nacional. Todo ello traho el
rompimiento de las cadenas productivas, desarticulación del aparato productivo
nacional y la crisis financiera de 1994 (Calva, 2001).
La siguiente administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000) fundó
su promesa de gobierno en las finanzas familiares. Nada que ver, a los 20 días
de tomar el poder, políticas imprudentes en materia de cambio de precios en los
productos de la canasta básica, fuera de pacto, desató expectativas de temor y
la fuga abrupta de capitales causa un hundimiento de la economía real. A solo 20
días de la toma de poder se había perdido el sexenio y fueron precisamente las
finanzas familiares las que más resintieron la crisis. El gobierno tuvo que
contraer tanto la política fiscal como la política monetaria y la merma del
salario real fue el fundamento de estabilización de precios, el desempleo se
disparó.
El tránsito de la socialdemocracia de derecha moderada a la democracia cristiana
ultraderechista del sexenio de Vicente Foz Quezada (2000 – 2006), trajo la
suplencia de las políticas de estabilización a mediano plazo a cambio de las de
crecimiento y generación de empleo. Las promesas volvieron a romperse.
En el cuadro 2 se presenta de 1995 a 2005 el PIB en pesos corrientes, el tipo de
cambio y su expresión del PIB ante en dólares corrientes. Aunque no está
descantada la inflación inercial adyacente para ambas economías, no obstante es
interesante ver la evolución del PIB nacional.
La deflactación que se puede hacer de la devaluación del peso ante el dólar y la
reexpresión contable del PIB en dólares, expresa aún incrementos sustanciales,
lo que indica que el tipo cambiario se ha sobrevaluado de forma permanente y
significativa. En materia de exportaciones no es un régimen cambiario adecuado
no obstante, para la IED y las empresas maquiladoras, así como para el aparato
productivo nacional implica un régimen propicio para importaciones de bienes de
capital e intermedio baratas. Otro incentivo más de las administraciones
neoliberales para captar mayores montos de IED, que explica que no obstante se
tenga un déficit consistente de la cuenta corriente, las reservas
internacionales vienen en aumento. Así como la tasa salarial entre ambas
naciones se amplie.
Cuadro 2
La tasa salarial diferencial entre ambas naciones era la siguiente:
En 1964 es de 4 contra 1. Esto es, un estadounidense por la misma jornada de
trabajo gana 4 veces más que un mexicano.
En 1994 es de 8 contra 1.
En 2004 es de 10 contra 1.
En 2006 es de 11 contra 1, y sigue ampliándose. Lo que explica que cada vez es
más redituable y se capitaliza más el móvil de la migración de trabajadores
mexicanos a la Unión Americana. El régimen sobrevaluatorio acentúa esto.
Regresando a los programas de desarrollo de las últimas 3 administraciones, cita
Calva a Antonio Ortiz Mena al relatar el programa económico del periodo 1959 –
1964: "El mayor problema de la política económica … no consistía en establecer
los objetivos sino en encontrar la manera de alcanzarlos".
Por ello el programa de gobierno alternativo al neoliberal debe sentar sus bases
en al forma en que pueda lograr sus promesas: qué hacer, para quienes, cómo y
con qué. Procurando desde luego la sustentabilidad social, ecológica, social y
cultural para los mexicanos.
Ante el modelo neoliberal se observa como existe un congelamiento del gasto del
sector público de 1991 a 2005 (Véase gráfica 1 y el cuadro 3). En esta gráfica
observe el gasto de capital y la evolución de las finanzas públicas respecto al
PIB:
Gráfica 1
Cuadro 3
ÍNDICE DE MASCULINIDAD
Se afirma que una población mantiene una relación natural de 97 varones por cada
100 mujeres. Este es el índice de masculinidad natural de una población, no
obstante por razones sociales se tiene que este índice puede ser superior o
inferior por regiones mundiales o nacionales.
En el caso de México, según datos preliminares del conteo de población realizado
en 17 de octubre de 2005, este indicador a nivel nacional es de 94.6. La
principal razón, entre otras, que explica la discrepancia entre el índice
natural y el social es la migración, especialmente de los valores.
Actualmente la relación de migración por género en el país es de 1 mujer por
cada 6 hombres. Esto es por cada 6 hombres que emigran, 1 mujer también lo
hacen, en su gran mayoría en edades entre los 16 y lo 36 años.
El crecimiento demográfico muestra un indicador muy bajo puesto que su valor es
de 1% como crecimiento anual. Una caída sustantiva respectiva a la del 2000 de
aproximadamente 1.6%.
Lo primero que hay de anotar al respecto de lo supuesto es que el índice de
masculinidad social en México es bastante bajo a efecto de la migración
mayoritariamente de varones (de cada 7 emigrantes 6 son varones y 1 es mujer),
lo cual es efecto de políticas macroeconómicas de congelamiento del gasto
público como de la restricción al crédito que mermaron significativamente la
creación de empleo que hoy se sitúa para el 2006 en alrededor de 700 mil empleos
por año de aproximadamente 1 millón 200 mil que se deben crear para tan solo
crear los trabajos que se requieren respecto a la población de 12 años que se
adiciona como población económicamente activa.
El índice nacional de 94.6 varones por cada 100 mujeres no es pareja en toda la
geografía nacional, hay zonas de atracción poblacional como de expulsión, como
se puede observar en el mapa siguiente:
Mapa 1
Las entidades del norte son atrayentes de población pues sus índices respectivos
se encuentran por encima tanto del índice nacional pero principalmente por
encima del índice nacional. Estas entidades son: Baja California Sur, Quintana
Roo, Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua (no están de mayor a menor)
Las entidades cercanas al índice de masculinidad natural pero aún por encima de
este, lo que las hace en menor grado receptivas de población son Coahuila,
Campeche, Nayarit, Tamaulipas (no están de mayor a menor).
Mapa 2
Yucatán (97) presenta un indicador similar al índice natural de masculinidad, en
un caso muy similar está Colima (97.1).
Las entidades que presenta ligera expulsión de población son aquellas que están
por debajo del índice natural de masculinidad como Chiapas, Tabasco, Durango,
Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.
En el caso de entidades de mayor expulsión poblacional están el Distrito
Federal, guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
En el caso extremo esta la entidad de Guanajuato cuyo índice es de 90.7 el más
bajo de toda la República Mexicana. Precisamente en la cuna del sinarquismo y el
Estado más conservador en materia de planificación familiar. Guanajuato es hoy
día la entidad de mayor expulsión de población. Efecto de la baja inversión
pública pues el estado está bajo un gobierno que se distingue por ser el más
ultraderechista y neoliberal de la República. Las cuentas públicas enriquecen
las cuentas bancarias pues la entidad gasta lo menos posible sobre todo en gasto
social.
Mientras los banqueros locales se enriquecen los humildes no encuentran empleo.
Un caso similar es Querétaro de Arteaga. Ambas entidades cuyos gobernadores
pertenecen a la organización nacional Yunque, donde el tema más delicado no es
el desempleo que ha sido la principal labor de sus gobernadores, no por
mitigarlo sino por aumentarlo, sino los derechos humanos y la desatención del
sector público al gasto social.
El resto de las entidades que expulsan población se debe a su leve nexo con el
desarrollo nacional como es Guerrero y Oaxaca. Las entidades cuyo desarrollo
queda aislado de los mercados nacionales e internacionales generan pocas fuentes
de empleo a efecto del bajo dinamismo de sus economías locales.
Migración Internacional
El interés sobre los tópicos sobre la movilidad de la población a nivel mundial
tiene como antecedente más importante el simposium que organiza la UNESCO en
1985 en París, que en materia de migración centra su interés en analizar las
contribuciones que los inmigrantes hacen en lo social y económico en las
naciones los países receptores (Timur, 2000; 1 - 16).
Las líneas de investigación normalmente tienen cabida en el marco de las
conferencias internacionales y simposio organizada por la UNESCO desde mediados
de los años 50. Así por tanto citamos la conferencia de la Habana de la misma
UNESCO en 1956 repunta los temas de la integración cultural de los pueblos
migrantes. Estas son dos directrices que abren el en mundo de la post guerra las
líneas de investigación en materia de migración.
A partir del sustancial aumento a nivel internacional de las migraciones bajo
contrato, como migraciones de re emplazo, la investigación se orienta a temas de
educación y capacitación, para lo cual la UNESCO centra sus estudios en tal
interés durante la década de los 70. Durante esta década se vino a abandonar
lentamente la idea del retorno de los migrantes a su lugar de origen, por la
posibilidad de la integración armoniosa de los inmigrantes con base a la
educación, la capacitación y la profesionalización de la mano de obra, que
posibilite su sana inclusión.
Mapa 3
Así también, en esta década se reconoce la importancia social, demográfica,
política y económica del fenómeno migratorio, y se quita el sesgo de verla como
un problema.
Es en la década de los 80 la UNESCO vira sus esfuerzos en razón de comprender el
balance de los movimientos migratorios prestando especial atención a los flujos
entre e intra regiones. Estas nuevas tendencias son presentadas en dos volúmenes
Internacional Migration Today publicada en 1988 por dicho organismo. Destaca la
atención en los flujos de migración temporal como parte del la implementación de
los países industriales del esquema de producción flexible, con el manejo de
tecnologías polivalentes que implican la flexibilidad en el uso de los factores
productivos, especialmente del trabajo, lo que da pie a que los programas de
instrucción, capacitación de la mano de obra haga de esta una mano de obra
polivalente, con un contrato laboral temporal, y con incrustaciones dentro del
proceso productivo que implican su ágil y libre movilidad, así como
versatilidad. Las remesas familiares de este tipo de trabajadores son de
especial atención en los estudios por el monto que alcanzan y lo que significan
para el caso de las naciones periféricas al capitalismo central, proveedoras de
mano de obra de las naciones industrializadas.
En el siguiente vínculo se puede ver la evolución mundial de la migración, donde
se ve cómo este fenómeno día a día se vuelve más representativo:
http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/g01.ppt
Relativo a los migrantes internacionales se presenta este otro vínculo:
http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/g02.ppt
De estas dos relaciones vemos como Asia, Europa y América del Norte presentan
con mayor intensidad el fenómeno migratorio, mientras que las regiones con menor
grado de desarrollo, entre ellas América Latina, son las que menor intensidad
presentan. Europa y América del Norte son las que en la década de 1990 a 2000
observan un aumento del fenómeno, especialmente esta última.
En el mapa 4 se puede ver el origen de los nuevos estadounidenses. Obsérvese el
monto de migración de mexicanos. Debe hacerse notar que se trata de 131 mil 575
personas que ingresan en calidad migratoria regular. Existe un monto de
aproximadamente 20 veces superior de mexicanos que ingresan en calidad
indocumentada.
Mapa 4
Estos migraciones de re emplazo de algún modo generan mercados alternativos
receptoras de la misma pero son una mayor temporalidad, lo que origina que
paulatinamente, la migración temporal transite a definitiva. Con tiempo esta
última adquiere relevancia. La restricción de tipo institucional en materia de
calidad documentada y de residencia, ante esta oportunidad laboral causa de
alguna forma que se presente la fuerza de trabajo inmigrante de tipo
clandestino.
Las políticas restrictivas de carácter unilateral para restringir el ingreso de
mano de obra a largo plazo de alguna forma causan que vaya siendo cada día más
relevante la inmigración con carácter indocumentada. Los acuerdos entre las
naciones de migraciones de re emplazo en muchos casos son suspendidos y
sustituidos por programas binacionales de tipo de industrialización, se cita el
caso de México donde el "programa bracero" (1942 – 1964) se cancela a cambio de
la implementación del programa binacional de industrial maquiladora de
exportación (PIME), en la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos,
por medio de una zona franca.
"El decenio de 1990 ha sido testigo de una nueva ola de migración mucho más
variada con nuevos tipos de migrantes, que van de los inmigrantes altamente
cualificados a los solicitantes de asilo, pasando por migrantes irregulares,
temporales y en tránsito. También se ha argumentado que muchas de estas
categorías comienzan a confundirse entre si, por lo que cada vez es más difícil
hacer distinciones entre los distintos tipos de migrantes." (�imar, op. cit.;7)
Al parecer estas nuevas formas de migración están relacionadas a los cambios
estructurales que son parte de la flexibilidad de los procesos productivos en
las naciones industrializadas. El proceso de globalización iniciado en los 90
vincula cada día más a economías nacionales donde los traspasos de población son
más significativos. Por lo que el carácter de asilo, refugio y la recepción de
población migrante, sobre todo la clandestina es un fenómeno creciente.
Colateral a ello surgen actitudes sociales e incluso institucionales de
xenofobia y exclusión de los inmigrantes, muchos de estos con base a prejuicios
o a la condición de indocumentados. La discriminación se traduce en abuso y
explotación de los migrantes, donde el tópico de interés esta en los derechos
humanos de este tipo de población. El fundamentalismo cultural típico de la
centuria del XIX en el que en especial destaca el eurocentrismo y el
etnocentrismo chauvinista, es vitalizados de la intolerancia y surgimiento de
movimientos de exclusión activa de inmigrantes tales como es el resurgimiento de
del neonazismo.
Por otra parte, se observa que la composición de género de la migración también
se modifica, las mujeres aumentan su participación en este fenómeno.
De aquí se puede desprender que al menos la agenda de investigación actual de la
UNESCO sigue el enfoque de enmarcar el fenómeno migratorio como parte de la re
estructuración productiva y la flexibilización de los procesos que se centran en
el primer mundo, y la integración económica de economías periféricas al
capitalismo central. Así como las expresiones y repercusiones sociales,
culturales, laborales y de derechos humanos en un mundo que transita de una
forma de explotación rígida a otro flexible: la post modernidad.
La UNESCO ahora adquiere las veces de un organismo "staff" en el diseño de
políticas nacionales donde de cabida al fenómeno migratorio. La entidad
individual del migrante es sustituida por el concepto de redes. Los estudios
ahora observan el comportamiento de las redes de migración, no tanto en la
persona del migrante. Puesto que las redes se consideran como centro de
conocimiento que expliquen los causales del fenómeno, sus expresiones y se
vislumbran las potenciales soluciones.
Surge la Red de estudios relativos a las migraciones en América Latina y el
Caribe (REMIALC) a raíz de un seminario regional celebrado por la UNESCO en
Santiago de Chile en octubre de 1988. "Esta red se ocupa de las repercusiones de
la mundialización en las tendencias de la migración recientes y de los efectos
de las iniciativas de integración económica, tales como el TLC y el MERCOSUR, en
especial en lo concerniente a la naturaleza cambiante del mercado de trabajo, a
la mayor flexibilidad de este mercado y a los nuevos tipos de migración." (�imar,
op. cit.; 13).
Otra de las principales líneas de investigación en esta nueva agenda son los
derechos humanos de los migrantes, en enfoque de género del fenómeno migratorio,
la dimensión ética de la migración sobre todo en el manejo de la migración
clandestina, refugiados o asilados, el marco institucional de las relaciones
laborales, la formulación de instituciones supranacionales, a razón del marco de
referencia que el grado de consolidación de la Comunidad Económica Europea,
donde destacan los acuerdos multinacionales en el manejo de la cuestión laboral
de los migrantes de la región y fuera de la región.
Otra línea es la migración y el desarrollo sostenido, los vínculos entre el
conocimiento y las políticas públicas, principalmente. Este enfoque es muy
importante puesto que establece la necesidad de vincular el quehacer público
respecto al problema desde una comprensión científica.
Con lo anterior, se deja sentado las bases de las que parte el enfoque del
estudio como sus principales antecedentes para pasar a revisar las principales
posturas de la migración.
Se tienen enfoques que parten de un nivel de comprensión a nivel micro tales
como es el punto de vista neoclásico que basa su enfoque en la racionalidad del
individuo, o la de la nueva economía sobre la migración que se enfoca a la
racionalidad que toma a la familia o el hogar como punto de referencia de la
toma de decisiones. Las teorías del mercado dual y del sistema mundial son un
acercamiento a nivel macro del problema. Conciben su enfoque en un nivel
sistémico, con nexo ya sea al régimen de regulación o al de acumulación, o a
ambos.
AHORRO, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO
El monto en sí no dice mucho, lo interesante esta en el servicio de la deuda el
cual fue de 24.6 MMD al año. Cantidad que ha llegado a ser en 34.6 en 1997, año
en que la nación se sumerge en una crisis muy profunda. En el año 2000 el
servicio fue de 34.7 MMD. Se espera que para el 2006 este monto sea de 24.8 MMD.
Por qué es interesante? Por que el servicio de deuda comprende intereses,
amortizaciones y otros gastos. Solo por intereses es este año saldrán del país
alrededor de 14 MMD, superior a la remesas de los trabajadores que se espera
ingresen este año de aproximadamente 10.5 MMD. Reservas que 15 millones de
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América mandan a sus familiares
año con año (véase el siguiente cuadro 4).
La nación requiere año con año generar 1 millón 200 mil empleos aproximadamente,
si se considera que la población económicamente activa en México se considera de
12 o más años, por lo que el rango de población que hoy tiene 11 años es de
aproximadamente 1 millón 200 mil jóvenes, los cuales en un año se agregarán a la
oferta de trabajo.
Cuadro 4
Generar 1 millón 200 mil empleos requiere al menos de un crecimiento del 6%
(según estudios del Colegio de México). La inversión anual requerida para lograr
dicho crecimiento debe ser 12 MMD. Si México no pagara los intereses del
servicio de endeudamiento externo se puede afirmar que la nación podría crecer
en 7.5% PIB anual, creando no solo empleo para absorber a la población de 12
años que se adiciona a la oferta de trabajo, sino empleo para ir absorbiendo el
rezago del desempleo acumulado de años pasados. El empleo creado en cada año de
la presente administración puede verse en la gráfica 2, a nivel urbano la misma
que aunque cada año viene en aumento aún es insuficiente.
Gráfica 2
Propiamente, el problema de la emigración de trabajadores mexicanos a la Unión
Americana es efecto de la insuficiencia en la creación de empleos no solo por la
el bajo nivel de ahorro sino por los excesivos compromisos financieros que la
nación tiene con el exterior.
En el cuadro 5 se tiene la relación entre la formación bruta de capital, el
ahorro y la inversión. Variables económicas que son el principal sustento del
crecimiento económico. Puede verse como el ahorro interno, aún conjuntamente con
el ahorro externo observan una brecha respecto a la demanda de inversión
(financiamiento de la formación bruta del capital). Dicha brecha es la causa de
la demanda de la banca privada al banco central de creación de nuevo dinero.
Nuevo dinero que es el avío del crecimiento pero que paralelamente general
inflación de no haber reservas internacionales libres, no comprometidas, para
sostener la paridad cambiaria.
Cuadro 5:
Se estima que el 80% del endeudamiento externo del país se le debe a los EEUU.
Irónicamente la expoliación financiera que el vecino del norte impone a la
economía mexicana, también causa que existe una enorme migración a dicha nación.
Lograr un crecimiento anual del PIB de al menos 6% es un objetivo a mediano
plazo de la economía actual. No obstante la evolución en la tasa de crecimiento
no observa el valor deseado, como puede verse en la gráfica 3.
Gráfica 3
Las tasas del panel de la derecha indican que se está muy lejos de lograr un
crecimiento como el anhelado. La estrategia actual de México es lograr la
captación de divisas vía inversión extranjera directa, exportaciones netas,
turismo, y ventas de petróleo que contribuyan a elevar los montos de dinero en
disposición del crédito.
En el cuadro 6 se tiene el deslizamiento del tipo de cambio del peso respecto al
dólar donde queda de manifiesto que la captación de México aún resulta
insuficiente para sostener la formación bruta de capital.
Cuadro 6
Fuente: Informe Anual del Banco de México, 2005. México
En el cuadro 5 la brecha entre el ahorro y la inversión se representa
precisamente por la participación del ahorro externo que no es más que la
captación de nueva deuda para poder sanar el déficit de ahorro.
En el fenómeno globalizador, los flujos de capital privado a los países
emergentes, tales como México, así como de inversión privada directa son
sustanciales. México con Brasil son las naciones que más captan IED del
extranjero (véase gráfica 4). La IED para el 2005 fue de cerca de los 118 mil
millones de pesos, que en términos de dólares equivale a un monto similar al
obtenido por el turismo, por las ventas de petróleo o por las remesas
familiares.
Gráfica 4
No se debe subestimas las entradas de divisas por efecto de la economía
informal, como es el narcotráfico. Las remesas familiares para la nación
contribuyen tanto como el turismo externo a las reservas internacionales.
Considérese que México es la nación número 7 que más capta turismo extranjero.
Para comprender la significancia del sector externo en la captación de divisas
se tiene el siguiente apartado.
Antes del tratado de libre comercio con América del Norte las remesas familiares
se trataban en la contabilidad nacional estadounidense como transferencias
unilaterales, y se presentaban, tramposamente, como ayuda de esta nación a los
Estados Unidos de América. Con esto también el Sistema Generalizado de
Preferencia (SGP), que en materia de comercio exterior daba esta nación al país
nunca llegó a ser significativo como un apoyo real a la economía mexicana.
SECTOR EXTERNO Y DESARROLLO
Para analizar el sector externo deben verse los balances internos de la economía
mexicana. En la gráfica 5 se observa del 2000 al 2005 la conducta del consumo
interno, la formación bruta del capital y el crecimiento del producto interno
bruto. Mientras la formación bruta del capital observa una drástica caída en el
2001 y 2002 a efecto de las políticas federales de austeridad de gasto, no
obstante el consumo interno se sostiene y observa incentivos modestos. La
restricción del mercado nacional conjuntamente con la formación bruta de capital
fija genera un crecimiento sostenido pero leve que no supera el 4% anual,
insuficiente para la generación de empleo.
Gráfica 5
El crecimiento depende de la inversión privada por lo que es un crecimiento
autónomo. La inversión pública participa muy poco en el crecimiento en la
búsqueda de contener la inflación pues dada la integración y apertura comercial,
se pretende que ésta sea lo más cercana a la inflación que observa el principal
socio comercial de México: los Estados Unidos de Norteamérica.
En los últimos 21 años el ingreso per cápita en México crece a una tasa promedio
anual de 0.3% (Calva, 15/10/2004 El Universal). En el 2003 el Producto Interno
Bruto per cápita resulta 7.3% superior al de 1982. La inversión fija bruta por
habitante es 4.1% inferior a la de ese mismo año, que expresa un decrecimiento
0.2% promedio anual. En el lapso el salario mínimo pierde el 69.6% de su poder
adquisitivo (Calva, Idem). Considerando que a mayo de 2006 la situación sigue el
mismo patrón, se puede hablar de un cuarto de siglo perdido en términos de
desarrollo como medio siglo de regresión en materia de salario real.
Uno de los grandes problemas de la política económica en México es que se deben
abandonar las políticas de estabilización a favor de uno nuevo de desarrollo,
generación de empleo y crecimiento (Calva, Idem). En ese exceso de
instrumentalismo económico de tipo tecnocrático los medios o instrumentos de
política económica toman más relevancia que los fines del desarrollo. Este es
efecto de la contaminación del instrumentalismo neopositivista de los
econometristas en la actual política económica.
En el siguiente cuadro 7 se comparan los indicadores entre las tasas promedio
anuales del crecimiento económico, la inversión bruta fija de capital per
cápita, el PIB per cápita y el incremento real del salario entre el modelo
endogenista (1932 – 1982) y el siguiente modelo exogenista (1982 a 2006):
En el transcurso de la presente administración, de 2000 a 2006, el monto de la
migración a los Estados Unidos de América asciende a más de 5 millones de
trabajadores. Más de 20 millones de mexicanos pasaron a engrosar la pobreza y la
indigencia en el país (Calva, 05/11/2004).
Evidentemente el gran costo del desempleo que la presente administración observa
como resultado de sus políticas estabilizadoras, viene en contradicho de las
promesas de gobierno del crecimiento del 7% de PIB y de 1 millón 200 mil
empleos. Necesariamente incompatible son las políticas de congelamiento del
gasto federal y restrictivas de la política monetaria con la generación de
empleo. "La estrategia económica de mediano plazo está diseñada para facilitar a
la autoridad monetaria el cumplimiento de su meta desinflacionaria. El gobierno
considera que la forma más adecuada de apoyar al banco central en su objetivo
desinflacionario consiste en mantener finanzas públicas que contribuyan a
disminuir las presiones que ejerce la deuda pública sobre los mercados
financieros" (Cita de Calva, 12/11/2004). La meta es lograr una inflación de 3%
anual a partir de 2003, misma que se ha perdido recientemente ante el
deslizamiento del tipo cambiario que para mayo de 2006 rebasa los $11 por dólar.
La promesa de la generación de empleo fue dejada de lado por la de la
estabilización de los mercados financieros. Afirma José Luis Calva (Idem) que "…
la estrategia macroeconómica sacrificó la economía real de las personas en aras
de la solidez de los signos de valor …"
En materia salarial véase el siguiente cuadro 8 donde se ven por zona del país
los aumentos del salario nominal durante la actual administración de Vicente Fox
Quezada. Lo principal es que la indización de los incrementos anuales al salario
mínimo respecto al índice inflacionario son causa del congelamiento del salario
real. Sabiendo que el índice inflacionario para otorgar los incrementos al
salario mínimo van con respecto al Indice Nacional de Precios al Consumidor, que
a su vez son tramposamente calculados puesto que los productos que integran
ahora la canasta básica han disminuido a solo 1000, no es una canasta realmente
representativa de la inflación, por lo que en términos reales el salario real
observa una caída, similar a la que viene dándose desde 1976.
Cuadro 8
Relativo a la presente administración (2000 – 2006) la promesa de un crecimiento
anual del PIB de 7.5% y de una generación de 1 millón 300 mil empleos por año se
contradice ante la realidad de la nación donde la tasa promedio de crecimiento
anual es de 0.7% y hay una pérdida de 227 mil 146 empleos formales (registrados
en el IMSS (al primer trienio del sexenio). Se estima que para septiembre de
2006 esta cantidad sea aproximadamente del 450 mil (véase gráfica 6). En esta
administración el crecimiento del PIB per cápita apenas fue de 0.6%, mayor que
las de las décadas de los 80 y 90, con un crecimiento del 0.14% anual. La
inversión fija bruta por habitante es de 7.4% inferior a la observada en el
2000, con un decrecimiento promedio anual de 1.9% (Calva, 29/10/2004).
Gráfica 6
Ya en el año 2000 (Banamex, junio 2000 y María de las Heras) dos encuestas de
opinión pública señalaban la necesidad de cambiar de modelo distinto al de la
administración de Ernesto Zadillo Ponce de León (Calva, idem).
La política económica del país durante la actual administración pública federal
privilegia las medidas de la estabilización de precios, para coadyuvar a las
autoridades monetarias en contrarrestar la inflación y con ello lograr
incentivar el crecimiento autónomo.
El Índice Nacional de Precios al consumidor, subyacente y no subyacente afirma
lo anteriormente dicho (véase gráfica 7):
Gráfica 7
Interesante es mostrar una comparación de los índices de precios en los
alimentos en un mismo periodo entre la economía mexicana y la de los Estados
Unidos de Norteamérica, principal socio comercial del país. En la gráfica 8 se
observa que los incrementos son mayores en México que en la nación referida, por
lo que la vida se encarece más en el primero ante su principal socio comercial.
En la gráfica 9 se observa que las proteínas son las más encarecidas en esta
administración pues son precisamente los cárnicos los que expresan la mayor tasa
inflacionaria.
En la gráfica 10 se ven los patrones comparados entre los precios internos y
externos del gas natural, el gas licuado y las gasolinas. Aún altos van al
parejo y se frenan respecto a las cotizaciones de éstos en el exterior. La
política en el país en materia de energía es homologarla en lo posible al
exterior y en solo 6 años esto se ha realizado con éxito, a costa del rápido
encarecimiento de estos productos al partir de cotizaciones inferiores a las
foráneas.
Gráfica 8
Gráfica 9
Gráfica 10
En la gráfica 11 se compara la conducta en el lapso de 1985 a 2005 tanto del
consumo privado como de la inversión privada. Existe una correlación lineal
entre ambas variables pero la caída en el 2003 obedece a la búsqueda de
formación bruta de capital dados los incentivos de política monetaria a nivel
federal que otorgan confianza y estabilidad a la iniciativa privada. La crisis
del 94 observa una fuerte caída del consumo interno, respuesta para tratar de
salvar los negocios que observan una caída menos drástica gracias al sacrificio
en el consumo.
Gráfica 11
Del 2000 al 2005 tanto el consumo privado como la inversión privada observan
importantes aumentos, lo que habla del logro de la política federal de
estabilizar la economía e incentivar el crecimiento autónomo, que aún siendo
insuficiente y los primeros años de la administración foxista tuvo un alto costo
social en materia del enorme desempleo que se tuvo en el periodo mencionado.
Cada año menor pero aún así significativo y en lo acumulado, base y razón de la
gran migración de trabajadores mexicanos a la Unión Americana.
Ahora bien, en el mundo empresarial, cuáles son los efectos de la política
monetaria, salarial y fiscal en incentivar el crecimiento empresarial? En la
gráfica 12 el porcentaje de empresas manufactureras que han ampliado su
capacidad de planta entre empresas manufactureras, exportadoras y no
exportadoras se tiene siempre aquellas con mayor nexo con el comercio exterior,
especialmente las manufactureras exportadoras que en su mayoría son
maquiladoras, son las que presentan mayor incremento de su capacidad.
Gráfica 12
La inversión extranjera directa que ingresa al país, en un 95% se destina a
factorías manufactureras, y a su vez, estas en un 95% son de tipo maquilador. La
industria maquiladora en México ha incrementado sustancialmente sus
reclutamiento que de enero de 2003 a diciembre de 2005 significaron 134 mil 378
nuevos empleos. No obstante, esta industria apenas aporta el 3.7% del empleo
necesario en los 3 años que abarca pues si por año se deben generar 1 millón 200
mil empleos, en los 3 años los empleos requeridos ascienden a 3 millones 600 mil
(véase gráfica 13).
Gráfica 13
No obstante la escasez de mano de obra en el sector manufacturero cada vez mayor
pues hay una mayor competencia entre las empresas en al contratación de personal
calificado, así como las oportunidades laborales son mayores pues la movilidad
del personal de una a otra firma es cada vez mayor (véase la gráfica 14). Este
indicador no es efecto al aumento sustantivo de la demanda de trabajo en el
sector manufacturero, sino por efecto de la migración que hace escasa la mano de
obra.
Gráfica 14
En los años 2004 y 2005 la industria manufacturera no maquiladora observa una
ciclicidad en cuanto el personal ocupado, producción, productividad,
remuneraciones promedio reales y el costo unitario de la mano de obra (CUMO).
Mientras el personal contratado viene en ascenso su productividad observa
rendimientos marginales decrecientes negativos así como la propia producción.
Esto es a razón de la absorción de la capacidad ociosa de las empresas en la
segunda fase de la producción donde el producto marginal es menor al promedio,
de ahí la caída marginal en la producción (véase gráfica 15).
Las remuneraciones medias reales obedecen al patrón marcado por la propia
productividad, la caída de la productividad observa por lo mismo una simetría
con el aumento del CUMO pues es efecto a su participación alícuota del valor
producido por cada nuevo empleado adicionado a la organización productiva.
Recientemente se ve que a fines del 2005 y aunque la gráfica no lo contempla, a
inicios del 2006 la recuperación de la productividad viene en ascenso. Las
remuneraciones medias reales se mantienen en una constancia por su indización a
la inflación no obstante las variaciones en la productividad marginal del
trabajo. Este congelamiento del salario real es en si sustento de la
recuperación en la producción al causar que el CUMO observe de nuevo una caída
asimétrica al incremento en la productividad.
Evidentemente el aumento de la producción observa incrementos mayores a los
observados en la contratación de nuevo empleo. Nuevo empleo que se da gracias a
precisamente el congelamiento del salario real que cada vez dista de la
productividad marginal del trabajo y a la productividad en si en las factorías
manufactureras nacionales.
Gráfica 15
Las mismas variables son observadas para el mismo periodo en la industria
maquiladora y su comportamiento es atípico a las empresas mexicanas
manufactureras. En la gráfica 16 el personal ocupado, la producción, la
productividad, las remuneraciones medias reales y el CUMO observan una
ciclicidad más acentuada que las de las factorías nacionales. Eso habla de una
vulnerabilidad más sensible y de un sector más débil que el del aparato
productivo nacional.
Gráfica 16
Recientemente la caída del reclutamiento es un patrón típico de este sector
empresarial, su productividad observa después de una abrupta caída una leve
recuperación, no obstante la producción cae sustancialmente y su recuperación es
leve y correlativa a la recuperación de su productividad. Obviamente el CUMO
viene en aumento ante la caída de la productividad marginal del trabajo. La
capacidad ociosa de este sector aumento durante el 2004 y el 2005 abre
posibilidades más creíbles y estables de la vida política del país. Las
remuneraciones medias son más correlativa a la productividad marginal del
trabajo, distinto a las factorías de las empresas mexicanas de manufacturas.
Mientras en las factorías mexicanas la base de la recuperación de la producción
se basa en el congelamiento del salario real a favor de la creación de nuevos
empleos, las maquiladoras obedecen a sus expectativas de crecimiento, propio más
de mercados foráneos que de los nacionales.
Por otra parte, es posible que este sector experimente en el 2004 un
retraimiento a razón del clima de inestabilidad política que desató el abierto y
aguerrido combate del Ejecutivo Nacional ante la administración de l Gobierno
del Distrito Federal ante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. No se
olvide que en el Distrito Federal se alberga más del 60% de la Inversión
Extranjera Directa que en un 95% se materializa en empresas maquiladoras.
Asimismo la volatilidad en materia laboral y empleo del sector maquilador
obedece al tipo de contratos laborales más flexibles, y los esquemas de
producción flexible que dominan la organización del trabajo y la producción en
estas empresas. Contrario, las empresas manufactureras observan contratas a
plazo, obedientes a la ley federal del trabajo y al IMSS, relativos a sus
esquemas aún basados en la producción rígida.
Loa generación de nuevos empleos es más sostenible en mediano plazo por las
factorías nacionales que por las extranjeras. La volatilidad del sector
maquilador en materia tanto productiva como laboral hace que la rotación de
personal, como la movilidad laboral de este sector sea mayor. No es propiamente
un sector que retenga mano de obra, incluso puede ser tan empleador como
desempleador según las coyunturas de las mercados nacionales como extranjeros
como del clima político del país.
En la gráfica 17 se observa el sector del comercio al menudeo con las mismas
variables y en el mismo periodo que se ven en las empresas nacionales
manufactureras como de las empresas maquiladoras.
El personal ocupado es la variable más estable, sus remuneraciones sin embargo
observan mayores cambios. Se ve abiertamente que las ventas vienen en declive a
razón de la caída del poder adquisitivo, el consumo interno y el desempleo
creciente. En el 2005 productividad observa la misma tendencia de las ventas, y
como es de esperar ante la caída de las ventas el CUMO viene en aumento
conjuntamente con el rendimiento marginal de la mano de obra ocupada.
Gráfica 17
El comercio al menudeo, se compone de unidades pequeñas normalmente de propiedad
familiar, es por ello que el personal ocupado no es en sí el sacrificado, sino
las remuneraciones las cuales son abiertamente flexibles y no rígidas como es el
caso de la mano de obra bajo contrato industrial.
Aún el sector de comercio menudista retenga empleo, los negocios pequeños de
este tipo de establecimientos se ven empobrecidos al grado del cierre, lo que
viene a liberal la mano de obra ocupada.
En el cuadro 9 se ve el patrón de desempleo del país de 2000 a 2005. En general
el desempleo en cualquiera de sus rubros es alto y cada vez más crítico.
Cuadro 9
Con lo anterior nos queda claro que el aparato productivo nacional sigue siendo,
aún insuficiente, el principal sustento del empleo del país. Las contrataciones
en las maquiladoras son muy volubles y flexibles lo que bien libera o capta mano
de obra y es causante de que día a día en el país venga en aumento no solo el
desempleo voluntario, sino el friccional. La caída del poder adquisitivo del
salario causa que a su vez aumente el desempleo voluntario.
En el cuadro 10 se presentan desde 1997 la evolución nominal y real de las
remuneraciones por trabajador por sector económico. Si se observan las variables
reales se ve la pérdida gradual del poder adquisitivo en general de cada sector
económico.
Cuadro 10
En el cuadro 11 se complementa esta información con la evolución del salario
mínimo en el país de enero de 1988 a enero de 2006, como promedio nacional y por
zona geográfica. Igualmente nótese que son bastante modestos los incrementos al
salario, indizados a la inflación. Una inflación basada en el Índice Nacional de
Precios al Consumidor, tramposamente calculado.
Cuadro 11
Dado el inminente desempleo que causa el actual esquema económico de
estabilización, necesariamente el fenómeno migratorio de mano de obra viene en
aumento. Este es un grave causal que explica los recientes 5 millones de
mexicanos ingresados a la Unión Americana.
Ahora deben verse como se refuerza la estabilidad económica con el ingreso de
divisas vía ventas netas al exterior. Por ello véase la gráfica 18 donde se
presenta el patrón de conducta de las exportaciones y las importaciones de 1995
a 2005.
Lo primero a destacar el crecimiento absoluto y sostenido de ambos rubros. Se ve
una simetría con alta correlación lineal en los aumentos de las exportaciones y
las importaciones.
Gráfica 18
El coeficiente de apertura económica aumenta sustancialmente desde la
celebración del TLCAN y la apertura económica a la Inversión Extranjera Directa.
En el cuadro 12 se presentan de 1999 a 2005 los principales indicadores del
sector externo. Observe la Inversión Extranjera Directa y la evolución creciente
de las reservas internacionales, que contrasta con el déficit persistente de la
cuenta corriente.
Cuadro 12
La inclusión del ahorro foráneo al aparato productivo del país, las nuevas
factorías maquiladoras principalmente explican el aumento de importaciones,
especialmente temporales para al exportación. Por ello, para expandir la planta
productiva del país implica mayores compras al exterior. Paralelamente las
empresas maquiladoras, normalmente ensambladoras importan aquello que después
destinan a la exportación, con el valor agregado del costo de la mano de obra,
como otros gastos indirectos y de insumos nacionales.
Este volumen de comercio expresa un saldo deficitario en la cuenta corriente de
la balanza de pagos (véase la gráfica 19). El déficit per se no es malo pues es
un déficit desarrollista al componerse principalmente de importaciones de bienes
de capital e insumos industriales intermedios. La tendencia del déficit es a
disminuir años con año, no obstante es persistente. Por ello el sostén de la
estabilidad cambiaria no lo es propiamente el comercio exterior, la nación ha
recurrido al endeudamiento externo el cual es menor gracias a la participación
significativa tanto de la inversión extranjera directa como de otros ingresos
donde destacan las llamadas remesas familiares.
Gráfica 19
En la gráfica 20 se observa la conducta de las reservas internacionales de 1997
a 2005. Año con año los incrementos absolutos son importantes, especialmente en
la presente administración. Lo que explica estos aumentos que conviven con el
déficit perentorio de la cuenta corriente en la balanza de pagos son
principalmente la IED y las remesas familiares.
Gráfica 20
En el cuadro 13 y en la gráfica 21 se observa de 1999 a 2005 la evolución de la
IED en México. Hay un gran salto en el 2001 a efecto del primer año de
administración ultraderechista en México, administración que concede especiales
canonjías a la inversión estadounidense, así como otorga mucha seguridad. La
tendencia es al alza, de hecho México ha desplazado a Brasil que
tradicionalmente ocupó el primer lugar mundial en captar IED.
Gráfica 13
Las nuevas inversiones como las cunetas entre compañías son los elementos que
más aportan. La inversión de cartera, neutra, o bien en compra y venta de
valores de empresas extranjeras no es significativa hasta el 2004 y 2005, de
hecho el aumento de la inversión extranjera en México de estos años se explica
por efecto de los movimientos de documentos bursátiles y de nuevas inversiones.
La participación en la cuenta corriente del 95 al 2005 observa una caída
drástica por efecto de la crisis del 94 y su secuela posterior, la recuperación
inicia en el 99, el cambio de administración es tan alentadora a la inversión
extranjera en el país, especialmente la estadounidense que en el 2001 se ve una
abierta recuperación. Los siguientes años observa cómo la IED contribuye cada
vez más en esta cuenta de la balanza de pagos.
Gráfica 21
En el cuadro 14 la IED observa su distribución territorial según entidad
federativa de 1999 a 2005. Los siguientes mapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
observan cuáles entidades son año con año la densidad en que se localiza dicha
inversión.
Cuadro 14
Inversión extranjera directa por entidad federativa
En el cuadro 15 se tiene la evolución de 1990 a 2000 de la marginación en
México. A nivel de entidad federativa no es muy notoria la evolución de las
regiones cuya situación no ha mejorado. Lo interesante es que la marginación en
México observa que en los 10 años que comprende el lapso la marginación persiste
en la misma geografía y en las áreas de más lata marginación, esta es la más
permanente. Asimismo existen entidades donde abiertamente se ve que la
marginación viene en aumento, por caso Veracruz y Guanajuato. El desarrollo se
contrasta en la economía nacional pues conviven en un mismo territorio áreas de
rápido crecimiento, con otras de abierta y cada vez más grave marginación.
Los mapas 14, 15, 16, 17 y 18 presentan la geografía de la marginación en México
en el 2000. El mapa 14 presenta las entidades según grado de marginación en el
año referido. El sur con la más alta marginación y el norte y centro y centro
occidente con la menor. Evidentemente las entidades con mayor nexo a los
mercados nacionales como foráneos son aquellas cuyo grado de desarrollo es mayor
respecto a las regiones que están al margen de los mercados.
El re estructuración económica y reconversión industrial iniciada en los 80
propio de un esquema de apertura económica genera una relocalización industrial
y reacomodo de la población en una geografía económica donde el desarrollo
urbano e industrial responde a su vínculo con los mercados nacionales como del
extranjero.
Un mejor espectro de atención de la marginación en México es verla a un nivel
municipal, los siguientes mapas 15, 16, 17 y 18 la presentan a nivel municipal.
Son de especial interés los mapas donde se ven las áreas de mayor marginación,
mismas que resultan ser aquellas de mayor expulsión poblacional.
Cuadro 15: Distancias de los índices de marginación con respecto al Distrito
Federal por entidad federativa, 1990 y 2000. (CONAPO)
Fuente: CONAPO
Es interesante comparar los mapas 13, 14 y 19, donde vemos que las entidades de
mayor recepción de IED son precisamente las de menor grado de marginación.
Contrario, las entidades de menor recepción de este tipo de inversión presentan
el más alto grado de marginación. El mapa 20 en comparación del mapa 13 y 14
muestra la relación existente entre la marginación y la migración, donde se ve
que hay una alta correlación entre ambas.
El cuadro 16 indica el índice y grado de intensidad migratoria por entidad
federativa en México en el 2000. Cuadro bajado de:
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/CUA_AA_IIM2000.XLS
Cuadro 16: Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de
intensidad migratoria por entidad federativa, 2000
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del
XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
La comparación entre la geografía de la marginación, la de la IED y la de la
intensidad migratoria nos altamente reveladoras respecto al indicio de que son
precisamente las regiones de más alta marginación las que expulsan población, y
son precisamente estas regiones las menos receptoras de IED. Son áreas
propiamente al margen del esquema de desarrollo exogenista, que de 1990 a 2000
muestran un recrudecimiento de la marginación.
En el siguiente vínculo se presenta la relación de los principales países que
reciben y envían remesas familiares:
http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/g03.ppt
De este vínculo se obtiene la gráfica 22 muestra que México ocupa el segundo
lugar mundial, después de la India en recibir remesas familiares. Estados Unidos
por su parte, presenta el primer lugar en enviar remesas. Vuélvase a ver el mapa
4 y compárense con la gráfica 22 y 23. México es una nación donde las remesas
familiares son bastante relevantes en materia de desarrollo regional.
En EE.UU. el 12.5% de su población es inmigrante, de los cuales el 28.4% son
mexicanos. La gráfica 23 indica qué tan importante es la población mexicana en
la Unión Americana. Los latinos (52.3%) ya son la primera minoría en los Estados
Unidos, y de ellos 23.9% son latinoamericanos (excluyendo a los mexicanos). El
resto 57.7% son de otras regiones del mundo.
La pérdida neta anual de población que migra a los Estados Unidos por periodo
viene en aumento desde 1960 a la actualidad (gráfica 24). La cuestión es que
esta se nutre principalmente de trabajadores indocumentados. La presencia de
latinos, especialmente de mexicanos va ganando espacios en la Unión Americana
(mapa 21). No solo por quienes migran sino por sus descendientes (gráfica 25).
La geografía de la recepción y localización de los migrantes mexicanos en EEUU
(mapa 22) indica que el suroeste y los estados fronterizos son los mayores
receptores de la migración mexica.
La gráfica 26 indica de 1993 a 2003 los flujos de migrantes temporales que van y
vienen de la Unión Americana. Nótese cómo a partir de 2000 el fenómenos
migratorio viene en aumento, sobre todo migrantes que van a los EE.UU.
La migración de trabajadores mexicanos a la Unión Americana es un fenómeno
bastante relevante para el país, no solo por su dimensión que a nivel
internacional no tiene parangón, sino por las remesas que causa. Lamentablemente
en el neoliberalismo, el interés respecto a los migrantes se deja a lado por el
tema de los montos de remesas.
La presente administración hace especial hincapié en su atención respecto al
enorme volumen de divisas que causan las remesas familiares, dejando en un
segundo plano el tema de la migración, los derechos humanos de los migrantes y
su situación indocumentada en los Estados Unidos de América.
La atención a las remesas familiares de los migrantes han restado atención al
tema de la situación y calidad migratoria, así como de los derechos humanos, por
el vislumbramiento del dinero que representan las remesas.
La presente administración hace más por la captación y uso de las remesas que
por las personas que las mandan como las reciben. El interés político de esta
administración ultraderechista es que las remesas familiares compiten en monto
con el petróleo, el turismo y las exportaciones agropecuarias (gráfica 28). Son
la segunda fuente de divisas del país después del petróleo, mismas que por otra
parte vienen en aumento año con año (gráfica 27)
Gráfica 27
Fuente: CONAPO
Gráfica 28
Las remesas familiares llegan a casi el 6% de los hogares del país (gráfica 29),
de hecho a los hogares más pobres, propios de las regiones marginales de México.
Son el auténtico monto de inversión al desarrollo de las regiones con más
marginación de la nación, y favorecen como sostienen el desarrollo de las
unidades familiares más pobres, indígenas y campesinas, con alta marginación.
Gráfica 29
Fuente: CONAPO
El mapa 23 puede compararse con el mapa 15 y puede fundamentarse lo
anteriormente dicho respecto al destino geográfico regional al que llegan las
remesas en la geografía del desarrollo y marginación de México.
Mapa 23
Fuente: CONAPO
En el cuadro 17 se puede ver cómo México va a la cabeza de las naciones
latinoamericanas en cuanto recepción de divisas en los recientes 3 años.
Cuadro 17: Montos de las remesas a los países latinoamericanos, 2003-2005
(Banco Interamericano de Desarrollo, millones de dólares)
El destino en el país a donde llegan las remesas familiares por entidad
federativa se presentan en la gráfica 30. Michoacán, Zacatecas, Oaxaca e Hidalgo
son las entidades que a nivel per cápita más reciben este recurso. Donde
Michoacán es la entidad con mayor relevancia en este aspecto.
Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato son las entidades que más población
expulsan a la Unión Americana. Para el 2005 y 2006 el primer lugar lo ocupa
Guanajuato, entidad con el menor índice de masculinidad (90.6). Aparece como uno
de los más relevantes en materia de la recepción de remesas familiares (Cuadro
19).
Es importante señalar que no obstante se sea una entidad o un municipio con alto
índice de emigración, no necesariamente es a su vez una entidad con el mismo
grado o índice en la recepción de remesas. Esto se explica por el carácter de su
migración pues de tratarse de una entidad más urbana que otra, la migración
temporal es proporcionalmente menor que la de carácter definitivo. Por otra
parte se trata de una migración dominantemente de solteros y la participación de
las mujeres es bastante alta. Por decir, en Guanajuato de cada 6 migrantes 5 son
varones y una es mujer. En Oaxaca la proporción es de 19 varones por cada mujer
migrante. Asimismo, la relación de solteros es mayor y se trata de una población
proporcionalmente más joven. Los migrantes guanajuateses provienen de medios
urbanos y los de Oaxaca del medio rural. Estas diferencias cualitativas explican
el hecho de las diferencias de patrones regionales en la migración y su
expresión en el fenómenos migratorio y de remesas familiares.
Gráfica 30
El cuadro 18 indica los medios de envío de las remesas en México de 2001 a 2005,
donde los medios electrónicos son cada vez los de mayor preferencia. Los montos
promedio no varían, lo que indica que lo que viene en aumento es el número de
envíos, efecto del aumento absoluto en la migración.
Cuadro 18
Cuadro 19
CONCLUSIONES:
Con todos los cuadros, gráficas y mapas vistos anteriormente se deja en claro la
relevancia para el desarrollo regional de la migración como de las remesas
familiares.
Las actuales administraciones ultraderechistas no han logrado un acuerdo
binacional migratorio, y es un apartado pendiente en las agendas de ambas
naciones (México y los Estados Unidos de América), el tema de la colaboración
laboral y la calidad migratoria tanto de los mexicanos actualmente residentes en
la Unión Americana, como de los que desean ingresar a trabajar de una nación a
otra.
En México, la Ley de Población como la propia constitución de los Estados Unidos
Mexicanos tratan de forma muy hospitalaria a los extranjeros que desean trabajar
en el país. Sin embargo, Estados Unidos muestra abierta reticencia a permitir el
ingreso de ciertos migrantes, especialmente aquellos de origen latinoamericano,
sin excepción de México, su principal socio comercial.
La importancia de los trabajadores mexicanos en la Unión Americana es bastante
relevante. Un día sin mexicanos, un día sin compras de productos estadounidenses
por la comunidad latina demuestra lo importante que es esta población nada más
en consumo interno de dicho país.
Del otro lado, un día sin remesas puede significar una devaluación de
aproximadamente 20% del tipo cambiario. De hecho la recepción diaria de divisas
por remesas sostienen el tipo cambiaria con la misma importancia que lo hacen el
turismo y las exportaciones agropecuarias conjuntamente.
De no contar con las remesas no solo la paridad estaría $2 pesos por encima de
la actual, la inflación no sería menor a 2% de la actual por año y el
endeudamiento externo sería mayor en un monto similar al de la recepción de las
mismas, solo que por año. Sin remesas desde 1990, al 2006 la deuda externa en
México sería superior a la actual en aproximadamente 90 mil millones de dólares
(el país debe aproximadamente 160 mil millones de dólares).
Las remesas sostienen a los hogares más vulnerables de la sociedad mexicana,
aminoran la pobreza y coadyuvan en disminuir el grado de marginación de las
regiones del país.
Son fuente de capitalización local y de avío financiero, por dar una idea, en el
municipio de Dolores Hidalgo las remesas aportan el 65% de los recursos de la
banca para el crédito particular local.
Los migrantes aportan recursos financieros para el desarrollo local de las áreas
de donde provienen al enviar remesas a sus familias, que muchas veces avían un
negocio familiar total o parcialmente.
Las asociaciones de migrantes y clubes integrados desde la Unión Americana de
migrantes son organizaciones que promueven el desarrollo local con fondos para
apoyo a labores comunitarias o negocios. Por dar una idea, San Miguel Allende es
un municipio donde varias asociaciones de migrantes, conjuntamente a la
comunidad norteamericana residente en el municipio colaboran conjuntamente para
el financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario o de empresas de
distinta índole.
FUENTES:
BANCO DE MÉXICO (2005) Informe Anual. México. Bajado de la Internet el 02 de
mayo de 2006:
http://www.banxico.gob.mx/gPublicaciones/FSPublicaciones.html
CALVA, José Luis (2001) México, más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del
cambio global. Plaza y Janés. México.
(15/10/2004) "Riesgos del populismo". Periódico de circulación nacional El
Universal. México.
(29/10/2004) "Macroeconomía real". Periódico de circulación nacional El
Universal. México.
(05/11/2004) "Nuevo proyecto de desarrollo". Periódico de circulación nacional
El Universal. México.
(12/11/04) "2006: propuestas económicas". Periódico de circulación nacional. El
Universal. México.
DOMÍNGUEZ Ávila, Carlos Federico (2006) Pueblos en movimiento: Migraciones
internacionales e inserción internacional de América Latina. Documento obtenido
por comunicación interna. Próxima publicación en Entelequia. España.
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales (2005). México.
OCAMPO José Antonio (2002) "Retomar la agenda del desarrollo" en F. Solana
(coord.) América Latina XXI: Avanza o retrocede la pobreza. FCE. México.
PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN. (2001) Criterios generales de política económica
para 2001. México.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Dirección General de Inversión Extranjera. Poder
Ejecutivo (2005) México http://www.economia.gob.mx/
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Se obtuvo información para la
formación del cuadro 1, conjuntamente por con información del Banco de México.
Elaboración del Banco de México (Informe Anual 2006).
STIGLITZ, Joseph (2002) El malestar en la globalización. Taurus. Madrid.
WILLIANSON, John (1990) The progress of policy reform in Latin America.
Institute for International Economics. Washington, D.C.
|
Pulsando aquí puede solicitar que
le enviemos el
Informe Completo en CD-ROM |
Los EVEntos están organizados por el grupo eumed●net de la Universidad de Málaga con el fin de fomentar la crítica de la ciencia económica y la participación creativa más abierta de académicos de España y Latinoamérica.
La organización de estos EVEntos no tiene fines de lucro. Los beneficios (si los hubiere) se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sitio web EMVI.
Ver también Cómo colaborar con este sitio web