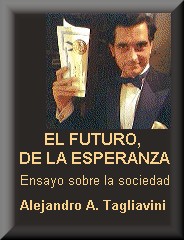
Alejandro A. Tagliavini
Esta p�gina muestra parte del texto pero sin formato.
Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (336 p�ginas, 1949 kb) pulsando aqu�
Notas al Cap�tulo III:
(1) 'Cruzando el Umbral de la Esperanza', Ed. Plaza & Jan�s, 1994, p.29.
(2) 'Adi�s a la raz�n', Editorial Tecnos, Madrid 1996, p. 101.
(3) 'Ciencia como Arte', en 'Adi�s a la Raz�n', op. cit., p. 176.
(4) A mi modo de ver, algunos racionalistas intentaron suplir esta deficiencia con la teor�a del evolucionismo materialista, seg�n la cual, en definitiva, el hombre era el resultado de una evoluci�n de la materia desde la nada. Dejando, deliberadamente, de lado el hecho de que es imposible evolucionar desde la nada. De donde, esta teor�a, es doblemente falaz, primero, porque no alcanza para explicar la auto creaci�n y, segundo, porque no tiene principio ni fin. El orden natural, como vimos, implica necesariamente, como cualquier orden, la teor�a de una evoluci�n. Pero de una evoluci�n que viene, y va, desde el infinito (desde lo eterno, en �ltima instancia), en definitiva, desde la perfecci�n. Bertrand Russell, aun siendo uno de los l�deres del 'cientificismo' y haber dado vuelta ins�litamente a la realidad al atribuir determinismo al hombre y libre albedr�o a las part�culas f�sicas, afirm� que "El evolucionismo... consta de dos partes:... una apresurada generalizaci�n perteneciente a aquella clase que las ciencias especializadas pod�an confirmar o refutar andando el tiempo; la otra, no cient�fica, que es simplemente un dogma sin apoyo... que en manera alguna puede deducirse de los hechos sobre los cuales descansa... El inter�s predominante del evolucionismo est� en la cuesti�n del destino humano...", 'Nuestro conocimiento del mundo externo', Editorial Losada, Buenos Aires 1946, pp. 35-36. Para una discusi�n acerca de la 'creaci�n natural' y el pante�smo puede verse Jaime L. Balmes, 'Metaf�sica', Teodicea, Cap�tulos IX y X, Ed. Sopena Argentina, Buenos Aires 1944. Es, probablemente, durante el Renacimiento (con Giordano Bruno, Cop�rnico y otros) que aparece una nueva concepci�n 'din�mica' de la naturaleza dejando atr�s al mundo escol�stico de las 'formas est�ticas'. Es decir, que se trueca la inmutabilidad de los principios (la esencia) del orden natural, por una teor�a, seg�n la cual, una supuesta din�mica material produce la variaci�n permanente de todos los principios de la creaci�n. N�tese que existe una gran diferencia entre el 'momento est�tico metaf�sico', que supone que el hombre tiene una relaci�n 'est�tica' en el orden natural, a suponer que el orden natural cambia en funci�n de una evoluci�n material. Por otro lado, existe una discusi�n en la que no entrar� pero que me interesa dejar planteada a grandes rasgos, entre quienes afirman que el orden natural supone leyes inmutables y quienes sostienen que las leyes son humanas y no del orden natural (el orden ser�a 's�lo' Orden). Quienes pregonan la �ltima teor�a suponen, finalmente, que al orden lo hace el Ser y, consecuentemente, de alg�n modo lo puede cambiar cuando le plazca, de donde, no existir�an leyes inmutables: el orden existe y es sustentado y dirigido por el Ser (inmutable, eterno) y esto basta, lo dem�s es humano. Quienes sostienen (sostenemos, deber�a decir) que el orden supone leyes inmutables, lo hacen fundamentalmente preocupados por dejar establecido que deben existir comportamientos 'objetivos', es decir, regulados por el Objeto, el Ser, y susceptibles de ser conocidos (anticipados), aunque muy imperfectamente, por la persona humana. En cualquier caso, m�s all� de que, eventualmente, el Ser pudiera estar permanentemente creando ('cambiando') el orden, lo realmente importante es dejar bien claro que el orden existe, que es 'objetivo' en cuanto a que es externo y anterior (por superior) al hombre y, consecuentemente, el ser humano debe hallarlo en su exterior y seguirlo so pena de desaparecer.
(5) Ib��ez Langlois, se�ala con gran acierto que no hay orden hist�rico y, por tanto, racional (humanamente creado), que pueda ser perfecto, ya que su naturaleza ca�da, su imperfecci�n natural, le impiden poder por s� mismo formar un orden social perfecto. Sin embargo, no queda muy claro si cree que el ser humano es capaz de crear un orden social (lo que, obviamente, ser�a, de tan racionalista, crudamente contrario al tomismo). As�, afirma en su 'Doctrina Social de la Iglesia', Ediciones Universidad Cat�lica de Chile, Santiago de Chile 1988, que: "Por una parte, es irreal el dise�o de un orden social, de unas estructuras e instituciones cuya viabilidad exigiera una presunta inocencia original y paradis�aca que el hombre, hijo de Ad�n no tiene. La realidad del pecado es una llamada constante al realismo social. La Iglesia, que proclama sin cesar la vocaci�n de todos los bautizados a la santidad, y en esa santidad cifra las mejores esperanzas de un orden social m�s justo, no ha proyectado nunca, sin embargo, un modelo de sociedad que s�lo pudiera funcionar en la hip�tesis de una humanidad sin pecado original y sin las consecuencias personales de esa ca�da. Son los diversos utopismos sociales quienes han incurrido en esta irrealidad, tanto los de signo socialista como liberal. Pretender una socializaci�n plena donde la persona renuncie a todo inter�s individual, o pretender, a la inversa, que todo inter�s individual converge autom�ticamente en el bien com�n, son dos formas inversas de este irrealismo. A su vez, el 'perfeccionismo social' -el 'mito de la sociedad liberada', con toda su carga ut�pica y mesi�nica- conduce inevitablemente al fanatismo y al absolutismo: en virtud del pecado, todo orden social hist�rico es forzosamente imperfecto. A la inversa, hay otro desconocimiento del pecado que lleva a cifrar toda la perfecci�n en las 'estructuras sociales', a las que se asigna una prioridad causal y una misi�n purificadora del coraz�n humano, invirtiendo el orden natural de los factores: utopismo de signo marxista, presente en ciertas 'teolog�as de la liberaci�n' (Libertatis nuntius, IV, 15: el 'hombre nuevo' no proviene de una reforma o revoluci�n de las 'estructuras'). Tambi�n en este aspecto coinciden los socialismos y liberalismos que creen haber descubierto estructuras sociales 'a prueba de malos' o intr�nsecamente buenas y benefactoras. La Iglesia, en su doctrina social, tiene siempre a la vista la condici�n pecadora del hombre: por eso es realista y 'experta en humanidad'; consciente a la vez de las grandezas y miserias de la condici�n humana" (p. 72), y m�s adelante "... la Iglesia, no obstante la inercia del pecado, no lo considera una fatalidad personal ni social, y no cesa de anunciar prof�ticamente el 'deber ser' de la sociedad humana en cada momento de su historia" (p. 72). Sin embargo no descarta que "... la naturaleza social de hombre refleja la gloria de Dios que ha de ser alcanzada en la plenitud de la existencia social" (p. 77). Est� claro que, una cosa es pretender sistemas racionales (perfectos) basados en el 'hombre perfecto', y algo muy distinto es creer que el orden natural es 'perfecto' (como efectivamente lo es su Creador) y que se�ala el 'deber ser' del hombre y la sociedad humana.
(6) Ed. Emec�, Buenos Aires, 1993.
(7) Alberto Benegas Lynch (h), Ibid., p. 200.
(8) 'Autobiographie', Ed. Plon, Paris, 1977, p. 182.
(9) Alberto Benegas Lynch (h), op. cit., p. 214.
(10) 'The Open Society and Its Enemies', Princeton University Press, USA, 1971, Part I, Ch. 5, p. 58.
(11) Ib�d., Ch. 6, p. 111.
(12) Murray N. Rothbard, probablemente uno de los liberales m�s 'tomistas', lleg� a afirmar que "Una raz�n por la que Cantillon fue 'el primero de los modernos' es que emancip� el an�lisis econ�mico de su anterior subordinaci�n a las preocupaciones �ticas... los escol�sticos medievales y renacentistas hab�an incrustado su an�lisis econ�mico en un entramado moral y teol�gico", pero m�s adelante, al pretender salvar a la moral, se hunde todav�a m�s asegurando que "Separar el an�lisis econ�mico de la �tica... no significaba que estas materias no fuesen importantes... ya que es imposible decidir la �tica de la vida econ�mica... sin precisar c�mo funciona el mercado..." ('Historia del Pensamiento Econ�mico', Uni�n Editorial, Madrid 1999, Vol. I, pp. 388-9). Es decir, exactamente al rev�s, para los liberales, si existe la moral, que ser� una normativa positiva impuesta por el Estado (o por alguna 'agencia de seguridad privada'), deber� ser posterior al an�lisis econ�mico al que no podr� desde�ar y al que deber� adaptarse: materialismo en su m�s pura expresi�n. Sin embargo, Rothbard, al menos tiene la astucia para darse cuenta de que "De lo que la econom�a nos informa correctamente no es de que los principios morales son subjetivos, sino de que lo verdaderamente subjetivo son las utilidades y los costos", 'La �tica de la libertad', Uni�n Editorial, Madrid 1995, pp. 277-8.
(13) La idea de Buchanan est� citada por Alberto Benegas Lynch (h), 'Hacia el Autogobierno', op. cit., p. 311. En cuanto a la imposibilidad de la existencia del gobierno limitado (al estilo propuesto por el liberalismo cl�sico) sin duda es interesante el punto de vista de Anthony de Jasay en su 'Against politics' (Routledge, Londres 1997), en particular el capitulo 2 'Is Limited government possible?'.
(14) 'Doctrina Social de la Iglesia', op. cit., p. 186.
(15) Ib�d., p. 68.
(16) Op. cit., p g. 44. Supongo que, el autor, con esto quiere significar que, aun cuando se hace el bien, en realidad, la persona act�a porque considera que lo mejor para �l es realizarlo. Es decir que, en �ltima instancia, incluso en este caso, el principio de acci�n es egoc�ntrico (por no decir ego�sta). Sin duda, �sta es una afirmaci�n exagerada. Es cierto que el propio bien consiste en hacerlo a los dem�s, y es bueno no perder de vista esta idea, pero me parece que todos conocemos personas que, alguna vez, han actuado en bien del pr�jimo sin pensar en el propio yo. A�n m�s, algunos psic�logos aseguran que, en muchos casos, la �ltima ratio de la acci�n de una persona sana es inconsciente a su ego (act�a, psicol�gicamente, en forma refleja) y es el bien del m�s pr�ximo, por ejemplo, cuando un hijo corre grave riesgo inmediato. Pero m�s all� de
estas disquisiciones, recordemos que (ver 'El bien y el mal' en el Cap�tulo I, Parte Primera) el bien es uno s�lo y se 'confunde', es decir que, cuando se hace el bien, es para todos a la vez.
(17) Quiz�s el caso m�s sintom�tico sea la filosof�a 'objetivista' de Ayn Rand que escribi� que "Mi filosof�a... es el concepto del hombre... con su propia felicidad como el prop�sito moral de su vida, con la productiva realizaci�n como su m�s noble actividad, y la raz�n como su �nico absoluto" (Ap�ndice de 'La Rebeli�n de Atlas'). Solamente el t�tulo de una de sus obras, 'La virtud del ego�smo', es por dem�s claro; sin embargo, en �ste escrito, llega a afirmar que la �tica es una necesidad objetiva, metaf�sica, para la supervivencia del ser humano- no por gracia de lo sobrenatural ni de sus vecinos ni de sus caprichos, sino por mandamiento de la realidad y la naturaleza de la vida. Es decir que, aun cuando niega lo sobrenatural, al menos admite la 'objetividad' y la 'necesidad natural' de la �tica.
(18) El poeta estadounidense, Robert Frost, lo escribe del siguiente modo, sin disimular, por cierto, el amor por su patria: "Tengo un sue�o. Me niego a aceptar el fin del hombre. Creo que el hombre perdurar�. El prevalecer�. El hombre es inmortal, no porque solo entre las criaturas de Dios �l tiene voz sino porque tiene un alma, un esp�ritu capaz de compasi�n, sacrificio, y paciencia. Entre Am�rica y los americanos esto es particularmente cierto. Es un pa�s fabuloso, el �nico pa�s fabuloso, en donde los milagros no s�lo ocurren, sino que ocurren todo el tiempo", citado en 'Remembering Great Men', Charlton Heston, Imprimis, Hillsdale College, Hillsdale Michigan, May 1997, Volume 26, Number 5, p. 8.
(19) Se me dir� que las ideas de Marx, si bien ahora quedaron en poco o nada, en su momento edificaron grandes reinos del terror. Esto es falso. Sin duda, semejante actitud, la de creer que las ideas humanas son tan poderosas como para provocar 'grandes revoluciones', es racionalista, por cuanto supone que la raz�n individual tiene un poder mucho m�s importante de lo que claramente posee. Dictadores como Stalin, por caso, s�lo utilizaron las ideas de Marx como 'excusa'. Me atrever�a a decir m�s, me atrever�a a decir que Marx se horrorizar�a ante los hechos que protagoniz� el l�der sovi�tico. Pero lo cierto es que, ni siquiera los acontecimientos atribuidos a este dictador fueron, estrictamente, de su exclusiva responsabilidad. Stalin, poco hubiera podido de no ser por la violencia de sus conciudadanos y el apoyo crucial que recibi� de parte de los 'Aliados'. Estas matanzas y guerras atroces se produjeron porque, todos los seres humanos involucrados, directa o indirectamente, cre�an en la violencia, es decir, descre�an de la vida y, consecuentemente, mucha vida humana termin� perdi�ndose. Definitivamente, dif�cilmente existe tal cosa como guerra justa. De modo absolutamente necesario e inevitable, para que exista una guerra, hacen falta dos lados violentos. Es un absurdo metaf�sico el que pueda existir una guerra si una de las partes trabaja verdaderamente por la vida (por caso, no recuerdo que, ni siquiera dictadores de la talla de Stalin o Hitler, hayan osado atacar al Vaticano, a pesar del odio que le ten�an; y tampoco a Suiza). En fin, a lo que quiero llegar es a que, definitivamente, las ideas de Marx lograron nada, los homicidios y destrucciones que se le atribuyen, fueron el resultado que de suyo involucraba la falta de respeto que la humanidad, en su conjunto, ten�a por la vida humana, incluso la propia. Debemos tener claro, por cierto, que un s�lo ni�o que hubiera muerto es un hecho atroz, pero el planteo es inverso. Lo cierto es que, todos los ni�os reciben la vida gratuitamente de Dios, a trav�s de los padres (y la necesaria colaboraci�n de la sociedad), a partir de aqu�, la vida debe construirse. As�, lo atroz es que no se haga nada para construir la vida, porque desde aqu�, la muerte es s�lo un tr�mite.
(20) Probablemente fue S�crates, el primer antecedente de lo que, en filosof�a del derecho, se conoce como iusnaturalismo, al 'proponer' una idea de Dios, un tanto desdibujada, pero ordenador del mundo f�sico a la vez que legislador universal que establece leyes, no escritas, que deben respetarse tanto o m�s que las humanas. Por su parte, la Stoa (escuela fundada por Zen�n de Citio, 350-264 a. C.) sosten�a, de modo categ�rico, que la ley natural es anterior a la formulada por los hombres, y que �sta es la misma ley divina que rige al mundo. En esta afirmaci�n aparece, por primera vez, la noci�n de 'lex aeterna', con lo cual, los estoicos, ser�an los iniciadores del iusnaturalismo de origen divino; sin olvidar, por cierto, la falta de trascendencia en su idea de Dios. San Agust�n, probablemente recoge, a trav�s de Cicer�n, la noci�n estoica de 'lex aeterna', cuya grabaci�n en la conciencia humana es la 'lex naturalis'. As�, se convierte en el primer gran sistematizador del derecho natural con ra�z trascendente, y de aqu� el lugar destacado que ocupa en la filosof�a del derecho. Por otro lado, y m�s tarde, aparecen Hugo Grocio (1583-1645), que puede ser considerado el iniciador del 'iusnaturalismo' sin fundamento teol�gico, y Samuel Pufendorf (1632-1694), que intenta construir un sistema de derecho natural con absoluta prescindencia de cualquier elemento teol�gico o revelado. Estos dos �ltimos podr�an considerarse como los padres del 'iusnaturalismo racionalista', que es diferente (aunque el resultado pr�ctico final casi se confunde) a lo que en este ensayo defino como racionalismo 'iusnaturalista', en donde, con racionalismo, solamente hago referencia a que se pretende que, con la 'raz�n absoluta', puede y debe conocerse cuasi 'perfectamente' y, luego, imponerse (coercitivamente, de modo que se realice necesariamente), un supuesto orden natural. Finalmente, Christian Thomasius (1655-1728), 'logra' escindir el derecho de la moral, antecedente de Kant y del positivismo jur�dico. La ra�z del racionalismo 'iusnaturalista' queda, a mi modo de ver, muy claramente explicitado por el liberal Murray N. Rothbard quien escribi� que "... los griegos elaboraron una teor�a- un modo de razonar y un m�todo de hacer ciencia -que m�s tarde llegar�a a denominarse ley natural" ('Historia del Pensamiento Econ�mico', Tomo I, Uni�n Editorial, Madrid 1999, p. 31), es decir, claramente para Rothbard el orden natural deja de ser algo preexistente que la mente humana solo descubre pobremente, d�bilmente, para pasar a ser algo que el cerebro humano puede, de alg�n modo, establecer.
(21) "La justa autonom�a de la raz�n pr�ctica significa que el hombre posee en s� mismo la propia ley, recibida del creador. Sin embargo, la autonom�a de la raz�n no puede significar la creaci�n, por parte de la misma raz�n, de los valores y de las normas morales", Juan Pablo II, Enc�clica 'Veritatis Splendor', Roma 1992, n. 40. Es decir, 'el hombre posee en s� mismo la propia ley, recibida del creador', de modo que no hay nada para crear ni nada para imponer porque ya 'est� la ley en el coraz�n del hombre', de cada persona humana.
(22) n. 1960.
(23) S.Th., Introducci�n de la Parte Primera, q. 1, a. 1. San Agust�n tambi�n es muy claro al respecto: "Cosa muy ardua y rar�sima es, amigo Cenobio, alcanzar el conocimiento y declarar a los hombres el orden de las cosas, ya el propio de cada una, ya sobre todo el del conjunto o universalidad con que es moderado y regido este mundo", 'Del Orden', Libro Primero, Cap�tulo I, 'Todo lo dirige la Divina Providencia' (I, I, 1); Obras de San Agust�n, Biblioteca de Autores Cristianos (Edici�n Biling�e), EDICA SA, Madrid 1970, Tomo I, p. 594.
(24) n. 66.
(25) Ver 'Le Droit Naturel' (Ed. Gall�imard 1972), y su escrito del a�o 1800 'Positivit� du Christianisme' (Nohl, 141).
(26) ver su 'Teor�a General del Derecho y el Estado' (1944), Harvard University Press. Kelsen es, sin duda, lo m�s coherente que existe para sostener los sistemas jur�dicos estatales actualmente imperantes en el com�n de los pa�ses. Estos sistemas est�n basados en el Estado violento, en la violencia. Consecuentemente, deben justificarse a partir de una 'independizaci�n' de la moral y el derecho, al estilo de la sostenida por Christian Thomasius. Sin duda, los dem�s sostenedores del actual sistema jur�dico coercitivo son racionalistas (incluidos los 'iusnaturalistas') kelsenianos, aunque no lo quieran admitir.
(27) Sin duda, el sistema hegeliano (y, consecuentemente, el racionalista 'iusnaturalista') constituye una heteronom�a. Al respecto de este tipo de ideas, dice Juan Pablo II en la Enc�clica 'Veritatis Splendor' (Roma 1993, n. 41): "En realidad, si heteronom�a de la moral significase negaci�n de la autodeterminaci�n del hombre o imposici�n de normas ajenas a su bien, tal heteronom�a estar�a en contradicci�n con la revelaci�n de la Alianza y de la Encarnaci�n redentora, y no ser�a m�s que una forma de alienaci�n, contraria a la sabidur�a divina y a la dignidad de la persona humana". N�tese que se refiere al hombre como persona individual. Para justificar esto Juan Pablo contin�a afirmando (n. 43) "Pero la sabidur�a de Dios es providencia, amor sol�cito... Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los dem�s seres que no son personas: no 'desde fuera', mediante leyes inmutables de la naturaleza f�sica, sino 'desde dentro', mediante la raz�n que, conociendo con la luz natural la ley eterna de Dios, es por esto mismo capaz de indicar al hombre la justa direcci�n de su libre actuaci�n. De esta manera, Dios llama al hombre a participar de su providencia, queriendo por medio del hombre mismo... dirigir el mundo: no s�lo el mundo de la naturaleza, sino tambi�n el de las personas humanas". N�tese que la violencia pertenece a la naturaleza f�sica, en tanto que no (en sentido excluyente) pertenece a la naturaleza humana (metaf�sica).
(28) 'Statism: The Opiate of the Elites', Imprimis, Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, May 1997, Volume 26, Number 5, p. 2.
(29) 'Historia de la Teor�a Pol�tica', Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico 1945, p. 589.
(30) Op. cit., p. 10.
(31) Ib�d., p.40.
(32) Ib�d., p. 85.
(33) Ib�d., p. 10.
(34) Citada por el mismo Ib��ez Langlois, op. cit., p. 10.
(35) Juan XXIII, en ocasi�n de la apertura del Concilio Vaticano II, asegur� que "Esta doctrina es, sin duda, verdadera e inmutable, y el fiel debe prestarle obediencia, pero hay que investigarla y exponerla seg�n las exigencias de nuestro tiempo. Una cosa, en efecto, es el dep�sito de la fe o las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta es el modo como se enuncian estas verdades, conservando, sin embargo, el mismo sentido y significado", L'Osservatore Romano, El Vaticano, 12 octubre 1962, p. 2.
(36) Debate sobre '�El fin de la historia?', revista Facetas no. 89, USIA, Washington DC, 3/90, pp. 10-11.
(37) Ya Adam Ferguson lo describ�a de la siguiente manera: "Cuando la humanidad act�a en el presente siguiendo sus inclinaciones, cuando apunta a eliminar inconvenientes o a obtener ventajas aparentes y contingentes, conduce a metas que no hubiera podido anticipar incluso en su imaginaci�n ... Cada paso y cada movimiento de la gente, incluso lo que se considera las �pocas de mayor esplendor, se llevan a cabo, en este sentido, ciegamente hacia el futuro y las naciones se encuentran con instituciones que en realidad son el resultado de la acci�n humana pero no corresponden al designio humano", 'An Essay on the History of Civil Society', Edimburgh University Press, 1966 (1767), p. 123.
(38) "Todos pueden alcanzar este amor a trav�s de la meditaci�n, del esp�ritu de la oraci�n y del sacrificio, por medio de una intensa vida interior", Madre Teresa de Calcuta. Por otra parte "...debemos recordar que la verdadera fuente de nuestra seguridad y nuestras libertades no es secular sino espiritual. Hasta que recapturemos esta verdad, la relaci�n entre el individuo y el estado permanecer� desencontrada y continuaremos poniendo al Becerro de Oro delante de la Regla de Oro", Theodore J. Forstmann, 'Statism: The Opiate of the Elites', Imprimis, Hillsdale College, Hillsdale, Michigan, May 1997, Volume 26, Number 5, p. 5.

