|
|
"Contribuciones a la Economía" es una revista
académica con el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN
16968360
Transformaciones que la globalización ejerce sobre el trabajo
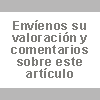 Dra. Gema González Ferrera
Dra. Gema González Ferrera
gema.gonzalez@uca.es
Profesora de Sociología de la Empresa
Universidad de Cádiz
Para aproximarnos a algunos de los procesos que se están produciendo en la globalización habría que hacer una reflexiones previas, revisando críticamente conceptos y paradigmas instalados en una época caracterizada por el “pensamiento único”. Reflexionar sobre la contingencia del concepto trabajo en la sociedad industrial, sobre el papel de los sindicatos en la construcción y crisis del Estado del Bienestar es una manera de contrarrestar el discurso y las consecuencias de un modo de entender las sociedades y la globalización actual de la economía que peca, cuanto menos, de simpleza y monolitismo ideológico. Así, se exponen algunos materiales necesarios para articular un discurso más complejo y plural, como requiere la naturaleza del asunto.
1. Sobre el concepto trabajo y la industrialización.
El nuevo orden social que irrumpe con el surgimiento del capitalismo industrial creó, a través de la denominada ética del trabajo, la concepción que tenemos en la actualidad sobre el trabajo, si bien ésta dista mucho de ser categórica e indiscutible, apareciendo como extremadamente plural y compleja, como corresponde a cualquier construcción social. “Lo que nosotros llamamos “trabajo” es una invención de la modernidad. La forma en que lo conocemos, lo practicamos y lo situamos en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego generalizada con el industrialismo” (Gorz, 1995: 25)[1]. La ética del trabajo es, pues, un invento europeo.
No sólo las sociedades anteriores no estaban estructuradas alrededor del trabajo sino que “La antropología ofrece hoy abundantes materiales que muestran que en estas sociedades la noción de trabajo no tiene ni el soporte conceptual ni la incidencia social que hoy tiene en la nuestra. En primer lugar, se observa que su lenguaje carece de un término que pueda identificarse con la noción actual de trabajo: o bien cuentan con palabras con significado más restringido (que designan actividades concretas) o mucho más amplio (que pueden englobar hasta la actitud pensante o meditabunda del “chaman”). No existe en ellas una distinción clara entre actividades que se suponen productivas y el resto. Como tampoco atribuyen una relación precisa entre las actividades individuales que conllevan aprovisionamiento o esfuerzo y sus contrapartidas utilitarias o retributivas, habida cuenta que entre ambos extremos se interponen relaciones de redistribución y reciprocidad ajenos a dichas actividades” (Naredo, 2002:1)[2].
Ya el pensador judío Karl Polanyi advirtió en 1944 en “La gran transformación” que en las sociedades pre-modernas ni siquiera existía la economía, ya que ésta se encontraba inmersa en las relaciones sociales, sin posibilidad de deslinde. Por supuesto, los grupos humanos habían de procurarse el sustento pero en ningún caso, hasta el sistema capitalista, se trata de una actividad económica con reglas propiamente económicas de cálculo y beneficio (teóricamente universales como se defiende en la ciencia económica clásica).
Sustituyendo a las que ahora consideramos como pintorescas creencias del pasado[3], con la industrialización se comenzó a valorar el esfuerzo humano como creador de riqueza. A la vez, desechando otros factores de sociabilidad ya existentes, se presentó el trabajo como elemento central en la vida del ser humano, fórmula privilegiada a través de la cual conseguir la cohesión social, el desarrollo de las propias potencialidades y dar salida a la natural necesidad del ser humano de auto-expresarse a través del proceso y del resultado del proceso de su esfuerzo personal. Tal concepción abstracta distaba mucho (y dista todavía ahora para la mayoría de los trabajadores), como es sabido, de las posibilidades que el trabajo real podía ofertar a la mayoría de sus ejecutantes. Como explica Hanna Arendt (1993:17)[4] “la modernidad trajo consigo la glorificación teórica del trabajo cuya consecuencia ha sido la transformación de la sociedad en una sociedad de trabajo”.
El trabajo pasó, así, a ocupar un puesto central en la sociedad: primando sobre la familia, recluyendo a las mujeres en el ámbito de la reproducción (que pasó a ser secundario respecto al de la producción), separando el espacio vital del laboral, pero condicionando el proyecto vital: los derechos y obligaciones, el estándar de vida, sus relaciones, ocio, normas de propiedad... definiendo el estatus a ocupar por su ejecutor y, por tanto, su éxito o fracaso; punto de referencia a partir del cual se planificaban y ordenaban todas las otras actividades de la vida[5].
Es decir, el trabajo se configura como el elemento determinante para definir la identidad social. Los predicadores de la ética del trabajo decimonónicos insistieron en que el padre de familia tenía que cumplir en su hogar el mismo papel que los supervisores y capataces en la fábrica, como fórmula de asegurar el nuevo orden social que se quería construir[6].
El término trabajo raramente recoge la cantidad de situaciones en las que sus ejecutores consideran que eso es lo que están haciendo y, a la vez, también hay que resaltar “el desorden semántico que rodea al término trabajo; su uso incluye numerosos significados y plantea confusiones difíciles de aclarar”[7]. Las diferencias más importantes son claramente culturales por lo que hay un gran consenso en afirmar que “el trabajo en su descripción de contenidos, modos y fines está socialmente construido: no existe una cosa objetiva y permanente llamada trabajo. La diferencia entre trabajo y no-trabajo raramente se refiere al tipo de actividad. Más probablemente esa diferencia estriba en el contexto social que reconoce y acepta la actividad humana concreta, contexto que naturalmente varía espacial y temporalmente” (Pérez Adán, 1992: 87)[8]. El hecho de reconocer un proceso social como construcción nos permite no sólo aludir a su contingencia sino a su posible transformación.
También fue una novedad histórica convertir la fuerza de trabajo en mercancía. En el contexto ideológico del liberalismo económico, se suponía que, como cualquier otra mercancía, el trabajo vería fijado su precio por el mercado. Teniendo en cuenta que se derogó la abundante legislación existente sobre pobres, se privatizaron (incluso legalmente, con las Enclosure Acts en Inglaterra, por ejemplo) los terrenos comunales y se tomaron diversas medidas tendentes a impedir la subsistencia sin someterse al nuevo orden, el asalariado sólo contó con su fuerza de trabajo para su mantenimiento.
Es por ello que, objetivamente, en el mercado de trabajo, la oferta y la demanda no estaban en situaciones similares de poder para negociar (aunque no todos los colectivos tuvieran la misma fuerza o debilidad negociadora). A lo largo del siglo XIX, los trabajadores se organizaron en sindicatos para intentar compensar el poder que tenían los empresarios sobre sus condiciones de trabajo (y de vida).
El mercado de trabajo nunca ha funcionado como la economía clásica establecía, ya que, como multitud de autores han señalado, desde Marx hasta ahora, aunque se trate y se considere al trabajo como una mercancía, éste no puede comportarse como tal. Mientras que el propietario del capital puede separarse de su capital (éste puede “trabajar” separadamente), el trabajador no puede separarse de su capacidad de trabajar y no sólo le dedica la mayor parte del tiempo útil de su vida, sino que su ser y su dignidad se implican inexorablemente en el desempeño de su trabajo.
Por mucho que se proclame la autorregulación del mercado, el del trabajo tiene sus límites en la fatiga producida por el esfuerzo laboral y en los salarios, que no pueden bajar del mínimo que asegure la subsistencia. “La aparición del sindicato, al igual que los acuerdos y carteles entre empresarios para aumentar los precios, convirtieron la autorregulación de la economía de mercado en lo que realmente es: un mito con un contenido exclusivamente ideológico. Todos hablan contra los monopolios y a favor de la libre competencia, y todos se esfuerzan por eliminarla tanto como sea posible formando oligopolios, cuando no verdaderos monopolios” (Sotelo, 2002)[9].
Conocidas son las durísimas condiciones en que se desarrollan las largas jornadas laborales de la primera industrialización. Los propios círculos conservadores menos reaccionarios proclamaban la necesidad de mejorar las condiciones laborales de la clase obrera para conjurar el peligro de la revolución. Una vez que ésta triunfó en la Unión Soviética, el peligro pasó de hipotético a real. A ello se sumó la Gran Depresión que vino a evidenciar, como mínimo, las enormes dificultades que tenía “la mano invisible del mercado” para regular el sistema.
Y, sin embargo, la etapa de entreguerras fue de agudización de “la lucha de clases” y de planteamientos radicales en las empresas: el enfrentamiento ideológico fue total y las posturas e intereses se consideraron irreconciliables. “El movimiento obrero en general y particularmente los sindicatos europeos consideran que el capitalismo es, por su propia naturaleza, un sistema explotador. En Europa se imponen los sindicatos inspirados en el marxismo o el anarquismo... Los sindicatos inspirados en otras ideologías son considerados “amarillos”. La huelga se asume como un medio para controlar el absolutismo de los empresarios”[10].
Como se sabe, después de la II Guerra Mundial, las clases medias y parte de la clase obrera siguieron apoyando a partidos políticos que, con una postura reformista, habían abandonado ya anteriormente (Eduard Berstein) la concepción marxiana del Estado, para visualizarlo como un posible instrumento de transformación de la sociedad. Al alcanzar éstos el poder político, iniciaron un proceso de reformas que desembocó en el Estado del Bienestar.
Los sindicatos contribuyeron a institucionalizar el conflicto laboral a través de la negociación colectiva. Una sociedad compleja, una sociedad que sabe más de sí misma, sabe que el conflicto ha de incorporarse a su planificación. Con ello, el conflicto se encauza y se somete a normas, deja de ser espontáneo y, por tanto, incontrolable. Los marxistas fueron contrarios a este planteamiento al entender que esto disuadía a los obreros de luchar por la revolución y les comprometía con el reformismo.
El Estado de Bienestar y los sindicatos alcanzaron, pues, su época de esplendor desde los años de reconstrucción posteriores al fin de la 2ª guerra mundial hasta la crisis de los 70. A esta etapa se la denomina habitualmente como keynesiano-fordista: a nivel político, preeminencia del Estado de Bienestar; a nivel productivo, fordismo. El poder de los sindicatos fue notable, ya que, en condiciones de casi pleno empleo (tal como había sido definido por Beveridge y Keynes), homogeneidad de condiciones laborales (que suponían intereses compartidos) y grandes concentraciones de trabajadores (que facilitaba la acción concertada), los trabajadores organizados en sindicatos pudieron negociar con los empresarios en condiciones menos desiguales.
La intervención normativa del estado keynesiano desarrollando las políticas sociales de bienestar así como el mayor poder negociador de los sindicatos supusieron una mejora notable de la situación laboral y vital de amplias capas de la población que ya no sólo veían asegurada su supervivencia, salud, educación, subsidios de paro y de vejez, etc. sino que también podían acceder al consumo de bienes anteriormente reservados a otras clases sociales (sociedad de consumo de masas), permitiendo asimismo la reproducción del sistema sin abocarlo a una crisis de subconsumo como muchos autores consideran que fue la de los años 30.
Se configura así un “auténtico círculo virtuoso que guía el crecimiento de las economías occidentales” ...el modelo taylorista-fordista promueve aumentos considerables de la productividad y un uso abundante de mano de obra en las grandes fábricas que conduce al pleno empleo. Éste garantiza que amplias franjas de la clase obrera entren en el proceso de salarización y dispongan de la posibilidad de consumir los productos que invaden el mercado. Los beneficios empresariales se acrecientan y con ello la inversión y las alzas salariales se orientan, por parte de los trabajadores, de nuevo al consumo”[11].
Es decir, se genera una situación de estabilidad de las relaciones industriales y de confianza en el futuro que ofrecía seguridad y estabilidad y permitía calcular y obtener unas consecuencias de las propias iniciativas. Cada mejora introducida en la vida de los trabajadores se saldaba con nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, de empleo: el sistema de pagos a plazos permitía el acceso masivo a bienes secundarios, las vacaciones pagadas iniciaban el turismo de masas, etc.
El reconocimiento y posición que se otorgó a los sindicatos no tiene comparación con el que han tenido otras asociaciones de intereses. Ello se logró a cambio de integrar en el pacto capital-trabajo a la clase asalariada, protagonista de “la probablemente mayor contestación de un orden social que se ha dado en la historia”[12]. De hecho, la “cuestión social” por antonomasia fue desde los inicios de la industrialización, la cuestión obrera.
Como afirma Fausto Míguélez (2002:40)[13]: “Hay pactos sociales que garantizan paz social y alta productividad. Su traducción en el terreno económico y laboral es la consolidación de sistemas de relaciones laborales en los que hay tres actores principales: Estado, organizaciones patronales y organizaciones de trabajadores... ... Las organizaciones de los trabajadores ofrecen al sistema en su conjunto una paz social aceptable en la que, si bien hay conflictos y medidas de presión, éstas tienen lugar dentro de unos límites tolerables. Más en concreto, garantizan a las empresas productividad en incremento a cambio de una paulatina mejora de salarios y condiciones de trabajo. Los empresarios y las organizaciones patronales aceptan negociar las condiciones de trabajo con los representantes de los trabajadores, lo que les permite mantener controladas unas ciertas condiciones de competitividad. Al tiempo, mantienen un cierto compromiso implícito con sus sociedades locales de seguir invirtiendo, lo que facilita la creación continuada de empleo. Por su parte, el Estado garantiza no sólo políticas propicias al pleno empleo, sino sobre todo que éste tenga unas garantías mínimas. Es lo que solemos llamar la regulación del empleo. Pero, sobre todo, se mantiene dispuesto a invertir en ámbitos que, con frecuencia, la iniciativa privada no ocupa y que crean riqueza y, sobre todo, empleo”. Se plantea la polémica sobre si este capitalismo, obligado a reformarse ante la existencia de la alternativa comunista, es o no es ya capitalismo.
Se extiende la convicción de que el trabajo (ya regulado y convertido en empleo) mejora notablemente y que eso seguirá ocurriendo en el futuro, el cual se visualiza mayoritariamente como “sociedad del ocio” y del “dolce far niente”. En ella, la innovación tecnológica y las mejoras en productividad harán preciso que el esfuerzo humano deba aplicarse menos horas al día o bien menos días a la semana, o menos semanas al mes o menos meses al año, pero, en cualquier caso, se plantea claramente la expectativa de “trabajar menos”.
Aún no había aparecido la coletilla actual “para trabajar todos” ya que, en general, se consideraba que seguiría existiendo el pleno empleo y, de hecho, el compromiso del Estado en la consecución de éste se hace constar en las constituciones redactadas a lo largo del siglo XX.
Por supuesto el pleno empleo se refería principalmente a empleo seguro, estable, a tiempo completo... para los varones y preferiblemente blancos, como se encargó de denunciar el movimiento feminista o el de los negros. Por ello, y a pesar de las mejoras significativas conseguidas, el Estado del Bienestar no estuvo exento de críticas como las de los Nuevos movimientos sociales de los 60 que, resumidamente, podemos cifrar en:
. No se ha erradicado la pobreza (y la pobreza no es un asunto individual), ni a nivel planetario ni en el interior de los países desarrollados, ni se han eliminado las variadas formas de reproducir la desigualdad.
. La alienación permanece de una forma menos evidente, pero no por ello menos grave, a través de los mecanismos de integración de los ciudadanos a través del consumo.
. Se han consagrado papeles diferenciados y desiguales (los dos géneros y los grupos étnicos). Persiste la sociedad patriarcal y autoritaria.
. Los costos sociales del crecimiento económico se aprecian alarmantemente en el deterioro progresivo e irreversible del medio ambiente y sus secuelas sobre la salud (y sobre el costo de la atención sanitaria). Se denuncia el despilfarro y el esquilmo de los bienes comunes de toda la humanidad: agua, bosques, materias primas... a la vez que comienzan, a través de los primeros Informes al Club de Roma, a conocerse las limitaciones que deberían hacerse a ese tipo de crecimiento cuantitativo en función, al menos, de la contabilización de recursos conocidos.
. Predominio de puestos de trabajo sin cualificación real, repetitivos, monótonos, carentes de interés, que no permiten ni la autorrealización ni el crecimiento profesional.
2. La crisis y la globalización.
La crisis del petróleo supone una primera sacudida que amenaza con romper abruptamente la imagen ideal de una economía mixta que trae seguridad, bienestar y prosperidad progresivas. La progresiva reducción de aranceles comerciales propiciada por los acuerdos de la Ronda Uruguay (y posteriormente la Organización Mundial del Comercio), la libertad de movimientos de capitales acordada por el Fondo Monetario Internacional, así como el abaratamiento de los transportes y las innovaciones tecnológicas (sobre todo en el campo de las telecomunicaciones) han supuesto una transformación radical en el funcionamiento del sistema económico.
Comienzan los ataques a las políticas de bienestar ante las dificultades de sostenimiento del modelo a largo plazo. Y la caída del muro de Berlín se interpreta como el triunfo definitivo del capitalismo (que vuelve a retomar su primitiva acepción), conformándose una explicación de la crisis que, ante la falta de respuesta demostrada por los defensores del estado de bienestar, aparece como la única posible. Es lo que, a pesar de contar con antecedentes históricos, se configura como “pensamiento único”.
La transformación del sistema económico ha tenido repercusiones sobre el empleo (del pleno empleo se ha pasado al desempleo masivo y permanente), los estados de bienestar, las formas productivas, la acción de los sindicatos...
A nivel productivo hay que destacar la irrupción progresiva de un nuevo modelo que, sin afectar a la concentración de capital típica de las compañías multinacionales, se configura (incluso jurídicamente) como una descentralización organizativa y productiva crecientes: la empresa red, fábrica difusa, “lean production”... un modelo de producción fragmentado y descentralizado en el que distintas partes de un producto se fabrican en distintos países (que compiten entre sí en la reducción de costes) y se ensamblan y comercializan en cualquier otro.
Resulta más barato producir componentes del producto a la manera “fordista” en fábricas instaladas en países de mano de obra muy barata (donde los sindicatos o no existen o apenas tienen fuerza) y ensamblar finalmente todos los componentes (incluso lejos del destino final) que producir en la vieja Europa “donde la empresa está obligada a pagar altos salarios y se ve atenazada por múltiples regulaciones e imposiciones del Estado que le restan eficacia” (así se ha construido por el neoliberalismo el discurso explicativo de la crisis, al margen de cualquier razonamiento ético o de responsabilidad social de la empresa con la comunidad gracias a la cual se ha desarrollado).
El progresivo éxito del modelo da lugar a los procesos de deslocalización, desindustrialización y reconversiones que han expulsado a decenas de miles de trabajadores especializados al paro de larga duración o a prejubilaciones. Multitud de producciones se han trasladado (o han pasado a imitarse a un coste muy inferior) a países asiáticos (y más recientemente a los de Europa del Este) dada la facilidad de desarrollar estas producciones en serie (o de “personalización en masa”) por la rapidez en el adiestramiento de los trabajadores en procesos de trabajos repetitivos y simples, al ser extrema la división del trabajo.
Únicamente aquellas producciones en las que el coste del transporte o el acceso a las materias primas les permitan un margen de rentabilidad incuestionable han podido mantenerse a salvo del “dumping social” que supone la competencia de esos países en los que la mano de obra no disfruta de prácticamente ninguna de las ventajas del Estado de Bienestar[14]. Ello explica el despegue industrializador del Sudeste asiático.
Esta interpretación no se comparte por muchos autores (por ej. Eddy Lee[15]) que señalan el hecho de que en la nueva división internacional del trabajo, el sector manufacturero representa una parte que rara vez excede del 20% del empleo en los países desarrollados del cual sólo una parte se adscribe a empresas intensivas en mano de obra. Asimismo, como demuestran los flujos de intercambios comerciales, tanto Norteamérica como la UE como Asia funcionan como economías cerradas en la medida en que el grueso de esos tráficos se produce dentro y entre las mismas. Navarro (2000: 36) apostilla[16].: “Es más, el comercio dentro de cada región ha crecido mucho más rápidamente que el comercio entre los tres bloques regionales”.
A ello hay que objetar, no obstante, las muchas maniobras ejecutadas por las transnacionales para eludir las normas aduaneras a fin de conseguir que los productos “made in the world” lleven la etiqueta made in “país que más prestigio tiene en este mercado” aunque en la realidad en ese último país apenas se haya llevado a cabo algo más que una acción meramente cosmética de última hora. Si además consideramos la creciente tendencia descrita, entre otros, por Manuel Castells hacia la creación de empresas virtuales, comprobamos que no es fácil seguir el rastro real de los intercambios no sólo financieros (que es el aspecto más conocido) sino comerciales.
Otra objeción hace referencia a la necesidad de contabilizar, asimismo, los servicios que las empresas manufactureras desarrollan y necesitan a su alrededor, por lo que consideramos que ésta es una investigación que requiere de múltiples esfuerzos para ser dilucidada, dada la importancia que el tema tiene.
Otro aspecto de la globalización con repercusiones sobre el empleo es el financiero. La globalización financiera se desarrolla con un incremento espectacular de los flujos y transacciones financieras, con predominio de movimientos altamente especulativos y búsqueda de plusvalías a muy corto plazo y con el máximo rendimiento, produciéndose una cierta autonomía de la economía productiva al obtenerse mayores rendimientos de la especulación financiera que de los rendimientos empresariales (la economía devorada por las finanzas).
Como es obvio, “Para que la actividad empresarial merezca continuar es necesario que el capital colocado en la empresa tenga al menos una rentabilidad superior a la de una inversión financiera sin riesgo. Y el único modo de lograrlo para unas empresas acostumbradas a unos tipos nulos o negativos en los años setenta es reestructurarse y reducir costes, en especial el salarial. Evidentemente, los planes de despido forman parte de esta adaptación”[17]. Ello explica que, a pesar de obtener ganancias, pueda peligrar el futuro de una empresa porque lo que resulta preponderante es que el tipo de interés sea o no superior a la rentabilidad del capital en la empresa. Si es superior, los accionistas demandarán una reducción de costes ante el peligro de que sus acciones se hundan.
Y la reducción de costes se está haciendo, invariablemente, por el lado salarial ya que el factor trabajo es el más controlable para la empresa. Como afirma Miguélez[18]: “La realidad es que hoy las empresas pueden controlar mucho menos que en el pasado factores como el mercado y la tecnología. En el control de dichos factores los Estados nacionales y las relaciones de predominio de muchos de éstos (los centrales) sobre otros (los periféricos) jugaban un papel primordial en el pasado. Pero muchos Estados no pueden “proteger” tan eficazmente a sus empresas, aunque otros sí lo siguen haciendo. Por otro lado, las empresas mismas, excepto si son multinacionales –y aun éstas en menor medida que antes-, tienen mayores dificultades que en el pasado para garantizarse mercados y el uso en exclusiva de ciertas tecnologías. Por ello el trabajo se convierte en el factor más controlable”.
Ahora bien, como advierte Juan José Castillo (1998: 108)[19]: “cada vez está más documentado que la mejora de costes interna de las empresas, que se suele asociar con la introducción de nuevos modelos productivos, especialmente lo que se ha dado en llamar <producción ligera> o <modelo japonés>, se hace, en muchas ocasiones, exteriorizando costes. Costes colectivos que, por su difícil evaluación escapan fácilmente a la mirada del sociólogo apresurado. La producción ligera (maigre) dentro de la fábrica se hace <pesada> (gourmande) en el exterior, a costa de todos”.
La competencia a nivel internacional se hace insoportable a veces incluso para grandes empresas que pocos años atrás parecían gozar de un futuro asegurado. Ante las amenazas de cierre de plantas productivas, gobiernos de diferentes ideologías han ido plegándose a las peticiones de los grandes conglomerados económicos que se han ido formando a través de absorciones, fusiones[20]... Las grandes transnacionales “negocian” con los diferentes gobiernos tanto una política fiscal favorable como la desregulación del mercado de trabajo (o su flexibilización, con la excusa de no frenar la competitividad de las empresas en ese mercado internacional de altísimo riesgo). Como se señala a menudo: “si hay algo peor que ser barrido por las supertransnacionales es ser ignorado por éstas”. Así, los gobiernos entran a competir por atraer inversiones: rebajas de la fiscalidad de las empresas, desregulaciones del marco jurídico del trabajo...
Mientras las recomendaciones de la OMC o el FMI se convierten en normas de obligado cumplimiento (¿cómo no hablar de la pérdida de soberanía de los estados-nación?), las normas de la Organización Internacional del Trabajo no entran en el juego de la globalización. Y no sólo se impone como imprescindible para mantener la competitividad empresarial la flexibilización del trabajo, sino que se ataca a los sindicatos como culpables de esa falta de competitividad debido a sus excesivas exigencias.
La internacionalización de la economía deteriora la eficacia del Estado del Bienestar para controlar la economía nacional. Es la tesis defendida por Giddens o por John Gray a la que Vicenç Navarro opone algunas consideraciones de interés pero que, bajo nuestro punto de vista, no niegan la mayor.
Navarro entiende que las empresas transnacionales, lejos de forzar a los gobiernos a seguir políticas que interesen a éstas, dependen de los estados en que se ubican siendo condicionados por éstos en sus sistemas organizativos, de financiación, de personal, redes de influencia... Se apoya, entre otros casos, en la (por otro lado tradicional) consideración del gobierno estadounidense de turno por los intereses de sus grandes empresas. No está de más recordar que el peculiar sistema de lobbys estadounidense hace que sean los sucesivos gobiernos los deudores de las empresas y no al revés.
La política está supeditada al logro de los votos necesarios para gobernar pero para contar con todo el apoyo mediático (que, en función de sus múltiples alianzas económicas, tiene unos intereses globales concretos) debe actuar como viene haciéndolo: liberando al mundo del capital de las ataduras que pretendían remediar la libertad del zorro en el gallinero.
A las dificultades del estado-nación por controlar su economía hay que sumar el cambio en las condiciones demográficas y de modelo familiar hegemónico que se suceden desde el asentamiento y consolidación del Estado de Bienestar.
La mayor esperanza de vida de la población supone el pago durante más años de las pensiones de jubilación así como el incremento de la asistencia médica a esa población, aumentando los gastos en pensiones y sanidad, tradicionalmente los dos apartados más onerosos de las partidas presupuestarias. El modelo familiar más general en los años 60, familia biparental con un solo perceptor de rentas empleado en condiciones de estabilidad en grandes unidades de producción da paso a situaciones heterogéneas en las que predomina el deseo/necesidad de incorporación femenina a un empleo que adopta multitud de formas posibles más o menos precarias. Como consecuencia del paro y la precariedad, hay menos cotizantes a la seguridad social, así como más gastos por el mismo concepto. Más gastos y menos ingresos: el sistema se hace progresivamente insostenible con los mismos parámetros de partida.
Se interpreta la progresiva crisis fiscal del estado del bienestar como demostración de la inviabilidad del modelo. La consecución del déficit cero se convierte en el nuevo El Dorado a perseguir. El Estado de Bienestar “adelgaza” privatizándose servicios públicos, reduciendo la cobertura de los servicios sociales...
La explicación neoliberal de la crisis, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, es la que triunfa, convirtiéndose en lo que algunos autores han denominado el “pensamiento único” por la falta de alternativas (e incluso de interpretación de la crisis) demostrada por los defensores del Estado de Bienestar. Se asiste así a una relegitimación del mercado y a una reafirmación de la ideología empresarial con la consiguiente revalorización de la figura del empresario como creador de riqueza y empleo. En paralelo a este vuelco ideológico se produce la desestructuración de las ideologías sindicales sobre las que se hablará más adelante [21].
Los políticos de todos los colores quedan inevitablemente condicionados por este dogma ideológico, aceptando como inexorable esta nueva globalización porque, como afirma Ludolfo Paramio “poner en duda el futuro de la globalización es probablemente lo más arriesgado que puede hacer un gobernante –o aspirante a serlo-... pues implica falta de fe en el mercado y, por tanto, escasa voluntad de defender su lógica ante presiones políticas o de otro tipo. Los políticos ya han aprendido que deben cuidarse muy mucho no ya de hacer, sino de decir algo que pueda provocar la desconfianza de los mercados”[22].
Se reemplaza así el discurso de que es el trabajo el que crea valor; aquella forma de ver el mundo que llevaba a que Miguel Hernández en su poesía “Aceituneros” a la pregunta de “¿quién levantó los olivos?” contestara que no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Parece olvidarse que, aunque muchos procesos productivos estén prácticamente automatizados y ofrezcan unos índices de productividad infinitamente superiores a los que permiten el esfuerzo humano, la base de esa tecnología está en el trabajo y el conocimiento humanos. El conocimiento y la creatividad sin apenas capital ahora puede comprar componentes de capacidad global (consultoría de gestión, asesoría legal...), producir riqueza y obtener éxito; el capital sin conocimiento tiene muchos más límites. Y así, El Roto puede hacer decir a uno de sus inefables capitalistas “¡Pues claro que suben los precios! ¿Qué creíais que era si no, la riqueza?”.
El discurso sobre los fallos del mercado (crisis de los años 30) y los costes sociales del crecimiento económico (polución y deterioro del medio ambiente, desertificación, posible agotamiento de recursos naturales...) se ve sustituido por el discurso de los efectos perniciosos de la intervención del Estado. A la cultura solidaria, igualitarista y a la propuesta utópica, lúdica y altruista le sucede una cultura individualista, de defensa, de repliegue y resignación, la apología del presente, el hedonismo y la propuesta del “sálvese quien pueda”; al discurso sobre la equidad, la igualdad y la justicia le sustituye el del crecimiento económico, la libertad de mercado y la eficiencia. Al de la prolongación de los derechos de la ciudadanía, en la búsqueda de la ciudadanía total, la merma de proyectos colectivos, el discurso de los derechos de la propiedad y la relegitimación del cálculo económico como regulador de la acción social.
Se privatizan los centros de poder: medios de comunicación, ciencia, dinero... Se difunden e interiorizan los valores del individualismo, el mérito y el ascenso así como del fracaso de cualquier salida colectiva, haciendo no solo creíble sino consiguiendo hacer interiorizar la máxima de que “si no triunfas es porque o no vales lo suficiente o no te esfuerzas lo imprescindible”.
En resumen, a los nuevos movimientos sociales de los años del boom económico, con una visión contracultural y totalizante y que insistían en las necesidades post-materiales, les suceden desideologización, despolitización [23], anomia, movilizaciones fragmentadas y dispersas y repliegues individualistas del yo (Alonso, 1991:71-98) [24].
Susan George [25] interpreta así el cambio acaecido: “... una explicación para el triunfo del liberalismo y los desastres económicos, políticos, sociales y ecológicos que lo acompañan es que los neoliberales han comprado y pagado su propia “Gran Transformación” viciosa y regresiva. Han comprendido, como no lo han hecho los progresistas, que las ideas tienen consecuencias. Comenzando con un pequeño embrión en la Universidad de Chicago con el economista-filósofo Friedrich von Hayek y sus estudiantes como Milton Friedman en su núcleo, los neoliberales y sus sostenedores han creado una inmensa red internacional de fundaciones, institutos y centros de investigación, publicaciones, intelectuales, escritores y mercenarios de las relaciones públicas para desarrollar, empaquetar e impulsar implacablemente sus ideas y su doctrina”.
3. La crisis del sindicalismo ¿moderno?
Hemos visto que se ha producido una profunda transformación tanto en el sistema económico (crisis, globalización, intensificación de la competencia internacional, deslocalización de empresas, desindustrialización en Europa...) como en el mercado de trabajo: desempleo masivo, de larga duración y persistente, introducción de múltiples formas de contratación (flexibilidad), desregulación, fragmentación del mercado de trabajo: el “central” con contrato estable, posibilidades de promoción y cualificación[26] y el “periférico”: temporal, inestable, precario, carente de una línea constructora de un itinerario profesional, incapaz de aportar identidad), heterogeneidad de intereses, descentralización de la negociación colectiva, elevada rotación laboral...
Esa fragmentación o dualización de la clase trabajadora significa no sólo intereses diferenciados (incluso contrarios en ocasiones) sino desideologización, destrucción del ideario sindical y de la conciencia colectiva. Cualquier dinámica colectiva exige unos valores y una conciencia compartida. Pero ¿dónde están los intereses comunes? Los trabajadores sindicados (los fijos) demandan la defensa de sus intereses y, en muchas ocasiones, los sindicatos han conseguido mejoras para ellos que han ido en detrimento de los salarios de los temporales o bien de no realizar nuevas contrataciones. Así, aumenta la desconfianza ante los sindicatos.
El ex ministro de Trabajo socialista José Antonio Griñán expresó en una intervención en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, el 19 de mayo de 1997, su temor de que "puede ocurrir que el conflicto histórico de clases se vea en el futuro sustituido por un conflicto entre las personas, cada vez menos, que trabajan en los sectores de alta productividad con mejores condiciones de trabajo y las personas, cada vez más, que trabajan en sectores de baja productividad con pésimas condiciones de trabajo".
Al problema de la división de los intereses de los trabajadores ante posibles respuestas colectivas hemos de sumar ahora también la progresiva “americanización” (o “Mcdonalización” según la terminología de Ritzer[27]) de una parte minoritaria (de momento) de la justicia española que, ensimismada en la ley queda fuera de la realidad y culpabiliza a las víctimas de la creciente siniestralidad laboral por no exigir a sus contratadores el cumplimiento de las medidas de seguridad[28]. En palabras de Marcos Peña, inspector de Trabajo, “un muerto en el trabajo vale 20 veces menos (más de 20 veces menos) que un muerto en la carretera”[29].
Como consecuencia de los factores comentados y de las sucesivas desregulaciones del mercado de trabajo, los colectivos que están al margen de los sindicatos (parados, inmigrantes, trabajadores en la economía sumergida, a tiempo parcial, eventuales, subcontratados, a domicilio...) aumentan progresivamente. Miguélez considera que “... los inseguros tienen razones para pensar que, en un universo empresarial cada vez más antisindical, les conviene aplicar estrategias individuales de permanencia y mejora en el empleo más bien que estrategias colectivas”[30]. En estas condiciones, la labor sindical se torna extremadamente difícil. Además, los sindicatos han tardado mucho en darse cuenta de su inadaptación a las nuevas situaciones.
Como afirma Castells “¿cómo organizar a los trabajadores, cuyas condiciones de trabajo, empleo, sueldo y protección social son individualizadas? Si el trabajo es local y el capital global, ¿cómo actuar sobre una empresa si la respuesta puede ser el cierre y la reinversión del capital en otra región, en otro país o en otro continente?”[31].
Sus interrogantes son varios: plantear “un debate social y político sobre las nuevas formas de organización económica, social y política, buscando un modelo que garantice la conexión entre productividad, competitividad, reparto de la riqueza y bienestar social en las nuevas condiciones tecnológicas”[32]; centrarse en la defensa de todos los trabajadores, estén afiliados o no (y fundamentalmente de quienes están en peores condiciones, por ej. las mujeres que, ante la pasividad real de los sindicatos, son utilizadas como ejército de reserva), o en una política de defensa de los intereses de los afiliados (que son quienes cotizan al sindicato). Esta última estrategia ha configurado un círculo vicioso que ha ido debilitando a los sindicatos y ha debilitado, aun más, la situación de los trabajadores más en precario.
Castells propone asimismo redefinir el sistema educativo de arriba abajo, adaptándolo a las necesidades de un sistema productivo basado en la capacidad de procesar información. Lo cual implica el desmantelamiento de la formación profesional, enfocada a las calificaciones requeridas a corto plazo, y por tanto rápidamente obsoletas, sustituyéndola por una integración entre educación y trabajo constante a lo largo de la vida profesional.
A pesar de las objetivas dificultades que encuentra la acción sindical en la actualidad, hoy por hoy y, a pesar de sus limitaciones, el sindicato es el principal mecanismo con el que se cuenta en nuestra sociedad para defender los derechos adquiridos. Pero se impone un cambio de estrategia sindical que algunos autores cifran en la fórmula popularizada en el pensamiento ecologista: “piensa en términos globales y actúa a nivel local” conservando el ideario de justicia y solidaridad que está en el origen de su existencia. Desde esta postura básicamente ética se hace ineludible la referencia a la situación del Tercer Mundo. Pero ¿es ésta una referencia habitual en el discurso de los sindicatos? ¿No están demasiado lastrados por el corto plazo (racionalidad impuesta por la globalización) y la rutina?
“...el cortoplacismo ha ocupado el centro de las relaciones económicas, poniendo en cuestión cualquier construcción ética porque, en realidad, la ética siempre guarda relación con la forja del êthos, del carácter, y el carácter se forja siempre contando con el medio y el largo plazo. Ir creando actitudes en las personas y en las organizaciones exige tomar decisiones orientadas por valores que trasciendan la coyuntura. Las reglas pueden servir para plazos más cortos, no así los valores de libertad, igualdad, responsabilidad, solidaridad, que trascienden el momento y por eso lo orientan. Resolver la crisis de una empresa desde la solidaridad de sus trabajadores, como fue el caso paradigmático de Volkswagen, exige unos vínculos fuertes de solidaridad entre los trabajadores que no han podido crearse sino en un plazo medio o largo. Y justamente la contingencia, el cortoplacismo, la debilidad de los vínculos, que a menudo vienen a ser la traducción del vocablo “flexibilidad”, diluyen el potencial de solidaridad que un día fue emblemático de la clase trabajadora, siembran la desunión entre los que, a fin de cuentas, tienen que bregar por su propia subsistencia”[33].
No es tarea fácil esta a la que se enfrentan los sindicatos. Pero son muchas ya las voces, incluso de personas nada sospechosas de actitudes críticas por su integración en los mecanismos de poder que reclaman una vuelta de tuerca a esta realidad[34].
En la misma dirección, Cortina y Conill[35] opinan que “...no deja de resultar ilustrativo que incluso desde sectores que optaron por la productividad, la flexibilidad traducida en vulnerabilidad, el consumo y el riesgo, la contingencia y la ironía[36], se alcen voces aconsejando prudencia. La “norteamericanización” de la vida, que comprende todos estos valores, no produce cohesión social, no reduce la anomia ni genera confianza, reduce el compromiso cívico y debilita los vínculos sociales. Y sucede que en una sociedad fragmentada y desconfiada no funciona bien la economía, menos aun la democracia”.
A estas alturas de aplicación de recetas neoliberales se hace insostenible esta situación en la que, habiendo aumentado tan notablemente la riqueza, en Europa no se ha conseguido crear empleo (y el que se ha creado es inestable, precario...) y se han degradado ostensiblemente las condiciones del empleo (y su correlato en aumento de las desigualdades sociales).
4. La eterna pregunta, la clásica, la que no pueden responder todos nuestros mágicos avances tecnológicos: ¿a dónde vamos?
¿Hacia donde va el trabajo? Una vez que la máxima de que sólo con un empleo se puede sobrevivir, ¿cómo seguir dejando en manos del caos del mercado algo tan importante (en realidad, lo único importante) como es la absoluta definición de cómo hay que vivir, qué hay qué hacer durante la mayor parte del tiempo útil de una persona, qué tiempo nos queda para los vínculos más elementales de la vida: nuestros padres[37] ; la construcción de un hogar, de un verdadero hogar en el que se puedan transmitir, viviéndolos, los valores universales, aquellos que a lo largo de los siglos se han configurado como los que promueven la convivencia y la cohesión social así como el verdadero gozo individual. Todas esas aspiraciones altruistas que han configurado el núcleo del humanismo y de las más bellas utopías que hemos sido capaces de construir los seres humanos.
Como decía uno de nuestro clásicos de la sociología (Rocher, 1987:165)[38]: “La adaptación de una persona a su entorno social quiere decir... que ha interiorizado suficientemente los valores, los modelos y los símbolos de su medio ambiente; que los ha integrado en la estructura de su propia personalidad en la medida suficiente para comunicar y comulgar fácilmente con los miembros de las comunidades de las que forma parte, y funcionar con ellas y en medio de ellas, de modo que quepa decir de esa persona que pertenece realmente a tales colectividades. De ahí que, para que haya adaptación a un medio social, sea necesario que todas las personas pertenecientes al mismo ofrezcan entre sí un cierto denominador común, es decir, unos modelos, unas normas, unos valores y unos símbolos compartidos por todos y que les permitan participar de las mismas identidades colectivas”.
Pero la aceleración del cambio social a la que aludía Salustiano del Campo (¡en 1969!)[39], promete más anomia y más conflictos de valores. Se echa de menos la educación aristotélica que abominaba de la acción por el interés. Ya otro gran, enorme clásico, Weber advertía en su Historia Económica General (¡en los albores del siglo XX!) de la descomposición de las viejas relaciones de carácter piadoso cuando el cálculo penetra en el seno de las asociaciones tradicionales.
Y siguiendo sus acciones –que no sus recomendaciones- no podemos dejar de lado ni nuestros valores humanísticos ni la necesidad de reivindicarlos en pos de una pretendida neutralidad científica. Un mundo en el que la mayor parte de su población sufre carencias gravísimas no permite ser neutral. Y ello requiere despojar de sus velos embriagadores el discurso que justifica tales desmanes.
No es cierto que el egoísmo guíe históricamente la acción de los individuos. El individualismo ha aportado logros importantes para el desarrollo de muchas de nuestras potencialidades. Pero hay que recuperar el altruismo que la comunidad imbuía en el individuo. Gil Villa (2002: 54)[40] nos recuerda la pérdida de “...la idea de deber social que tenían las personas de auxiliar a un <pobre de solemnidad>, una persona cuya trayectoria había sido atacada por un destino aciago, ... y que, como explicaba la Biblia (que hasta no hace mucho sustituía el saber especializado de los científicos sociales), podía ocurrirle a cualquiera, incluso a alguien que ha tenido éxito –como narra el caso de Job-”. El paréntesis de la cita se ha añadido al texto original.
Pero de momento, como dice, entre otros Rifkin[41], asistimos a la mercantilización de todo. Leemos en los titulares de los periódicos: “Los estudiantes creen que no les forman para afrontar un empleo”. Y parece que las universidades han de entonar un mea culpa vergonzante mientras apenas se oyen voces que recuerden que ya bastante colabora el aparato educativo en la interiorización de las normas de la construcción social resultante de nuestro último devenir histórico. Se habla en términos que implican la necesaria subordinación de las universidades a los intereses de la producción. Pero como dice, entre otros, Félix de Azúa, la universidad no debe estar para crear súbditos de multinacionales, sino para formar ciudadanos.
A pesar de la crisis del Estado-nación sobre la que hemos hablado anteriormente, tampoco hay duda sobre el gran ámbito de aspectos de la vida cotidiana sobre la que los gobiernos tienen el poder de condicionamiento. Para bien y para mal. Y parece que haya pasado la época de los grandes políticos, aquellos políticos sensatos, prudentes, cultos, que a pesar de la Guerra Fría ni ignoraban ni olvidaban las enseñanzas históricas.
Como afirma Gabriel Jackson [42]: “Lo que resulta diferente hoy no sólo es que existe una única superpotencia, sino que dicha superpotencia está dirigida por un hombre que no sabe nada de historia ni de economía... ¿qué persona que piense en el futuro humano puede observar con calma el daño inmenso que ha hecho ya este hombre: el rechazo del tratado sobre misiles antibalísticos, la única limitación seria de armas que ha existido nunca; los anuncios repetidos, tanto a amigos como a enemigos, de que o están con nosotros o están contra nosotros; el desprecio por la ONU, el desprecio por “la vieja Europa”; el rechazo de un tribunal internacional si no promete dejar en paz a todos los ciudadanos estadounidenses; el rechazo a Kioto porque exigiría a la industria de Estados Unidos unos esfuerzos que ya se han llevado a cabo en la “la vieja Europa” y Japón... las bellas palabras sobre el libre comercio en un mundo globalizado, que se contradicen descaradamente con los nuevos aranceles para proteger la agricultura estadounidense...”.
Parece que haya llegado la hora de construir una nueva utopía, la que corresponde a estos tiempos en los que conviven sobre el planeta mundos tan diferentes: proyectados a través de satélites de comunicaciones unos, anclados en la prehistoria otros.
Una sociedad civil que aspire a sacar lo mejor de sí misma, mirando hacia delante, hacia todos esos nuevos desafíos pero también mirando hacia atrás. Sin desperdiciar la enorme sabiduría acumulada y desechando lo que se contrasta que no sirve (pero lo que no sirve ¿para qué?). Poder comparar para evaluar en qué se gana y en qué se pierde. Y pararnos a reflexionar sobre lo que es secundario y lo que es prioritario.
Y el modo en que el trabajo ocupa nuestras vidas, es un asunto prioritario. No es aceptable ni su vulnerabilidad, ni su precariedad, ni el excesivo marco de nuestra vida que ocupa, como nos recuerdan las grandes filósofas Dominique Mèda o Adela Cortina. “La productividad, el riesgo, la vulnerabilidad, la inseguridad y la ironía son importantes “para que la economía funcione”. El compromiso cívico, los valores de responsabilidad, confianza y lealtad cohesionan a los ciudadanos, constituyen el capital social de los pueblos, hacen que la democracia y la economía funcionen mejor”[43].
Hay que construir un nuevo paradigma. Juan José Castillo (1999:10)[44], muy lúcidamente, lo plantea así: “las Ciencias Sociales del Trabajo tienen que ser capaces de mostrar, contra las ideas hechas... que las posibilidades de organizar el trabajo y la vida, el <tiempo disponible> que decía Marx, son hoy más ricas que nunca. Todo lo contrario de lo que las políticas empresariales quieren hacernos creer justificando un trabajo degradado, preámbulo de biografías rotas por doquier, como una imposición del mercado y de su supervivencia (la de las empresas). La <flexibilidad sostenible> debe comenzar por colocar en el punto de mira, en el horizonte, el desarrollo, el despliegue de todas las capacidades de las personas, la felicidad de la mayoría como objetivo posible y razonable. Eso es lo que hay que sostener y fomentar”.
Y, como en las viejas y sabias tradiciones, nuestra felicidad no puede fundamentarse en trivialidades, ni juguetes, ni cuentos, no al menos en nuestras vidas de adultos. Nuestra felicidad depende de la de nuestros próximos y de la de quienes no nos son tan próximos. “...la vieja idea según la cual, a estas alturas de crítica con la cultura del materialismo, cada vez quedará más claro para más gente, en el futuro próximo, que la felicidad individual, siendo el objetivo universalmente reconocido, no se puede obtener en un contexto en el que se está rodeado de sufrimiento ajeno. La idea según la cual yo no puedo ser del todo feliz si no contribuyo a hacer a alguien que no soy yo un poco más feliz, evitando su sufrimiento, debe recomponerse en un equilibrio, siempre difícil de lograr, entre el egoísmo y la lucha contra el sufrimiento ajeno. Un equilibrio por el que hay que luchar cada día”[45].
Más de 20 años de políticas neoliberales (que prometían prosperidad para todos), han aumentado inequívocamente la desigualdad. Los niveles de pobreza se pueden baremar de muchas maneras. Los índices de riqueza también. Nos pueden convencer con datos muy objetivos de que el nivel de vida en China ha subido espectacularmente. Pero habrá que escuchar a la voz popular que sabe que las cifras hay que creérselas a medias. Algo dicen y algo esconden. Muchas de las mayores fortunas del mundo se están gestando allí: la hasta ahora no resuelta cuestión de la distribución.
Pero los índices de desarrollo humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) nos informan, año a año, de que esta globalización acelera y ahonda vertiginosamente el foso de las desigualdades entre el norte y el sur, el centro y la periferia. Todos sabemos que la muerte por hambre y sed de nuestros congéneres, en la misma Tierra que alberga sociedades despilfarradoras, es un atentado a nuestra dignidad como seres humanos.
En un inspiradísimo artículo titulado “Dios” que publicó Vicente Verdú en El País aludía al hecho de que, con datos del PNUD de 1997, con la fortuna de los siete mayores capitales del mundo se podía erradicar la pobreza en el año 2000. Según el acelerado ritmo de concentración de la riqueza que hay, Verdú suponía que estaba cerca el día en que nadie dudaría de la existencia de Dios al poder estar en manos de una sola persona la solución de tal problema.
Pero además no sólo es la pobreza un asunto a erradicar, sino tantos otros problemas que no existirían caso de que se cumplieran las normas que el occidente civilizado nos dimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[46], en las Constituciones nacionales... las mutilaciones, los castigos físicos, la explotación sexual, la falta de libertad, la inmigración, las nuevas formas de esclavitud, el desarraigo y la pérdida de apoyo familiar... esas biografías rotas son lacras con las que no debemos seguir coexistiendo.
Otros mundos son posibles. Y tenemos que construirlos.
Y habría que recordar los principios del mejor liberalismo ilustrado: ese que abogaba por la libertad civil del individuo[47], las libertades constitucionales y económicas[48], los derechos de las minorías, la permisividad moral...
[1] Gorz, A.: Metamorfosis del trabajo, Madrid, Sistema, 1995.
[2] Naredo, J.M.: “Configuración y crisis del mito del trabajo” en Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. VI, núm. 119 (2), 1 de agosto de 2002.
[3] Como reseña Santos Ortega: “Antes nada se consideraba que fuera producido por el hombre; las riquezas se veían bajo el prisma de las mitologías como fruto de un maridaje entre el cielo y la tierra, integrado dentro de la visión organicista y animista entonces dominante. Dentro de esta visión organicista, todas las cosas del mundo se consideraban, de una manera u otra, dotadas de vida: esta abarcaba tanto al reino animal y vegetal como al mineral”. Santos Ortega, J.A.: Sociología del Trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, pág. 49-50.
[4] Arendt, H.: La condición humana, Madrid, Paidós.
[5] Bauman, Z.: Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Barcelona, Gedisa, 2000, págs. 34-35.
[6] Bauman, Z. (2000): op. cit., pág. 36: “Si la sujeción de la población masculina a la dictadura mecánica del trabajo fabril era el método fundamental para producir y mantener el orden social, la familia patriarcal fuerte y estable, con el hombre empleado (“que trae el pan”) como jefe absoluto e indiscutible, era su complemento necesario”.
[7] Santos Ortega, J.A.: op. cit.; pág. 36.
[8] Pérez Adán, J.: “Trabajo y sociedad” en Nemesio, R., Pérez Adán, J. y Serra, I.: Organización y trabajo. Temas de sociología de la empresa. Valencia, Nau Llibres, 1992, cap. 4.
[9] Sotelo, I.: “Un desempleo perpetuo”, en El País, 22.10.2002
[10] Sarriés, L.: Sociología de las relaciones industriales en la sociedad postmoderna, Zaragoza, Mira, 1993, pág. 93.
[11] García Ferrando,M., Poveda, M., Sanchís, E. y Santos, A.: “Trabajo y ocio en la sociedad contemporánea” en García Ferrando, M. (coord.): Pensar nuestra sociedad, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, pág. 325.
[12] Prieto, C.: “Trabajo y orden social: de la nada a la sociedad de empleo (y su crisis)” en Revista Política y Sociedad, nº 34 , monográfico Qué es el empleo, mayo-agosto 2000, pág. 27.
[13] Miguélez, F.: “¿Por qué empeora el empleo?” en Revista Sistema 168-169: La degradación del trabajo, julio 2002, pág. 40.
[14] Sabel,, Ch.: Trabajo y política: la división del trabajo en la industria, Madrid, Mº de Trabajo y S.S., 1986, cap. 5. “¿El final del fordismo?”.
[15] Lee, E.: “Mundialización y empleo: ¿Se justifican los temores?” En Revista Internacional del Trabajo, vol. 115 (1996), núm. 5, pág. 530
[16] Navarro, V.: “¿Están los Estados perdiendo su poder con la globalización?” en revista Sistema 155-156 El legado de Keynes, abril 2000.
[17] Fitoussi, J-P.: “¿La Bolsa o el empleo?” en El País 10.6.2001, pág. 16.
[18] Miguélez, F.: op.cit. pág. 44.
[19] Castillo, J.J.: A la búsqueda del trabajo perdido, Madrid, Tecnos, 1998.
[20] Susan George: en su conferencia “Una breve historia del neoliberalismo: veinte años de economía de élite y de oportunidades emergentes para el cambio estructural” pronunciada en la Conferencia sobre Soberanía Económica, Bangkok, marzo de 1999, disponible en http://www.ugt.es/globalizacion/susan1.htm afirma que de “dos tercios a tres cuartos de todo el dinero denominado “Inversión Extranjera Directa” no se dedica a inversiones nuevas para la creación de trabajo sino a las Fusiones y Adquisiciones que casi siempre invariablemente resultan en pérdidas de empleos”.
[21] Bilbao, A.: Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera, Madrid, Trotta.
[22] Paramio, L. “¿Hasta cuando la globalización?” en El País, 25.7.2001.
[23] A la que no es ajena la conversión de los partidos políticos en “máquinas de ganar votos” que han de centrarse para llegar al poder, perdiendo, por tanto, alguna de sus señas de identidad tradicionales.
[24] Alonso, L.E.: “Los nuevos movimientos sociales” en Vidal-Beneyto J. (Ed.) España a debate. II La sociedad. (coord.: Miguel Beltrán), Tecnos, Madrid 1991.
[25] George, S.: op.cit.
[26] pero sometido a procesos de fuerte intensificación del trabajo, víctimas propicias para el estrés y las nuevas enfermedades mentales. Ver el artículo “El estrés, una `no enfermedad´ muy cara” de Pablo X. Sandoval en El País de 26.1.2003, págs. 30-31: El estrés es un problema de adaptación a nuestro entorno que está en el origen del 50% de todas las bajas laborales de la Unión Europea.
[27] Ritzer, G.: La Mcdonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, Barcelona, Ariel, 1996.
[28] Se alude a sentencias emitidas en Barcelona y Pontevedra (al menos) en noviembre de 2003.
[29] Peña, M.: “Sí, es verdad, los lunes al sol” en El País, 21.10.2002, pág. 16.
[30] Miguélez, F.: op. cit., pág. 45.
[31] Castells, M.: “Empleo, trabajo y sindicatos en la nueva economía global” en http://www.ugt.es/globalizacion/mcastells.htm; octubre de 1996
[32] Castells, M.: Íbidem.
[33] Cortina, A. y Conill, J.: “Cambio en los valores del trabajo” en Revista Sistema 168-189, La degradación del trabajo, julio 2002, págs. 11-12 .
[34] James Wolfenshon, Presidente del Banco Mundial: “Si no actuamos ya, en los próximos años las desigualdades serán gigantescas y se convertirán en una bomba de relojería que estallará en la cara de nuestros hijos”. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001: “Creo que la globalización –la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías nacionales- puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres; pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en el que la globalización ha sido gestionada”. Michel Camdessus, ex Director General del Fondo Monetario Internacional: “No hay que considerar el mercado como una divinidad a la que hay que adorar. Se ha visto que el mercado solo, sin regulación pública eficiente, no funciona bien y puede crear situaciones sociales y de poder destructoras para la democracia y para el mismo mercado”
[35] Cortina, A. y Conill, J.: op. cit., pág. 14.
[36] Aluden a la obra de Richard Sennet, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2000.
[37] “La extinción de la mujer cuidadora” a la que aludía Adela Cortina en El País 23.11.1999 lleva a que en nuestras sociedades productivistas se haga tan dificultosa la atención a muchos padres dependientes que éstos ven, inermes, cómo el tradicional respeto y la gratitud hacia aquellos por quienes disfrutamos del don infinito de la vida se trueca en una creciente contrariedad al carecer de medios para atenderlos.
[38] Rocher, G.: Introducción a la sociología general, Barcelona, Herder, 1987.
[39] Del Campo Urbano, S.: La Sociología científica moderna, Madrid, Instº Estudios Políticos), pág. 27.
[40] Gil Villa, F.: La exclusión social, Barcelona, Ariel, 2002.
[41] Rifkin, J.: La era del acceso, Barcelona, Paidós, 2000.
[42] Jackson, G.: “¿Qué puede hacer la gente?” en El País, 10.11.2003, pág. 13.
[43] Cortina, A. y Conill, J.: op. cit., pág. 15.
[44] Castillo, J.J.: “Trabajo del pasado, trabajo del futuro: por una renovación de la Sociología del Trabajo” en Castillo, J.J. (Editor): El trabajo del futuro, Madrid, Editorial Complutense, 1999.
[45] Gil Villa, op. cit., pág. 57.
[46] Que aprobó la Asamblea General de la ONU en 1948: su artículo 1, reza así: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
[47] Y ningún individuo es libre si no puede elegir qué hacer con su vida, si deviene inevitablemente obligado a cumplir con un estatus teóricamente adquirido pero realmente adscrito.
[48] Pero reaccionando ante las consecuencias negativas de ésta tratando de paliarlas.