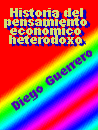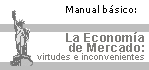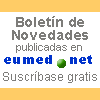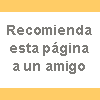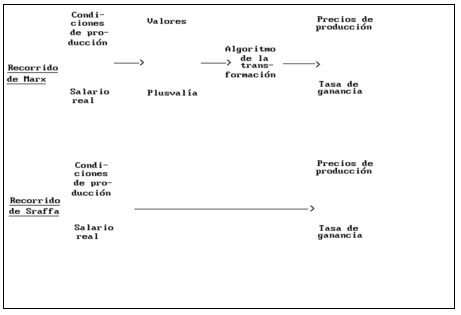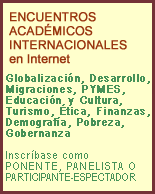
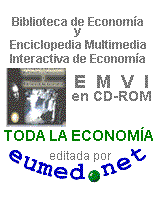
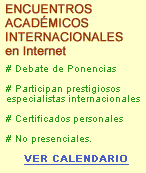
|
Este texto forma parte del
libro
Historia del Pensamiento Econ�mico Heterodoxo
del profesor Diego Guerrero
Para obtener el texto completo
para imprimirlo, pulse aqu�
Cap�tulo 8. Sraffianos y neorricardianos.
Puesto que Sraffa dedic� muchos a�os de su vida a la edici�n minuciosa y exquisita de las obras completas de Ricardo, convirti�ndose as� en un int�rprete cualificado[1] de la obra de �ste, y puesto que en su propia obra -cuantitativamente reducida pero extremadamente pol�mica- se autoconsider� un cr�tico del marginalismo que desarrollaba su cr�tica a partir de los planteamientos hechos por Ricardo, traducidos a un lenguaje y a un contexto diferentes, es l�gico que en este cap�tulo, antes de estudiar a Sraffa y a los sraffianos, dediquemos un ep�grafe a ciertos puntos b�sicos de la obra de Ricardo.
8.1. El legado de Ricardo
Aparte de la importancia excepcional de los planteamientos positivos de Ricardo, son muy importantes tambi�n las cr�ticas que realiza tanto a la teor�a de la oferta y la demanda como a la vinculaci�n de la teor�a del valor con la utilidad y la escasez. En el cap�tulo XXX de sus Principios afirma que "la opini�n de que el precio de las cosas depende exclusivamente de la proporci�n existente entre la demanda y la oferta se ha convertido casi en un axioma en Econom�a pol�tica y ha sido fuente de muchos errores en dicha ciencia" (1817, p. 385). Por ello, tras criticar a Buchanan, Say y Lauderdale en este punto, admite que los art�culos "que son monopolizados" var�an de valor "seg�n la ley sentada por Lord Lauderdale; bajan a medida que los vendedores aumentan su cantidad y suben en proporci�n al deseo que demuestran los compradores". Sin embargo, en el caso general, es decir cuando las mercanc�as "est�n sujetas a la competencia", el precio "depender� en �ltimo t�rmino no del estado de la demanda y la oferta, sino del aumento o de la disminuci�n del coste de su producci�n", de forma que la presi�n al alza de un aumento de la demanda sobre el precio de una mercanc�a "s�lo ser�a temporal, a menos que subiera el coste de producci�n [...], es decir, su precio natural" (p. 388).
Otro punto importante es su cr�tica a los autores que no distinguen entre el valor y la riqueza (cap�tulo XX). Para Ricardo, la introducci�n de maquinaria y la divisi�n del trabajo pueden aumentar la riqueza producida por un determinado conjunto de trabajadores a pesar de que �ste "siempre producir� el mismo valor" si desarrolla la misma cantidad de trabajo; y ello es as� porque "toda mercanc�a sube o baja de valor en proporci�n a la facilidad o dificultad de su producci�n, o, en otras palabras, en proporci�n a la cantidad de trabajo empleado en su producci�n" (p. 277). Por tanto, Say est� "especialmente desgraciado" al identificar valor y riqueza (p. 283) y tambi�n al considerar un error la teor�a de Smith que atribuye "al trabajo del hombre solamente la facultad de producir valor" (p. 287). Para Say, tambi�n los "agentes que proporciona la Naturaleza" y "el capital" contribuyen al valor, pero Ricardo le recuerda que "estos agentes naturales, aunque aumentan mucho el valor en uso, no a�aden nada al valor en cambio, del que habla M. Say; en cuanto se obliga a los agentes naturales, ya sea con la ayuda de la maquinaria, ya con la de la ciencia, a hacer el trabajo que antes efectuaba el hombre, el valor en cambio de ese trabajo baja en consecuencia" (pp. 287-288).
Tambi�n critica la idea de la utilidad o de la escasez como fuentes del valor: "La utilidad no es, pues, la medida del valor en cambio, aunque sea absolutamente esencial al mismo. Si una cosa no fuera de utilidad alguna -en otras palabras, si no pudiera en modo alguno contribuir a nuestra satisfacci�n-, estar�a privada de valor en cambio, por escasa que fuese, o cualquiera que fuese la cantidad de trabajo necesaria para procurarla" (p. 28). Y si bien existen algunas cosas "cuyo valor es determinado solamente por su escasez", estas cosas "constituyen una parte muy peque�a de la masa de art�culos que se cambian diariamente en el mercado", mientras que "la gran mayor�a de esas cosas que son objeto de deseo se obtienen por medio del trabajo" (ibidem).
Ahora bien, si en lo anterior Ricardo apoya a Adam Smith, no por ello deja de criticarlo en otro punto esencial: la idea smithiana de que los salarios determinan el valor. Respecto a esto, escribe: "Adam Smith y todos los autores que le han seguido, sin excepci�n alguna a mi entender, sostuvieron que un alza en el precio del trabajo ser�a uniformemente seguida por un aumento en el de todas las mercanc�as", pero -a�ade- "espero haber logrado demostrar que esa opini�n no tiene fundamento" (p. 62). La tesis original de Ricardo es que una elevaci�n de los salarios s�lo tiene efecto sobre el beneficio y sobre la tasa de beneficio (que descender�n), pero no sobre los precios. Sin embargo, tras las cr�ticas recibidas de Malthus sobre este punto (v�ase Hunt 1992a), reconoce Ricardo que fue un "error dejar de considerar por entero el efecto producido por un alza o baja [del precio] de la mano de obra" al apreciar "las causas de las variaciones del valor de las cosas"; pero que "ser�a igualmente incorrecto darle mucha importancia" a esta causa, ya que "es relativamente leve en sus efectos", al no superar un porcentaje que puede oscilar "de 6 a 7 por 100", ya que "los beneficios no podr�an admitir, probablemente, en caso alguno, una depresi�n general y permanente que fuese mayor" (pp. 52-53). Este punto es esencial y el propio Ricardo as� lo entiende, pero veremos luego c�mo la insistencia de Sraffa sobre la incidencia de estos cambios distributivos en los precios relativos -que Ricardo s�lo consideraba marginalmente- es una posici�n m�s bien malthusiana que ricardiana y, desde luego, "incorrecta" seg�n el punto de vista de Ricardo.
Ahora bien, la teor�a del valor de Ricardo estaba lastrada por una serie de errores e incomprensiones relativos a varios puntos interconectados. Marx, que dedic� muchas p�ginas al an�lisis de las teor�as de Ricardo[2], se�al� los siguientes: confusi�n entre trabajo y fuerza de trabajo; identificaci�n del capital adelantado con el capital variable y, por tanto, de la tasa de plusval�a con la tasa de ganancia y de los precios de producci�n con los precios directos o valores; confusi�n entre valor absoluto y valor relativo, y olvido del primero en muchas ocasiones; ausencia de an�lisis de las formas del valor y consiguiente incapacidad para entender la conexi�n entre el trabajo y el dinero en el seno de la teor�a del valor. Sin embargo, Marx era consciente de que bastaba la aportaci�n ya conseguida por Ricardo para que se rebelaran contra la teor�a laboral del valor los representantes subsiguientes de la econom�a pol�tica, como por ejemplo Carey, que "lo denuncia como padre del comunismo" porque "el sistema de Mr. Ricardo es un sistema de discordias... Su conjunto tiende a la producci�n de hostilidad entre las clases y las naciones" (1848, pp. 74-75, citado en Marx 1862, vol. II, pp. 141-2). Y ello es as� porque Ricardo arranca del "punto de partida para la fisiolog�a del sistema burgu�s", que es "la determinaci�n del valor por el tiempo de trabajo", y esto le permite comprender los conflictos de clase entre la burgues�a industrial y la clase terrateniente, y entre ambas y la clase obrera[3] (V�ase Hunt 1992a).
Pero si Ricardo, por ser el "padre del comunismo", deb�a ser atacado, sus hijos, los socialistas ricardianos, y su nieto, Karl Marx, eran ya tan comunistas que hab�a que contradecirlos a cualquier precio[4]. Al estudiar a Hodgskin en el cap�tulo 2, ya vimos que a pesar de ser corrientemente considerado como "socialista ricardiano", este autor y el resto del grupo deber�an llamarse mejor "socialistas smithianos". Pues bien, una confusi�n similar ocurre con los llamados "ricardianos" de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que todos ellos eran en realidad unos utilitaristas ecl�cticos que pretend�an combinar la teor�a laboral del valor con la -para ellos superior- teor�a subjetiva del valor basada de la utilidad. �ste es el caso de los conocidos Tug�n-Baranovski, Dmitriev y Bortkiewicz, pero tambi�n de otros ricardianos de aquella �poca, como sus compatriotas Struve y Charasoff, el japon�s Shibata o el alem�n Dietzel.
Tug�n-Baranovski escribe que "s�lo la teor�a de la utilidad marginal nos proporciona una explicaci�n plenamente cient�fica del hecho bien conocido de que el precio de las mercanc�as depende de la cantidad de la misma que se ofrece en el mercado", y a�ade que "s�lo desde el punto de vista de esta teor�a podemos referirnos a la ley de la oferta y la demanda como una ley cient�fica m�s que como una pura generalizaci�n emp�rica" (1890, pp. 212 y 215, citado en Dmitriev 1904, p. 181). Sin embargo, piensa que "la teor�a de la utilidad marginal no contradice el punto de vista de Ricardo y Marx, sino que, al contrario, presenta una confirmaci�n inesperada de las ense�anzas de estos economistas" (ibid., p. 228). Pero, como han se�alado otros, "aproximadamente a las mismas conclusiones hab�an llegado ya Jevons y Wicksteed" (Howard y King 1995, p. 227). Finalmente, se muestra totalmente de acuerdo con la idea de Rodbertus de que "el valor trabajo es la gran idea econ�mica del futuro", ya que ser� entonces, "cuando los intereses del trabajo lleguen a determinar al sistema econ�mico", cuando la "evaluaci�n por el trabajo adquirir� significado real" (Tug�n 1900, p. 633).
Algo similar puede afirmarse de Dmitriev. Aunque a veces se ha encontrado en �l una "defensa de Ricardo contra las cr�ticas de Jevons y Walras" (Dobb 1973, p. 309), lo cierto es que "una lectura de los tres Ensayos de Dmitriev deber�a descartar la impresi�n de que es un ricardiano", pues Dmitriev "abandona decididamente a Ricardo y muestra que siempre que no se satisfaga al menos una de estas condiciones [rendimientos constantes a escala y competencia perfecta] los precios depender�n tambi�n de las condiciones de demanda, y ni siquiera los precios de equilibrio 'a largo plazo' pueden obtenerse directamente del conocimiento de la tecnolog�a y del salario real" (Nuti 1974, p. 20). De hecho, Dmitriev acusa a Ricardo de utilizar la "hip�tesis arbitraria" de que "la libre competencia plena tiende a rebajar el precio de los productos a sus costes de producci�n necesarios", cuando la "regla general" es que "este nivel ser� siempre superior al de los costes necesarios de producci�n" (1904, pp. 215 y 217).
Igualmente, Bortkiewicz se�ala que por medio del "m�todo matem�tico" puede comprobarse que "la teor�a del costo de producci�n puede armonizarse, sin dificultad, con la ley de la oferta y la demanda o con la determinaci�n de los precios por las valoraciones subjetivas de los compradores [...] Siguiendo el ejemplo de Walras, esto se logra insertando las ecuaciones de coste en un conjunto m�s amplio de ecuaciones en el que se da cabida tambi�n a estas valoraciones subjetivas. Es en esta conexi�n donde aparece de manera particularmente clara la superioridad del m�todo matem�tico sobre el m�todo de Marx. Marx fue incapaz de comprender que la determinaci�n de los precios por los costes pod�a reconciliarse perfectamente con su determinaci�n por la oferta y la demanda. En consecuencia, desestim� la oferta y la demanda como factores explicativos del valor o del precio" (1907, pp. 53-54). Si Bortkiewicz hubiera le�do a Malthus o hubiera le�do a Marx m�s detenidamente, habr�a llegado a conclusiones distintas, pues Marx, tras citar a Malthus -y comprobar que �ste admite "que en el caso de dos natural prices de una misma mercanc�a en diferentes momentos, la oferta y la demanda pueden y deben coincidir en ambos casos"-, concluye: "Pero puesto que en ninguno de ambos casos hay diferencia alguna en la proporci�n entre oferta y demanda, pero s� la hay en la magnitud del propio natural price, �ste obviamente se determina en forma independiente de la oferta y la demanda, y de ninguna manera puede ser determinado por �stas" (Marx 1894, vol. 6, p. 243).
Respecto a los otros tres ricardianos citados, podemos agregar lo siguiente. P. B. Struve pertenec�a, junto a Tug�n y a S. N. Bulg�kov, al grupo conocido en Rusia como los "marxistas legales". Al escribir en 1894 sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, Struve se caracteriz�, en su pol�mica contra sus adversarios, los "populistas", por dibujar una visi�n id�lica y exclusivamente a base de trazos positivos, del capitalismo, que lo llev� hasta el punto de pedir: "(enrol�monos a la escuela del capitalismo!". Pero desde un punto de vista te�rico, su marxismo inicial, ciertamente revisionista desde el principio[5], y entremezclado con ideas neomalthusianas, dio paso, desde comienzos del siglo XX, a un alejamiento total del marxismo, "pero tambi�n del materialismo y del socialismo"; y, al mismo tiempo, a una aceptaci�n del "liberalismo, el idealismo y la moderaci�n" (Howard y King, 1989, pp. 186, 184).
El matem�tico ruso Georg von Charasoff, conocido por su cr�tica frontal a la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, de Marx -de la que dec�a que "no era ninguna ley... sino un error completo", porque, seg�n sus conclusiones, "la tasa de ganancia no puede caer nunca"-, anticip� en 1910 "muchos de los resultados de las d�cadas de 1960 y 1970", incluyendo "temas sraffianos como la mercanc�a patr�n, el aparato de los 'subsistemas', la distinci�n entre mercanc�as 'b�sicas' y 'no b�sicas', y la definici�n del valor en cantidades de 'trabajo fechado'" (Howard y King 1992, p. 230). Aparte de esto, "Charasoff fue tambi�n el primero en interpretar la transformaci�n de los valores en precios de producci�n como un proceso de Markov", y en haber descubierto "lo que Michio Morishima describi� m�s tarde como 'el teorema marxiano fundamental', que afirma que una condici�n necesaria y suficiente para que haya beneficios es que la plusval�a sea positiva" (ibidem).
En cuanto al japon�s Kei Shibata -que hab�a demostrado en 1934 que el teorema de la tasa de ganancia creciente (defendido por Tug�n, Bortkiewicz y Moszkowska) pod�a establecerse "con modelos especificados en precios tanto como en valores-trabajo", y que proporcion� en 1939 un "ejemplo muy temprano de un modelo input-output de Leontief del que se pod�an derivar los precios de producci�n y la tasa de ganancia (dado el salario real)" (ibid., pp. 137-138)-, demostr� que la tasa de ganancia pod�a establecerse sin referencia a magnitudes de valor, y anticip� el teorema de Okishio, adelant�ndose as�, en varias d�cadas, a muchos de los planteamientos de los neorricardianos modernos.
Por �ltimo, el alem�n Dietzel cre�a que no exist�an diferencias materiales entre la opini�n de los marginalistas y la de Ricardo: "Todos los bienes que 'cuestan trabajo', que son 'dif�ciles de obtener', son bienes 'escasos' -por tanto, la escasez y los 'costes' son solamente dos expresiones distintas de una misma cosa" (citado en Kurz 1995, p. 17). Esta postura de Dietzel es la misma que ten�an, en realidad, los neocl�sicos Jevons (1871), Wicksteed (1894) y Marshall (1890), como reconocen los neorricardianos Kurz (1995, p. 71) y Steedman, y los marxistas Howard y King (1995), p. 227.
Como conclusi�n, Howard y King se�alan que tanto Charasoff como Shibata, lo mismo que Dmitriev, "anticiparon una de las importantes conclusiones de Samuelson en 1957 y de los economistas sraffianos de los 60 y los 70"; y a�aden que estos autores, y tambi�n Bortkiewicz, "al cuestionar la afirmaci�n marxiana de la prioridad l�gica de los valores, recibieron todos una confirmaci�n poderosa de sus puntos de vista con la publicaci�n de Producci�n de mercanc�as por medio de mercanc�as [de Sraffa]" (ibid., pp. 233 y 250), lo que se refleja en el siguiente esquema:
8.2. Sraffa.
Como se ha dicho, antes de publicar su famoso libro de 1960, Sraffa comenz� a publicar las no menos famosas Obras Completas de Ricardo (cuyo volumen de �ndices no apareci� hasta a 1973, aunque el proyecto se le encarg� al final de los a�os 20). En su interpretaci�n de Ricardo, Sraffa combati� la tendencia neocl�sica a ver en Ricardo un simple precedente del an�lisis marginalista, y a ver, consiguientemente, en su teor�a de la renta el n�cleo del sistema ricardiano. Sraffa, por el contrario, defendi� la teor�a de los beneficios como el centro de la teor�a de Ricardo y demostr� c�mo la preocupaci�n de Ricardo por la teor�a del valor fue un subproducto de su preocupaci�n por la teor�a de los beneficios. Sin embargo, a lo largo de su obra Ricardo evoluciona respecto a la teor�a de los beneficios: si en 1815 todav�a sosten�a una teor�a de los beneficios basada en un modelo "triguero", en los Principios (1817) parece haber sustituido este modelo por el "laboral", seg�n el cual si antes era el excedente en la producci�n de trigo sobre los costos en trigo lo que explicaba la tasa de beneficio como una simple proporci�n, ahora ser� el trabajo, al unificar la valoraci�n de los distintos elementos de la producci�n, lo que permitir� calcular la tasa de beneficio (Dobb 1973, p. 89).
Pues bien, uno de los problemas de Sraffa es que parece preferir la primera teor�a de Ricardo a la segunda, por ser aqu�lla m�s coherente con su propia preocupaci�n te�rica (1960, pp. 131-132), guiada por la idea de obtener una tasa de beneficio como "una raz�n entre cantidades de mercanc�as independientemente de sus precios", aunque ello le exija enredarse con la intrincada cuesti�n de la mercanc�a patr�n y del sistema patr�n, que no es, seg�n �l, sino una continuaci�n de la preocupaci�n mostrada por Ricardo por encontrar una "medida invariable del valor" (ibid., p. 42). Otra de las grandes preocupaciones de Sraffa, que a Ricardo le parec�a una cuesti�n de segundo orden, es la de encontrar en qu� medida un cambio en las variables distributivas afecta a los precios relativos de la mercanc�a, "porque, como veremos, los precios no pueden determinarse antes de conocer el tipo de beneficio" (ibid., p. 21). Como se apunt� antes, es �sta una preocupaci�n m�s malthusiana que ricardiana, pues a Ricardo le parec�a "igualmente incorrecto darle mucha importancia" a esta causa secundaria de variaci�n de los precios (la originada en la variaci�n en las variables distributivas) que olvidarla enteramente, raz�n por la cual indica clar�simamente que "en los cap�tulos siguientes de esta obra, si bien me referir� ocasionalmente a esta causa de variaci�n, considerar� que todas las grandes alteraciones que tienen lugar en el valor relativo de las cosas son producidas por la mayor o menor cantidad de trabajo que se necesite para producirlas" (Ricardo 1817, p. 53).
Sraffa escribe tambi�n que, puesto que el excedente no puede asignarse ni antes ni despu�s de la determinaci�n de los precios, la conclusi�n es que "la distribuci�n del excedente debe ser determinada a trav�s del mismo mecanismo y al mismo tiempo que se determinan los precios de las mercanc�as" (p. 21). Obs�rvese que este planteamiento coincide -aunque no en la terminolog�a- con el de Walras, consistente en deducir "la teor�a de la determinaci�n simult�nea de los precios de los productos y de los precios de los servicios de la tierra, trabajo y capital" (1874, p. 343). Para esta determinaci�n simult�nea[6], se usa un sistema de k + 1 ecuaciones (las k correspondientes a las condiciones sociot�cnicas de producci�n de los k sectores, m�s la correspondiente a la igualaci�n de la renta nacional con la unidad), "que se comparan con k + 2 variables (k precios, el salario w y el tipo de beneficio r)", con lo que "el resultado de a�adir el salario como una de las variables es que el n�mero de �stas excede ahora el n�mero de ecuaciones en una y que el sistema puede moverse con un grado de libertad; y si una de las variables es fijada, las dem�s ser�n fijadas tambi�n" (p. 28). Finalmente, Sraffa prefiere determinar ex�genamente la tasa de ganancia como variable independiente, en vez del salario, debido a que "el tipo de beneficio, en cuanto que es una raz�n, tiene un significado que es independiente de cualquier precio, y puede ser, por tanto, 'dado' antes de que los precios sean fijados. Es as� susceptible de ser determinado desde fuera del sistema de producci�n, en especial, por el nivel de los tipos monetarios de inter�s" (pp. 55-56).
Ya hemos visto que tener como objetivo b�sico "el estudio de los movimientos de precios que acompa�an a una variaci�n en la distribuci�n" es algo muy poco ricardiano que sin embargo caracteriza esencialmente la tarea de Sraffa. Sin embargo, Sraffa sigue fielmente a Ricardo en su concepci�n de la relaci�n entre salarios y beneficios como puramente antag�nica. Marx, en cambio, se aparta claramente de Ricardo en este punto: "Si se toma una magnitud dada, y se la divide en dos partes, resulta claro que una de �stas s�lo puede aumentar en la medida en que disminuye la otra, y a la inversa. Pero esto en modo alguno es as� cuando se trata de magnitudes expansibles (el�sticas). Y la jornada de trabajo es una de esas magnitudes el�sticas, siempre que no se haya conquistado una jornada normal de trabajo. Con tales magnitudes, ambas partes pueden crecer, ya sea en proporciones iguales o desiguales. Un aumento en una no es provocado por una disminuci�n de la otra, y a la inversa: Adem�s, este es el �nico caso en que los salarios y la plusval�a, en t�rminos de valor de cambio, pueden aumentar al mismo tiempo, y tal vez inclusive en iguales proporciones. El hecho de que pueden aumentar en t�rminos de valor de uso resulta evidente por s� mismo; puede crecer aun cuando, por ejemplo, se reduzca el valor del trabajo" (Marx 1862, vol. II, p. 350).
Aunque tiene raz�n Marx en que la 'ley' de Ricardo -la de que la plusval�a y el salario en t�rminos de valor de cambio pueden ascender o descender s�lo en proporci�n inversa- es incorrecta, esta cr�tica no parece aplicable a Sraffa ya que �ste utiliza los salarios y los beneficios como proporciones de la renta nacional. Sin embargo, debemos insistir en que toda la construcci�n sraffiana parece limitada a ese 6 � 7% de las variaciones de los precios que seg�n Ricardo podr�a explicar el an�lisis de los efectos de las variaciones distributivas sobre aqu�llos. El 93% restante queda absolutamente fuera del an�lisis de Sraffa[7].
Otro problema de la teor�a de Sraffa es que no parece consciente de las limitaciones que supone tener que tratar s�lo con precios relativos, y no con precios absolutos (v�ase la nota 12 del cap�tulo 3), en la teor�a del valor. Una gran defensora de Sraffa m�s tarde, Joan Robinson, escrib�a en 1933 c�mo pod�a formularse el an�lisis del valor: "Usted ve a dos hombres, uno de los cuales da un pl�tano al otro y recibe de �l un penique. Usted pregunta: )a qu� se debe que un pl�tano cueste un penique y no otra cantidad cualquiera?" (Robinson 1933, p. 6). �sta es precisamente la pregunta que Marx quiere responder con su teor�a del valor, y a ello dedica todos sus a�os de estudio de la Econom�a cuando ya ten�a todo un sistema filos�fico previo. El esfuerzo por dar una respuesta clara y cuantitativa a esta pregunta, sin renunciar a su sistema filos�fico ni a su ideolog�a, le oblig� a trabajar durante m�s de veinte a�os, hasta convertir su teor�a del valor en su filosof�a a la vez que su "econom�a". Es evidente que s�lo hay dos tipos de respuestas "cuantitativas" a esta pregunta: la que da la teor�a neocl�sica del equilibrio parcial y la de la teor�a laboral del valor. Ni la teor�a del equilibrio general ni la teor�a sraffiana son capases de ir m�s all� de la determinaci�n de los precios relativos, y en ning�n caso responden coherentemente a la cuesti�n de los precios absolutos o monetarios.
En cuanto a la teor�a del equilibrio general, Koutsoyiannis escribe que en este modelo "no se puede determinar el nivel absoluto de precios", por lo que sus te�ricos "han adoptado el artificio de escoger arbitrariamente el precio de una mercanc�a como numerario (o unidad de cuenta) y expresar todos los otros precios en t�rminos del precio del numerario. Con este artificio, los precios est�n determinados s�lo como razones (...) Si hacemos que el precio del numerario sea igual a uno, logramos la igualdad entre el n�mero de ecuaciones simult�neas y el de inc�gnitas (...) Sin embargo, los precios absolutos no est�n a�n determinados: est�n simplemente expresados en t�rminos de numerario" (p. 500). Ante la duda de si esta indeterminaci�n "puede eliminarse introduciendo expl�citamente en el modelo un mercado monetario, en el que el dinero sea no s�lo el numerario sino tambi�n el medio de cambio y reserva de valor", Koutsoyiannis concluye que "hasta ahora, ning�n modelo de equilibrio general ha sido monetizado en forma satisfactoria. Y resulta muy dudoso que el dinero pueda ser incorporado operativamente en un sistema est�tico de equilibrio general, por las siguientes razones: 1. El dinero involucra elecciones intertemporales y requiere un marco de referencia din�mico, en tanto que la mayor�a de los modelo de equilibrio general son est�ticos, de un solo periodo. 2. El dinero est� ineludiblemente ligado a con la incertidumbre, en tanto que la mayor�a de los modelos de equilibrio general se construyen con el supuesto de que existe plena informaci�n y de que los participantes en el mercado abrigan determinadas expectativas acerca del futuro. 3. El dinero tiene implicaciones tanto de corto como de largo plazo. Los sistemas de equilibrio general se interesan por el equilibrio a largo plazo. 4. La 'neutralidad' del dinero impl�cita en los sistemas neocl�sicos de equilibrio general es incompatible con la instituciones monetarias m�s sofisticadas del mundo real, tales con los mercados de capitales y la pol�tica monetaria del Estado" (pp. 500, 535).
Lo mismo plantea el sraffiano Ahijado: "el pasar de una econom�a de trueque a una econom�a monetaria plantea muchos problemas y anomal�as te�ricas: el proceso de obtenci�n de las demandas y con ellas de los precios se hace asim�trico, y hay que acudir a reglas institucionales ad hoc; existe una dicotom�a, por la que la parte real determina los precios relativos y las funciones son homog�neas de grado cero en los precios, mientras que la monetaria es de grado cero en precios y rentas; el equilibrio real es indeterminado hasta una constante multiplicativa; no se explica el proceso de generaci�n de la oferta monetaria; y no se puede cerrar correctamente el modelo, es decir, eliminar el grado de libertad, al no ser la ley de say sino una identidad y no una nueva ecuaci�n independiente" (p. 492).
En cuanto al modelo de Sraffa, el propio Ahijado no tiene m�s remedio que concluir su an�lisis afirmando que "el nivel de precios, esto es, los precios de las mercanc�as dados los precios relativos de las mismas, se encuentra indeterminado, y, por ello, es preciso introducir una ecuaci�n de normalizaci�n adicional (el numerario del sistema). Una vez hecho esto, se obtendr� autom�ticamente el salario-hora y los precios de las mercanc�as, que ser�n positivos y �nicos, dada la normalizaci�n elegida. Ambos dependen, pues, de la ecuaci�n de definici�n del numerario manejada". Por otra parte, "los precios de las mercanc�as y el salario-hora se expresan en las unidades de cuenta imaginarias que hemos tomado para definir el numerario. En cambio, los precio relativos son simples ratios, esto es, n�meros abstractos carentes de unidades de medida" (p. 627). Por su parte, Eatwell y Panico (1987) han se�alado que para cerrar el sistema sraffiano de precios relativos se necesita que est� dado el salario real (como en los cl�sicos) o "bien la tasa de ganancia", como parece preferir Sraffa (p. 450). En cualquier caso, la afirmaci�n de Sraffa de que �sta "es susceptible de ser determinada desde fuera del sistema de producci�n, en especial por el nivel de los tipos monetarios de inter�s" (1960, p. 56) no puede ser m�s coherente con la concepci�n neocl�sica, donde el rendimiento normal que se incluye en el coste medio de producci�n es precisamente esta tasa de inter�s.
Steedman nos recuerda en la primera nota de su libro que "Sraffa considera s�lo los 'precios de producci�n'; su libro no contiene ninguna referencia a los precios de mercado"; y a�ade que "lo mismo se aplica a este libro" (p. 11). Pero tambi�n los precios de equilibrio a largo plazo de la competencia perfecta equivalen a los precios de producci�n, con su tasa de ganancia incorporada igual al tipo de inter�s y con la anulaci�n completa de la competencia intrasectorial caracter�stica del an�lisis marxista. S�lo cambia la v�a por la que se llega a la misma conclusi�n. Para los neocl�sicos, estos precios de producci�n se obtienen para el nivel de coste que coincide a la vez con el �ptimo de explotaci�n de la escala �ptima de la empresa representativa de cada sector y con la utilidad marginal de cada uno de los consumidores que contribuyen a determinar la curva de demanda de mercado. Sraffa dirige su obra contra el an�lisis marginalista y por eso declara que "se ocupa exclusivamente de aquellas propiedades de un sistema econ�mico que no dependen de variaciones en la escala de producci�n o en las proporciones de los factores" (p. 11); pero comparte con este an�lisis neocl�sico la posibilidad de que haya m�s de una t�cnica productiva en el interior de un sector, por lo que imagina a todas las empresas de �ste produciendo en las mismas condiciones de coste y, por tanto, ya que todas venden al precio de producci�n, de beneficio: "a cualquier nivel del tipo general de beneficio, el m�todo que produce a un precio m�s bajo es, por supuesto, el m�s beneficioso de los dos para un productor que construye una nueva planta (...) Los puntos de intersecci�n, donde los precios son iguales, corresponden al desplazamiento de uno u otro m�todo a medida que el tipo de beneficio var�a. Puede haber una o m�s de tales intersecciones (...) por otra parte, si no hay intersecci�n alguna, uno de los dos m�todos resulta desventajoso en todas las circunstancias y puede ser desestimado" (pp. 115-6).
Un �ltimo problema del modelo de Sraffa es su incapacidad para ser utilizado en el an�lisis de la din�mica de la econom�a real, tal y como lo plantea la siguiente cita de Joan Robinson: "Llegamos ahora al meollo del asunto. Las ecuaciones t�cnicas no pueden por s� solas explicar los precios. En la econom�a real, rigen unos precios. Podemos postular una tasa de ganancia uniforme, y cuando es una tasa fijada -una tasa porcentual por periodo de rotaci�n- podemos establecer cu�les deber�an ser los precios. Pero ello no es sino lo que da la casualidad que son. Los precios no se hallan determinados por las condiciones t�cnicas (...) Desplacemos la tasa de ganancia por todos los valores, del cero al valor m�ximo (...) y obs�rvese c�mo se comportan los precios. En el tiempo hist�rico, naturalmente, no ser�a posible tener la misma composici�n f�sica del producto con participaciones de salarios y beneficios diferentes (los capitalistas desear�an obtener su participaci�n en acero y caviar, los obreros en queso y botas). El c�lculo es �nicamente un movimiento en el tiempo l�gico (...) Algunos lectores han interpretado el c�lculo de los movimientos ascendentes y descendentes de la tasa de beneficio y la participaci�n de los salarios como una referencia ala guerra de clases. Pero se trata de un total malentendido. Con una t�cnica dada y un producto neto dado, queda poco espacio para una lucha en torno a los salarios (...) En la econom�a real, en el movimiento en que fue tomada la fotograf�a de la misma, la participaci�n de los salarios hab�a sido ya alumbrada por la historia pasada" (1977, pp. 100-1).
8.3. Los sraffianos.
Mientras que Smith y Ricardo, por diferentes motivos, hab�an encontrado supuestos en los que, seg�n ellos, no era v�lida la teor�a laboral del valor, lo que se observa en Sraffa es un paso m�s en esta direcci�n hacia el "abandono" de la teor�a del valor-trabajo, ya que la vigencia de esta teor�a queda en �l reducida al caso especial de que "el total de la renta nacional va a parar a los salarios", pues lo que ocurre, seg�n Sraffa, es que "a este nivel de salarios, los valores relativos de las mercanc�as son proporcionales a sus costes-trabajo", mientras que en todos los dem�s casos "los valores no siguen una regla sencilla para ning�n otro nivel de salarios" (p. 29). Muchos disc�pulos de Sraffa han continuado profundizando en esta direcci�n, utilizando la teor�a del maestro para criticar, no s�lo la teor�a marginalista neocl�sica, sino tambi�n la teor�a de Marx, especialmente en la medida en que �sta se manifiesta como una teor�a laboral del valor con pretensiones de universalidad para todas las condiciones econ�micas capitalistas. En su conocido libro sobre "Marx despu�s de Sraffa", I. Steedman insiste en la manida tesis de que "la asignaci�n social de la fuerza de trabajo puede determinarse sin referencia a ninguna magnitud de valor", aclarando que, seg�n �l, "las cantidades de trabajo incorporadas en las diversas mercanc�as (...) no desempe�an ning�n papel esencial en la determinaci�n de la tasa de ganancia (o de los precios de producci�n)" (Steedman 1977, pp. 12-13). Steedman aprovecha as� el aparato anal�tico de Sraffa para atacar sobre todo a Marx, asegurando adem�s que "la cr�tica a Marx basada en Sraffa no puede rechazarse en forma racional por la sencilla raz�n de que es correcta", por lo que concluye que "debe abandonarse el razonamiento de Marx basado en magnitudes de valor" (pp. 24-25). Cierto es que Steedman no reclama ninguna originalidad en estas conclusiones, pues aparte de otros antecedentes m�s cercanos que �l mismo se�ala[8], se muestra consciente de que ya en Dmitriev y en Bortkiewicz se encuentran estos mismos planteamientos, hasta el punto de dudar si "Marx despu�s de Dmitriev", o "Marx despu�s de Bortkiewicz" no constituir�an "un t�tulo m�s adecuado para el presente trabajo", opci�n que descarta en favor de "Marx despu�s de Sraffa" s�lo porque la obra de �ste �ltimo ha marcado un punto de inflexi�n al proveer un marco de an�lisis riguroso dentro del cual se convierten en casos especiales (importantes) las obras de Dmitriev y Bortkiewicz" (p. 26).
Como ya hemos visto, Dmitriev y Bortkiewicz reivindicaron a Walras y su teor�a utilitarista. Pues bien, tambi�n en esto se limita Steedman a seguir la estela de estos autores, ya que recurre, como ellos, al argumento de autoridad de los autores neocl�sicos. En su libro de 1977, se�ala que "el an�lisis de Von Neumann determina, a un alto nivel de abstracci�n, la tasa de ganancias, la tasa de crecimiento, todos los precios de producci�n, la asignaci�n de trabajo, la elecci�n de los m�todos de producci�n, la vida econ�mica de los bienes de capital y el patr�n de la producci�n, en t�rminos de los m�todos de producci�n alternativos y del conjunto de salario real especificados en sentido f�sico" (ibid., p. 211). Adem�s, tal determinaci�n "no involucra ninguna referencia al concepto de valor de Marx"; y aunque "el an�lisis de Von Neumann puede complementarse con la demostraci�n hecha por Morishima de que la tasa de ganancia y la tasa de crecimiento son positivas si y s�lo si es positivo el plustrabajo, en la nueva definici�n de Morishima", es preciso a�adir que "tampoco esta demostraci�n requiere referencia alguna al concepto de valor de Marx" (ibidem). Steedman afirma en su libro que "todo lo que puede expresarse en t�rminos de magnitudes de valor" puede tambi�n expresarse "sin recurrir a ellas, ya que �stas derivan de algo m�s b�sico como son las condiciones f�sicas de producci�n y los salarios reales". Y concluye su libro afirmando: "Hay que subrayar, una y otra vez, que el proyecto de una explicaci�n materialista de las sociedades capitalistas depende del an�lisis de las magnitudes de valor de Marx s�lo en el sentido negativo de que la insistencia en este an�lisis constituye un gran obst�culo para el desarrollo de tal proyecto" (ibid., p. 214). Howard y King han comentado que "aunque esta conclusi�n proced�a de un marxista que hab�a defendido sus planteamientos en el Bulletin of the Conference of Socialist Economists y en la New Left Review, era virtualmente id�ntica, como advirtieron diversos comentaristas, al teorema samuelsoniano de la 'goma de borrar'[9]" (1992, p. 273).
)Qu� queda de Marx, como conclusi�n, despu�s de Sraffa?, se preguntan Howard y King. Y su respuesta es esclarecedora, ya que al menos para algunos neocl�sicos como Morishima y Catephores queda el "teorema marxiano fundamental", que explica los beneficios en t�rminos de plusval�a. Sin embargo, un disc�pulo de Steedman, G. Hodgson, al que volveremos a encontrar en el pr�ximo cap�tulo, cree que incluso esto es redundante, ya que la noci�n misma de trabajo incorporado "s�lo puede ser una met�fora, desprovista de base material en cualquier realidad social" (Hodgson 1976). Poco despu�s, Steedman escrib�a, siguiendo a Hodgson, que "hay dos formas de calibrar el producto excedente (...) la existencia de explotaci�n (entendida en sentido estricto) y la existencia de beneficios no son m�s que las dos caras de una misma moneda: s�lo son las expresiones en 'trabajo' y en 'dinero' del hecho de que existe un excedente f�sico" (Steedman 1979, p. 11).
Como conclusi�n general, compartimos la opini�n de Howard y King, de que "para los sraffianos, la significaci�n de la teor�a del valor de Marx es puramente hist�rica", ya que, seg�n estos autores, tal teor�a "fue el principal medio a trav�s del cual se conserv� el paradigma del excedente, y se desarroll�, tras el declive de la econom�a marxiana" (1992, p. 292). Sin embargo, puesto que los sraffianos creen que Dmitriev, Leontief y von Neumann desarrollaron a su vez dicho paradigma m�s all� de donde lo dejara Marx, estos autores afirman tambi�n que "es esencial ser revisionista si se quiere conservar las verdades del marxismo" (ibidem). Empero, no hay acuerdo sobre el alcance de este revisionismo. Unos, como Garegnani, Eatwell y Milgate, propugnan simplemente el desarrollo de las tesis del libro de Sraffa (1960). Otros, como Pasinetti, Morishima y Godwin, prefieren la teor�a lineal de la producci�n a partir de los desarrollos de von Neumann. Un tercer grupo, con Joan Robinson y los postkeynesianos a la cabeza (v�ase el cap�tulo 9) insisten en el trabajo de Keynes, interpret�ndolo "� la Kalecki". Y por �ltimo, gente como Marglin (1984), Harris (1978), o Lichtenstein (1983), intentan combinar todo lo anterior. En cualquier caso, una caracter�stica com�n de todos estos grupos es que "la amalgama de las ideas de Marx con las de otros economistas tiene el efecto de diluir su componente espec�ficamente marxiano, de forma que se hace dif�cil saber qu� es exactamente la moderna econom�a pol�tica marxista" (ibid., p. 293).
Para seguir leyendo
Una de las obras m�s importantes de la escuela cl�sica de Econom�a, y de toda la historia del pensamiento econ�mico, es el libro de Ricardo (1817), que puede ser completado con la lectura del resto de su obra, editada por Sraffa (1951/55 y 1973), con la colaboraci�n de M. Dobb. Aunque la lectura "sraffiana" de Ricardo se refleja, l�gicamente, en los autores que se consideran seguidores de Sraffa, como Roncaglia (1978), Caravale (1985) o Caravale y Tosato (1980), hay tambi�n lecturas neocl�sicas de Ricardo -v�anse Stigler (1952, 1953, 1958), Blaug (1958), Hollander (1979, 1987, 1995), o Samuelson (1987)- que siguen a Schumpeter en considerar a Ricardo como un precursor del marginalismo que no ten�a, en el fondo, una teor�a del valor-trabajo.
Entre los "neorricardianos" de finales del siglo XIX y principios del XX, verdaderos precedentes del an�lisis de Sraffa y de los sraffianos, deben leerse los trabajos de Dmitriev (1898), Tug�n (1890, 1900 y 1904) y Bortkiewicz (1906/7, 1907 y 1971) para comprobar hasta qu� punto estaban influidos por el an�lisis de la escuela matem�tica y marginalista.
Sobre Sraffa y los sraffianos, aparte de leerlo a �l mismo (1960), junto a otros autores de sensibilidad parecida, como Garegnani (1960) y Pasinetti (1960, 1975, 198), debe leerse a los autores que sentaron las bases del modelo de producci�n lineal -Leontief (1925, 1951, 1987), von Neumann (1938)- y tambi�n a los que desarrollan recientemente esta l�nea interpretativa, desde Steedman (1977), Kurz (1979) y Schefold (1980) hasta Eatwell y Panico (1987), o Kurz y Salvadori (1993 y 1995). Pero v�ase tambi�n una cr�tica en Savran (1979).
Bibliograf�a:
Blaug, M. (1958): Ricardian Economics. An Historical Study, Yale University Press, New Haven, Conn. [Teor�a econ�mica de Ricardo: un estudio hist�rico, Ayuso, Madrid, 1973].
Bortkiewicz, L. von (1906/7): "Value and price in the marxian system", International Economic Papers, n1 2, 1952, pp. 5-60.
--(1907): "Contribuci�n a una rectificaci�n de los fundamentos de la construcci�n te�rica de Marx en el volumen III de El Capital", en Sweezy (ed.) (1949): Econom�a burguesa y econom�a socialista, Cuadernos de Pasado y Presente, n1 49, Buenos Aires, 1974].
--(1971): La teoria economica di Marx e altri saggi su B�hm-Bawerk, Walras e Pareto, ed. Luca Meldolesi, Einaudi, Tur�n.
Caravale, G. (ed.) (1985): The Legacy of Ricardo, Blackwell, Oxford.
-- y Tosato, D. (1980): Ricardo and the Theory of Value Distri�bu�tion and Growth, Londres, 1980.
Dmitriev, V. K. (1898): The theory of value of D. Ricardo: an attempt at a rigorous analysis", en (1904): Economic Essays on Value, Competition and Utility, CUP, Cambridge, 1974 [Ensayos econ�mi�cos: sobre el valor, la compe�tencia y la utilidad, Siglo XXI, M�xico, 1977].
Eatwell, J.; Panico, C. (1987): "Sraffa, Piero", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, eds. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Macmillan, Londres, vol. IV, pp. 445-452.
Garegnani, P. (1960): Il capitale nella teorie della distribuzione, Giuffr�, Mil�n.
Hollander, S. (1979): The Economics of David Ricardo, Heinemann, Londres.
--(1987): Classical Economics, Blackwell, Nueva York.
(1995): Ricardo. The New View. Collected Essays I, Routledge.
Kurz, H. D. (1979): "Sraffa after Marx (reviewing: Ian Steedman, Marx After Sraffa, N. L. B., London, 1977)", Australian Economic Papers, 18 (32), pp. 52-70.
-- y Salvadori, N. (1993): "Von Neumann's growth model and the 'classical' tradition", The European Journal of the History of Economic Thought, 1, pp. 129-160.
--(1995): Theory of Production. A Long-Period Analysis, University Press, Cambridge.
Leontieff, W. (1925): "La balance de l'�conomie nationale de l'U.R.S.S.: analyse m�thodologique des travaux de la Direction Centrale des Statistiques", en �tudes �conomiques, n1 145, 1963, Par�s.
--(1951): The structure of the american economy (1919-1939), 2nd. ed., Oxford University Press, Nueva York [La estructura de la econom�a americana, 1919-1939, Bosch, Barcelona, 1958].
--(1987): "Input-output analysis", en The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 2, Macmillan, Londres, pp. 860-864.
Pasinetti, L. (1960): "A mathematical formulation of the ricardian system", Review of Economic Studies, 27, febrero, pp. 78-98.
--(1975): Lezioni di teoria delle produzione, Il Mulino, Bolonia [Lecciones de teor�a de la producci�n, Fondo de Cultura Econ�mi�ca, Madrid, 1983].
--(1981): Structural Change and Economic Growth. A Theoretical Essay on the Dynamics of the Wealth of Nations, Cambridge University Press, Cambridge [Cambio estructural y crecimiento econ�mico, Pir�mide, Madrid, 1985].
Ricardo, D. (1817): Principios de Econom�a Pol�tica y Tributa�ci�n, Ayuso, Madrid, ed. M. Rom�n, 1973.
Roncaglia, A. (1978): Sraffa and the Theory of Prices, John Wiley, Chichester.
Samuelson, P. (1987): "Sraffian Economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics, eds. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Macmillan, Londres, vol. IV, pp. 452-461.
Savran, S. (1979): "On the theoretical consistency of Sraffa's economics", Capital and class, 7, primavera, pp. 131-140 ["Sulla coerenza della teoria economica di Sraffa", Plusvalore, 7, 1990, pp. 3-16].
Schefold, B. (1980): "Von Neumann and Sraffa: mathematical equivalence and conceptual difference", Economic Journal, 90 (337), marzo, pp. 140-156.
Sraffa, P. (1951/1955 y 1973): The Works and Correspondence of David Ricardo, Cambrid�ge, vols. I-X: 1951-1955, vol. XI (�ndices): 1973 [Obras y correspondencia (ed. P. Sraffa), Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, 1959].
--(1960): Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory, Cambridge University Press, Cambridge [Producci�n de mercanc�as por medio de mercanc�as, Oikos-Tau, Vilassar de Mar, Barcelona, 1966].
Steedman, I. (1977): Marx After Sraffa, New Left Books, Londres [Marx, Sraffa y el problema de la transformaci�n, Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, 1985].
Stigler, G. (1952): "The Ricardian Theory of Value and Distribu�tion", Journal of Political Economy, 60 (3), junio, pp. 187-207.
--(1953): "Sraffa's Ricardo", American Economic Review, septiembre, pp. 586-599.
--(1958): "Ricardo and the 93% labour theory of value", American Economic Review, 48, pp. 356-367.
Tug�n-Baranovsky, M. I. (1890): "Uchenie o Predel'noy Poleznosti Khnozyaystvennykh Blag" ("Sobre la utilidad marginal de los bienes econ�micos como determinante de su valor"), Yuridichesky Vestnik, 6, pp. 192-230.
--(1900): "Trudovaya Tsennost' i Pribyl" ("Valor-trabajo y beneficio"), Nauchnoe Obozrenie, 3, pp. 607-634.
--(1904): Los Fundamentos te�ricos del marxismo, Hijos de Reus Editores, Madrid, 1915 (trad. del alem�n y pr�logo, R. Carande).
Von Neumann, J. von (1938): "�ber ein �konomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes", en K. Menger (ed.): Ergebuisse eines Mathematischen Seminars ["A model of general economic equilibrium", Review of Economic Studies, 1946, pp. 221-229, trad. de O. Morgenstern].
[1] Lo cual no significa que muchos autores hayan dejado por ello de presentar lecturas alternativas de la obra de Ricardo, como, por ejemplo, Stigler y Hollander desde el punto de vista neocl�sico.
[2] V�ase el segundo volumen de sus Teor�as de la Plusval�a, casi �ntegramente dedicado a �l.
[3] Marx alaba la honradez cient�fica de Ricardo en un p�rrafo citado en el cap�tulo 3 (v�ase tambi�n la introducci�n de M. Rom�n a la edici�n de los Principios que se cita en la Bibliograf�a de este libro). Por esa raz�n, concede tanta importancia al p�rrafo del Ensayo sobre los beneficios, de Ricardo, que cita en las Teor�as: "Lamentar� [...] mucho que consideraciones hacia cualquier clase en particular frenen el progreso de la riqueza y la poblaci�n del pa�s" (Marx 1862, vol. 2, p. 105).
[4] James Mill escribi� a Brougham que si las ideas de Hodgskin "se diseminaran ser�an subversivas para la sociedad civilizada" (citado en Robbins 1952, p. 135). Por su parte, Hunt escribe: "La influencia de Hodgskin y las conclusiones radicales de su teor�a fueron sin duda factores explicativos importantes del abandono por parte de Nassau Senior y de la mayor�a de los economistas conservadores de finales de 1820 y de 1830 de la teor�a laboral del valor". Todo lo cual se hace m�s expl�cito a�n en Dobb: "El grupo vinculado a Senior (y �ste inclu�a a Longfield) estaba alej�ndose muy a conciencia de las doctrinas m�s caracter�sticas de Ricardo, y especialmente de aqu�llas (tal como su teor�a del beneficio con su insistencia sobre la relaci�n antag�nica entre salarios y beneficios y entre el beneficio y la renta) a las cuales ellos consideraban socialmente peligrosas y, por lo tanto, insostenibles" (Dobb 1973, p. 127). Todo esto acentu� la tendencia a desmarcarse de la teor�a del valor trabajo por parte de muchos ricardianos, pero no debemos olvidar que algunos ya hab�an defendido otras teor�as antes de Ricardo. No sorprende, pues, que el malthusiano Cazenove escriba: "Que el trabajo es la �nica fuente de la riqueza parece ser una doctrina tan peligrosa como falsa, pues, por desdicha, da argumentos a quienes pretenden afirmar que toda la propiedad pertenece a las clases trabajadoras, y que las partes que reciben otros es un robo o un fraude contra ellas" (1832, citado en Marx 1862, vol. III, p. 53). Lo cual concuerda con la idea de Blaug: "Es significativo que los escritores que atacaron los puntos de vista de los 'te�ricos del trabajo' -Scrope, Read y Longfield- estuvieran tambi�n entre los primeros en adelantar la teor�a de la abstinencia en relaci�n con los beneficios" (Blaug 1958, pp. 224-5; v�ase tambi�n Dobb 1973, pp. 114 y ss.).
[5] Como se�alan Howard y King, el revisionismo de Struve y Tug�n es anterior al de Bernstein.
[6] En su ap�ndice sobre "referencias a la literatura", Sraffa se�ala que "la concepci�n original del sistema de producci�n y de consumo como un proceso circular se encuentra, por supuesto, en el Tableau �conomique de Quesnay y aparece en agudo contraste con la visi�n presentada por la moderna teor�a de una avenida unidireccional que lleva desde los 'Factores de producci�n' a los 'Bienes de consumo'" (p. 131). A continuaci�n se�ala c�mo la teor�a "triguera" de los beneficios de Ricardo (de 1815) puede tener aqu� un punto de contacto con la teor�a fisiocr�tica, "en la medida que esta �ltima estaba basada, como indic� Marx, en la naturaleza 'f�sica' del excedente en la agricultura" (pp. 131-132).
[7] Frente a quienes han atacado la idea de Ricardo se�alando que el porcentaje del 6% � 7% parece poco realista (por excesivamente bajo), pueden oponerse los resultados emp�ricos obtenidos por quienes se han tomado el esfuerzo de comprobar estas afirmaciones a partir de los datos input-output de las econom�as reales. V�ase el an�lisis de algunos de estos trabajos en el ep�grafe 10.2.
[8] En concreto, Garegnani (1960), Okishio (1963), Br�dy (1970), Morishima (1973 y 1974), Lippi (1976), Abraham-Frois y Berrebi (1976).
[9] El citado teorema reza as�: "Cuando se abre uno camino por entre el laberinto del �lgebra y llega a comprender lo que ocurre, se descubre que el 'algoritmo de la transformaci�n' adopta la forma siguiente: 'cont�mplense dos sistemas alternativos y discordantes. An�tese uno de ellos. A continuaci�n, transf�rmeselo cogiendo una goma de borrar y borr�ndolo. Luego, (sustit�yaselo por otro! (Voil�! Se ha completado el algoritmo de la transformaci�n'. Con esta t�cnica puede uno transformar el flogisto en entrop�a; a Ptolomeo en Cop�rnico; a Newton en Einstein; el G�nesis en Darwin -y viceversa: la entrop�a en flogisto, etc..." (Samuelson 1971, p. 400).