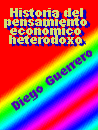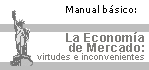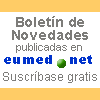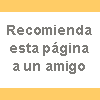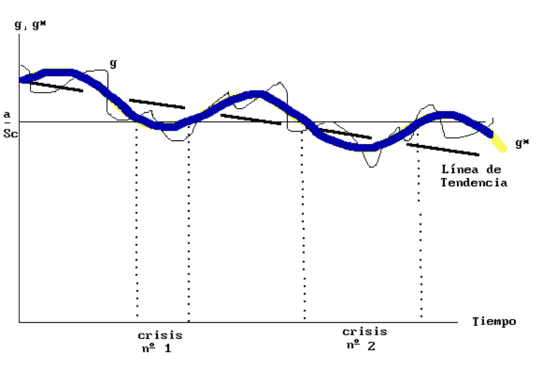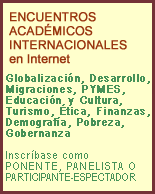
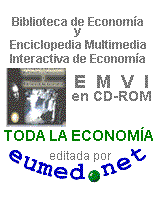
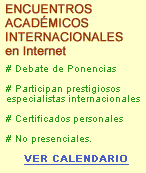
|
Este texto forma parte del
libro
Historia del Pensamiento Econ�mico Heterodoxo
del profesor Diego Guerrero
Para obtener el texto completo
para imprimirlo, pulse aqu�
Cap�tulo 3. La cr�tica de la econom�a pol�tica en Marx.
Marx fue toda su vida un cr�tico: lo fue antes de saber nada de Econom�a[1], y lo sigui� siendo a medida que tomaba contacto con esta disciplina, y posteriormente, cuando dej� una obra escrita madura que puede caracterizarse sin duda como de predominantemente econ�mica. En una carta de juventud a su amigo Ruge, Marx escribe: "No es cosa nuestra la construcci�n del futuro o de un resultado definitivo para todos los tiempos; pero tanto m�s claro est� en mi opini�n lo que nos toca hacer actualmente: criticar sin contemplaciones todo lo que existe; sin contemplaciones en el sentido de que la ciencia no se asuste ni de sus consecuencias ni de entrar en conflicto con los poderes establecidos"[2]. Y en su libro m�s importante, El Capital, Marx coloc� un significativo subt�tulo: "Cr�tica de la Econom�a Pol�tica". Como ha se�alado Mandel, tanto en Marx como en Engels "podemos recorrer paso a paso la trayectoria del pensamiento: de la cr�tica de la religi�n a la cr�tica de la filosof�a, de la cr�tica de la filosof�a a la cr�tica del Estado; de la cr�tica del Estado a la cr�tica de la sociedad, es decir, de la ciencia pol�tica a la ciencia de la econom�a pol�tica, que culmina en la cr�tica de la propiedad privada" (Mandel 1967, p. 3). Sin embargo, este cap�tulo s�lo se ocupar� de Marx, y no de Engels, y se concentrar� en su obra econ�mica madura, despu�s de dedicar el primer ep�grafe al primer pensamiento econ�mico elaborado en su juventud.
3.1. El pensamiento econ�mico del joven Marx.
El joven Karl Marx que se enfrentaba a sus primeros estudios de Econom�a (por ejemplo, el autor de los Manuscritos econ�mico-filos�ficos de 1844) era todav�a hostil a la teor�a laboral del valor (Mandel 1967), y abordaba la esfera de lo econ�mico preocupado fundamentalmente por las cuestiones relativas a la distribuci�n de la renta, planteamiento que �l mismo criticar�a en su obra madura. Vamos a desarrollar aqu� s�lo estos dos puntos del pensamiento econ�mico del joven Marx y remitimos para un estudio m�s completo al citado an�lisis de Mandel. Como ha escrito precisamente este autor, durante 1845 Marx viaj� seis semanas a Manchester desde su exilio en Bruselas[3] y "regres� de Manchester a Bruselas con ideas mucho m�s favorables en lo relativo a la teor�a del valor-trabajo" (ibid., p. 44). La raz�n es que en ese viaje "descubri� el uso social-revolucionario que escritores socialistas ingleses hab�an podido hacer de la teor�a del valor-trabajo y de las contradicciones que encierra en Ricardo. Entre los escritores que estudi� en Manchester en julio y agosto de 1845 figuran T. S. Edmonds y William Thompson, que hab�an empleado los teoremas ricardianos, precisamente con ese esp�ritu. (Despu�s de agosto estudi� a John Bray, que forma parte de la misma categor�a de autores.) M�s tarde Marx criticar� el an�lisis del valor-trabajo como si crease un 'derecho del obrero a todo el producto de su trabajo'. Pero es m�s que probable que el estudio de estos autores haya permitido descubrir las razones apolog�ticas por las cuales la econom�a pol�tica burguesa se hab�a apartado de Ricardo en la Gran Breta�a. No hay pruebas de que Marx haya le�do desde esta �poca a Hodgskin y a Ravenstone, los dos mejores disc�pulos proletarios de Ricardo. Pero Engels, que hab�a estudiado con gran detalle la agitaci�n obrera en la Gran Breta�a para redactar su Situaci�n de la clase trabajadora en Inglaterra, conoci� por lo menos el efecto que estos escritores hab�an tenido en la clase obrera y en la clase burguesa" (ibid., p. 43).
En cualquier caso, mucho antes de los exhaustivos estudios sobre la historia del pensamiento econ�mico que realiz� en las Teor�as sobre la Plusval�a (llevados a cabo durante la d�cada de 1860), Marx se hab�a familiarizado, ya desde su juventud[4], con las obras de los defensores de una concepci�n "relati�va" de los salarios que ten�a su origen en Ricardo. Por ejemplo, en su primer Manuscrito econ�mico-filos�fico, de 1844, cita un texto del alem�n Wilhelm Schulz que intro�duce los conceptos de "pobreza absoluta" y "pobreza relativa": "Sin embargo, aunque fuese cierto, que no lo es, el aumento del ingreso medio de todas las clases de la sociedad, podr�an haber aumentado tambi�n las diferen�cias relati�vas entre los ingresos, acentu�ndose con ello el contraste entre la riqueza y la pobreza. En efecto, precisamente porque la producci�n global aumenta, y en la misma medida en que esto ocurre, aumentan tambi�n las necesidades, las pretensiones y las apetencias, y puede aumentar tambi�n, por tanto, la pobreza relativa, al paso que disminuye la pobreza absoluta. El samoyedo no es pobre en aceite de ballena y en pescado rancio, pues en su sociedad cerrada todos tienen las mismas necesida�des. Pero en un estado progresivo, que en el trans�cur�so de una d�cada, digamos, acrecienta en una tercera parte el volumen global de su producci�n con relaci�n a la socie�dad, el obrero que a la vuelta de los diez a�os siga contando con los mismos ingresos que antes, no tendr� la misma situaci�n econ�mica, sino que ser� una tercera parte m�s pobre" (Marx y Engels 1975, p. 34).
Igualmente, en 1847, en un manuscrito consagrado a esta cuesti�n, El salario, recoge ya una cita del suizo Cherbu�liez, que es reprodu�cida posterior�mente en las Teor�as: "La productividad del capital tiende a dismi�nuir el valor de toda la masa de produc�tos en grado muy conside�rable, con lo cual los pone al alcance de los obreros, y de ese modo aumenta la gama de disfrutes que se encuen�tran en condicion�es de obtener [...] No es tanto el monto absoluto como el monto relativo consu�mido por el obrero, lo que hace que su destino sea dichoso o desdichado. )Qu� le importa si ahora se halla en condiciones de obtener unos pocos productos m�s, que antes resultaban inaccesibles, cuando la cantidad de productos innacesibles para �l ha crecido en proporci�n aun mayor, si la distancia que lo separa del capitalista s�lo aument�, si su posici�n social se deterior� y se volvi� m�s desventa�josa? Aparte de este consumo estric�ta�mente necesario para el mantenimiento de nuestra fuerza, el valor de nuestros disfrutes es en esencia relativo"[5]. En el mismo manuscrito, hace finalmente los siguientes apuntes, sugeridos por la lectura de la obra de John Francis Bray: "El incremento de las fuerzas productivas en general acarrea las siguientes consecuen�cias: a) empeora relativamente la situaci�n del obrero con respecto al capitalista, ya que el valor del disfrute es siempre relativo. Los disfrutes de por s� no son, en efecto, otra cosa que disfrutes sociales, relaciones" (Marx y Engels 1975, p. 169). Y un poco m�s adelante se�ala: "A lo largo del desarro�llo, el salario desciende, por tanto, de dos modos: Primero, en t�rminos relativos, con relaci�n al desarro�llo de la riqueza general. Segundo, en t�rminos absolu�tos, al disminuir la cantidad de mercanc�as que el obrero obtiene a cambio de su sala�rio" (ibid., p. 172)[6].
Marx s�lo comprendi� m�s adelante que el peligro social lo representaba la teor�a de Ricardo, m�s consecuente en el fondo que la de muchos de estos disc�pulos socialistas o proletarios. Por eso, en las Teor�as le concede tanta importancia a su concepto de salario relativo[7] y a la cr�tica que contra el mismo levantaron los contempor�neos de Ricardo. Porque, en efecto, la mayor�a de los economistas de la �poca no tard� mucho tiempo en rechazar la posici�n de Ricardo. Las siguien�tes palabras de Edward Cannan, casi un siglo despu�s, son suficientemente represen�tativas de esta actitud: "Decir que la renta y los salarios han bajado cuando admite uno mismo que han aumentado en una mitad, puede dif�cilmente considerarse exacto, cualesquiera que sean las circuns�tan�cias. Pero, a pesar de la manera equ�voca en que se expresa Ricardo [...]" (1890, p. 452). Evidentemente, los int�rpretes de Ricardo que -como Cannan- le reprochan su terminolog�a, en realidad no hacen otra cosa que combatir su propio concepto. Por el contrario, Marx considera precisamente dicho concepto como una de las aportacio�nes te�ricas fundamentales de David Ricardo: la de haber descu�bier�to que "el valor de los salarios (y por consiguiente de la ganancia) depende en absoluto de la proporci�n de la parte de la jornada de trabajo durante la cual el obrero trabaja para s� (para producir o reproducir su salario) respecto de la parte de su tiempo que perte�nece al capitalista [lo cual] no es m�s que otra manera de expresar la teor�a real de la plusval�a" (1862, vol. III, p. 28). Precisamente, es por esta raz�n -por cuanto que lo que Ricardo hace, en realidad, es anticipar en gran medida, con su concepto de "valor real de los salarios", la teor�a de la plusval�a de Marx- por lo que se alzan voces de protesta contra las ideas ricardianas, proce�den�tes, de manera especial, de Malthus y de los malthusia�nos: "Escritor alguno que haya conocido, anterior a Mr. Ricardo -escribe Malthus-, us� jam�s el t�rmino salario, o salario real, para referirse a una proporci�n [...] Pero siempre se consider� que los salarios aumentaban o disminu�an, no seg�n una proporci�n que pudiesen tener respecto del producto total obtenido por cierta cantidad de trabajo, sino seg�n la mayor o menor cantidad de un producto determinado recibido por el obrero, o la mayor o menor capacidad que dicho producto admite de disponer de los medios de satisfacer las necesidades o atender a las conveniencias de la vi�da" (Malthus 1827, pp. 28-29).
Evidentemente, la oposici�n de estos autores al concepto de salario como propor�ci�n no era algo fortui�to, sino resultado de la propia animadversi�n que sent�an hacia la teor�a del valor trabajo en su conjun�to. Marx era consciente de todo esto ya en sus a�os j�venes, pero s�lo lo dej� reflejado en sus Teor�as, como cuando cita el siguiente pasaje del malthusiano Cazenove (1832): "Que el trabajo es la �nica fuente de la riqueza parece ser una doctrina tan peligrosa como falsa, pues, por desdicha, da argumentos a quienes pretenden afirmar que toda la propiedad pertenece a las clases trabajado�ras, y que las partes que reciben otros es un robo o un fraude contra ellas" (Marx 1862, vol. 3, p. 53). En realidad, toda la pugna entra las teor�as de Ricardo y Malthus -extendida m�s tarde a sus seguidores- se desarroll� sobre un trasfondo ideol�gico notable, que el propio Marx contribuy� a desentra�ar. Seg�n Marx, la "esencia social de la pol�mica" que enfrent� a ambos autores hay que buscarla en que, a diferencia de Ricardo, Malthus representaba los intereses de quienes aceptaban "la producci�n burguesa mientras no sea revolucionaria, mientras no constituya un factor hist�rico de desarrollo, sino que s�lo cree una base material m�s amplia y c�moda para la 'antigua' socie�dad" (ibid., p. 44). Malthus, como Ricardo, desea el m�s amplio des�arrollo de la producci�n capitalista; pero, a diferencia de �ste, no a cualquier precio, sino tan s�lo a condi�ci�n de que dicho desarrollo "se adapte a las 'necesida�des de consumo' de la aristocracia y sus ramas en el Estado y la Iglesia, que sirva como base material para las anticua�das reivindicaciones de los repre�sentantes de intereses heredados del feuda�lismo y la Monar�qu�a Absoluta"; en cambio, "Ricardo defendi� la producci�n burguesa en la medida en que [significaba] el desarrollo m�s ilimitado de las fuerzas productivas sociales, sin tener en cuenta el destino de quienes participan en la producci�n, sean ellos capitalistas u obreros."[8]
Esto le lleva a formarse una opini�n sobre la honestidad intelectual de Ricardo que acompa�ar� a Marx toda su vida: pensaba que a Ricardo "le importa muy poco si el progreso de las fuerzas productivas aniquila la propiedad de la tierra o a los obreros", lo que significa que "aqu� hay honradez cient�fica", ya que "en general, la concepci�n de Ricardo coincide con los intereses de la burgues�a industrial", pero "s�lo porque y en la medida en que sus intereses coinciden con los de la producci�n o el desarrollo productivo del trabajo humano"; ahora bien, "cuando la burgues�a entra en conflicto con ello, Ricardo se muestra tan implacable con ella como lo es en muchas ocasiones respecto del proletariado y la aristocracia" (ibid., vol. 2, pp. 99-100). Esta toma de parido metodol�gca puede aplicarse tambi�n a la propia obra del Marx maduro, que se mostr� tan implacable con el proletariado y sus representantes te�ricos socialistas como con la burgues�a y sus "sicofantes, los economistas" cuando ambos se opon�an a los intereses del trabajo, y a los del movimiento comunista que, seg�n �l, los pondr�a en pr�ctica.
3.2. El Capital: Teor�a del valor y de la plusval�a.
La lectura que se va a hacer aqu� de El Capital es puramente "econ�mica", lo que incluye la exposici�n de la teor�a del valor (y el plusvalor), la teor�a de la acumulaci�n del capital y la teor�a de las crisis. Esta afirmaci�n no debe interpretarse como una contraposici�n de lo econ�mico, o lo cient�fico, con lo filos�fico o ideol�gico, pues equivaldr�a a endosar la posici�n neopositivista de quienes descalifican la obra de Marx simplemente por su contenido "metaf�sico". Como ha se�alado un autor no marxista, hay buena y mala metaf�sica, y, por tanto, considerar metaf�sico el contenido de una obra no puede equivaler sin m�s a descalificarla (Bunge 1985). Por otra parte, tampoco significa olvidar que Marx siempre hablaba y escrib�a de los economistas en tercera persona, autoexcluy�ndose conscientemente del colectivo de los "sicofantes del capital". M�s bien, se trata de un punto de vista perfectamente compatible con el del fil�sofo espa�ol que -a nuestro juicio- mejor ha comprendido la econom�a de El Capital (que es su filosof�a, al mismo tiempo): "1) Que todo Das Kapital no es sino la exposici�n desarrollada de la 'teor�a del valor' expuesta globalmente en el cap�tulo primero, o sea: la construcci�n efectiva del 'modelo' requerido por las condiciones de aquella teor�a. (Cuando decimos 'todo Das Kapital' nos referimos a la totalidad del proyecto, y no s�lo a la parte efectivamente escrita). 2) Que la 'teor�a del valor', y, por lo tanto, Das Kapital en su conjunto, es la verdadera obra filos�fica de Marx, y que, como tal, es un momento esencial de la historia de la filosof�a" (Mart�nez Marzoa 1983, p. 28).
Y, para que no quede duda, este autor aclara que "nada se a�ade a la teor�a del valor ni viene despu�s de ella, sino que todo se limita a exponerla de manera desarrollada", por lo que la obra de Marx es una ontolog�a del capitalismo, "un an�lisis del modo en que las cosas son en el �mbito de la sociedad moderna" (ibid., pp. 31 y 34). Pues bien, la teor�a del valor de Marx no es s�lo un an�lisis cualitativo de la sociedad capitalista -algo que ya ten�a bastante acabado en sus a�os mozos- sino una teor�a con una dimensi�n matem�tica y cuantitativa fundamental, que le oblig� a trabajar durante cerca de cuarenta a�os en lo que al principio s�lo consideraba "esa lata de la Econom�a" que, seg�n cre�a, apenas iba a retener su atenci�n de unas pocas semanas o meses. Seg�n esta interpretaci�n, la teor�a del valor comprende -y esta enumeraci�n de componentes se hace pensando tambi�n en las interpretaciones hechas por otros autores, a las que prestaremos atenci�n en cap�tulos posteriores de este libro-:
11- una teor�a completa del valor, el dinero, los precios y sus medidas;
21- una teor�a completa de la competencia (intra e intersectorial), basada en el libre movimiento del capital (y no en el monopolio) y en el intercambio de equivalentes (y no en el imperialismo, como una mezcla de monopolio y de intercambio desigual), que es al mismo tiempo una teor�a de la ventaja absoluta y del desarrollo desigual;
31- una interpretaci�n hylem�rfica de la sociedad capitalista, seg�n la cual es necesario distinguir entre la materia o contenido de las variables econ�micas y su espec�fica forma social debida a las relaciones de producci�n capitalistas; esta interpretaci�n est� en el origen de la teor�a marxista de la crisis y de su teor�a del socialismo.
11. Teor�a completa del valor. En el capitalismo, el trabajador colectivo[9] de cada empresa produce una masa de mercanc�as cuya composici�n y cantidad son decididas por el due�o de la misma con aparente independencia de las simult�neas decisiones similares de los propietarios de las otras unidades de capital. Estas mercanc�as tienen todas un precio, que debe servir simult�neamente para que cada capitalista aspire[10] a obtener la m�xima valorizaci�n de su capital en unas condiciones dadas, y para que la sociedad se pueda reproducir sobre esta base productiva y teniendo en cuenta las necesidades humanas socialmente condicionadas de sus miembros.
Por otra parte, sin trabajo no puede haber producci�n en ning�n tipo de sociedad. Pero el tipo de trabajo que caracteriza a la sociedad capitalista es el trabajo asalariado, de forma que "con arreglo a la orientaci�n variable que muestra la demanda de trabajo", es decir, la acumulaci�n de capital, "una porci�n dada de trabajo humano se ofrece alternativamente" en forma de un tipo u otro de trabajo concreto (Marx 1867, vol. 1, p. 54). Si nos abstraemos de la forma que revisten estos trabajos concretos -y esta abstracci�n es una abstracci�n real, no puramente ideal, en las condiciones del capitalismo-, puede afirmarse que en todas las mercanc�as hay cierta cantidad de "gasto de trabajo humano en general", del trabajo abstractamente humano t�pico de la sociedad capitalista reducido a trabajo simple e indiferenciado, a "gasto productivo del cerebro, m�sculo, nervio, mano, etc., humanos" (ibid.; v�ase tambi�n Rubin 1928).
Por tanto, dejando a un lado ciertos bienes y productos irreproducibles[11], puede afirmarse que las �nicas propiedades comunes, cuantificables y exclusivas de todas las mercanc�as reproducibles por el hombre son las de "ser producto de este trabajo humano" y "tener un precio". Es verdad que hay otras teor�as que han insistido en otras propiedades comunes de las mercanc�as, pero a este respecto hay que a�adir que las otras propiedades que citan los cr�ticos -la "utilidad abstracta" de Wicksteed (1884) y Steedman (1995c), la de "ser deseadas por la gente", de B�hm-Bawerk (1896) y Roemer (1988), o la de haber intervenido en su producci�n, directa o indirectamente, "el trigo" (Sraffa 1960, Roemer 1982), "la energ�a" (Elster 1978b) o "la mercanc�a k" (Vegara 1979)- no cumplen alguno o varios de los requisitos citados. As�, la de poseer utilidad, si se interpreta como "utilidad subjetiva", no es una propiedad exclusiva de las mercanc�as ni es cuantificable. La de tener una "utilidad objetiva", aunque pueda ser cuantificable en el sentido de que dos chaquetas poseen el doble de ella que una chaqueta, no es exclusiva de las mercanc�as, pues el aire, el sol o el agua tambi�n la poseen. Y cualquier otra propiedad imaginable, o bien est� incluida entre las dos anteriormente mencionadas, o bien no puede ser realmente una propiedad com�n a todas las mercanc�as, salvo en un sentido puramente artificial y contingente, como cuando se pretende, bas�ndose en los datos de las tablas input-output, que cualquier mercanc�a (al menos, las que Sraffa llamaba "b�sicas") tiene la propiedad de participar directa o indirectamente en la producci�n de cualquier otra.
Todo esto conduce a una serie de teor�as absurdas del valor, entre las que podemos citar las siguientes:
1) Teor�a "triguera" del valor. Esta teor�a olvida una cuesti�n previa, que se refiere a la necesaria conexi�n de las teor�as con la realidad, aparte de con la mente calculadora del te�rico. Se trata de que mientras el trabajo ha sido, es y ser� necesario en cualquier tipo de producci�n, el trigo no lo es. Para empezar, en las etapas anteriores a la aparici�n de la agricultura, el hombre se reproduc�a socialmente sin necesidad de este bien. Por otra parte, esta teor�a no puede ocultar su origen euroc�ntrico, lo que nos lleva a postular que no puede ser una teor�a de universal aplicaci�n; as�, en Jap�n y otros pa�ses asi�ticos convendr�a mejor una teor�a "arrocera" del valor, y desde luego por esta v�a es posible que hayamos encontrado la soluci�n al misterio de la competitividad japonesa (aunque ahora est� puesta en entredicho), ya que es muy posible que las mercanc�as de este pa�s requieran mucho menos valor-trigo que sus hom�logas europeas y americanas. En cambio, en t�rminos de la teor�a arrocera, las mercanc�as euro-americanas deber�an ser m�s baratas.
2) Teor�a "energ�tica" del valor. Esta teor�a olvida que, aunque la energ�a est� presente en la producci�n (y desde luego siempre est� presente en ella, junto a otras o en exclusiva, la energ�a laboral humana), no es un atributo exclusivo de la producci�n. Si esta teor�a fuera veros�mil, habr�amos descubierto al mismo tiempo la teor�a "accidental" o "catastr�fica" del valor, ya que mientras mayor fuera, por ejemplo, la energ�a liberada en un accidente de circulaci�n, mayor ser�a el valor-energ�a del producto resultante, y ello sin necesidad de recurrir a la enorme masa de valor que se puede obtener de las cat�strofes naturales, como los terremotos, los huracanes o las erupciones volc�nicas.
3) Teor�a "chupach�pica" del valor. En realidad, )por qu� limitarse al trigo, el hierro o la energ�a? Si se utilizan las tablas input-output, pronto descubriremos que cualquier mercanc�a que entre en el consumo de cualquier trabajador o su familia -por ejemplo, los chupachups- pueden servir de numerario para una teor�a del valor a la carta. As� podremos calcular el valor-chupachup de cualquier mercanc�a, la tasa de explotaci�n del chupachup, etc.
4) Teor�a "nebulosa" del valor. Y desembocamos finalmente en el utilitarismo: )por qu� limitarnos al mundo objetivo de los productos y las mercanc�as, si, andado ya el trecho anterior, poco nos falta para llegar al individualismo metodol�gico y ontol�gico? En efecto, si de cosas "deseadas por la gente" se trata, )habr� algo m�s deseado en Espa�a que las nubes en �poca de sequ�a? Las nubes, que nos traen el agua, la vida, etc., son indirectamente necesarias para la producci�n de cualquier mercanc�a, por lo que no habr�a inconveniente te�rico (dejando a un lado las dificultades pr�cticas) para propugnar el c�lculo de los valores-nube de las mercanc�as.
La teor�a del valor de Marx puede expresarse, sin necesidad de utilizar su propio lenguaje, diciendo que lo anterior le lleva a descubrir, por primera vez en la historia del pensamiento econ�mico, que el valor intr�nseco de la mercanc�a -trabajo abstracto solidificado- se mide indirectamente a trav�s del dinero por el que se cambia de hecho en el mercado. Como ha se�alado Ganssmann[12] (1988), esta medida indirecta no es algo t�pico del valor sino algo muy com�n en el terreno de las ciencias f�sicas, que comparten con las ciencias sociales su relevancia pr�ctica para la vida social. As�, la temperatura se mide por la longitud o altura de una columna de mercurio, el peso por la posici�n de una aguja, etc. Por otra parte, las contrastaciones emp�ricas realizadas son consistentes al respecto (v�anse Ochoa 1984, 1987, 1988 y 1989, Petrovic 1987 y Shaikh 1995).
21. Teor�a de la competencia. El valor es el trabajo socialmente necesario para reproducir las mercanc�as, y lo que significa ese "socialmente" en este contexto requiere una explicaci�n en dos pasos. En primer lugar, en cada rama de la producci�n se produce una primera "socializaci�n" (competencia intrasectorial) que supone una primera desviaci�n entre los valores individuales y sociales en cada rama. En segundo lugar, se produce una segunda socializaci�n en la interrelaci�n entre las diversas ramas productivas (competencia intersectorial): el c�lculo del trabajo socialmente necesario ha de tener en cuenta que el sistema se basa en el libre movimiento del capital, y que �ste huir� de los sectores donde la rentabilidad de los capitales reguladores[13] sea inferior a la media y afluir� a las ramas con una tasa de ganancia superior a la media. Esto significa una tendencia permanente a la igualaci�n sectorial, pero una tendencia que se realiza en medio de la permanente desigualdad real de dichas tasas sectoriales (si no, no tendr�an sentido dichos movimientos de capital), y en medio de una turbulencia de precios efectivos que se desv�an de estos precios de producci�n (los precios que permiten unos beneficios proporcionales al capital adelantado y no proporcionales al trabajo medio sectorial). Este segundo tipo de desviaci�n no supone una negaci�n de la ley del valor, igual que el primer tipo tampoco la supon�a: ambos son parte integrante de la teor�a del valor, los precios y la competencia de Marx.
Si suponemos precios directos (Pd) iguales a los valores sectoriales medios, la magnitud monetaria de la producci�n de un sector (el producto de este precio por el volumen f�sico producido, Q) ser�a igual a la suma del capital constante, y el capital variable[14] m�s la plusval�a (Pd A Q = c + v + pv). Si se adopta un enfoque din�mico, hay que tener siempre presente la perspectiva del tiempo real, por lo que hay precisar con cuidado a qu� momento se refieren las variables. Utilizaremos el sub�ndice 1 (� 2, 3, etc.) para referirnos a una variable stock cuantificada en el momento 1 (� 2, 3, etc.), o bien para referirnos a una variable flujo definida para el periodo transcurrido entre los momentos 0 y 1 (o entre 1 y 2, entre 2 y 3, etc.). En ese caso, diremos que un capitalista dispuesto a valorizar un capital productivo K en el momento 0 tiene todo su capital compuesto exclusivamente por elementos de capital constante[15] (sea fijo o circulante), por lo que K0 = C0 (v�anse Bertrand y Fauqueur 1978 y Robinson 1978). Para esta valorizaci�n necesita una fuerza de trabajo que produzca un valor a�adido y, con �l, la plusval�a. Al contratar a un n�mero determinado de trabajadores, �stos comienzan a producir mercanc�as y el capitalista comienza a valorizarlas antes (normalmente= de que llegue el momento del pago de los primeros salarios. Si suponemos que el capital constante se transmite �ntegramente a las mercanc�as en el primer periodo temporal (esto es, si prescindimos del capital fijo), entonces puede escribirse (para los n sectores indicados como super�ndices):
Q11 Pd11 = C01 + V11 + PV11
. . .
. . .
. . .
Q1n Pd1n = C0n + V1n + PV1n
Con lo que, si sumamos, obtenemos:
PV1 = ΣPV1i = ΣQ1i Pd1i - ΣC0i - ΣV1i.
Si ahora pasamos a los precios de producci�n (PP), podemos escribir:
Q11 PP11 = C01 (1+g1) + V11
. . .
. . .
. . .
Q1n PP1n = C0n (1+g1) + V1n,
con lo que tenemos n ecuaciones y n+1 inc�gnitas (los n precios de producci�n m�s g1, la tasa de ganancia en el periodo 0-1, o sea, g1 = pv1/K0). Necesitamos, pues, una ecuaci�n adicional para resolver el sistema, y �sta no es m�s que:
g1 = ΣPV1i / ΣC0i = (ΣQ1i Pd1i - ΣC0i - ΣV1i) / ΣC0i,
que puede tambi�n escribirse como:
g1 = ΣPV1i / ΣC0i = (ΣV1i P'1) / ΣC0i = [ΣV1i (te/tn)1] / ΣC0i.
(donde p' es la tasa de plusval�a o tasa de plustrabajo: el cociente entre el plustrabajo, te, y el trabajo necesario, tn).
Los precios de producci�n obtenidos a la manera de Marx -sin problema alguno de transformaci�n una vez adoptada esta perspectiva din�mica- son los que determinan la oferta normal. Como ha mostrado Rubin (1928), en las condiciones t�cnicas realmente existentes en cada momento en un sector, los precios efectivos de oferta pueden variar dentro del margen establecido por las mejores y peores condiciones citadas, por lo que el precio efectivo podr� variar dentro de ese margen de acuerdo con la posici�n de la demanda[16].
Competencia a escala internacional. Las empresas capitalistas compiten en el espacio mundial, y para ello tienen que tener en cuenta la existencia de las diversas monedas nacionales. Sin embargo, los principios generales de la teor�a de la competencia son, seg�n Marx y en contra de Ricardo, enteramente v�lidos para el espacio internacional. Marx desarroll� la teor�a de la ventaja absoluta de Smith sobre la base de la teor�a del valor-trabajo (v�ase Shaikh 1979/80). Seg�n esto, tendr� ventaja absoluta intrasectorial la empresa que ofrezca el menor coste para la misma calidad de producto (o mayor calidad para un determinado coste), y este coste unitario menor, que se refleja en precios absolutos menores, no es sino el reflejo de la mayor productividad o eficiencia ligadas a condiciones de producci�n superiores. Los pa�ses desarrollados, que cuentan con empresas eficientes en sectores inexistentes en los pa�ses subdesarrollados, o con empresas que tienen ventaja absoluta frente a las de los correspondientes sectores de este segundo grupo de pa�ses (porque compensan los mayores salarios comparativos con diferenciales de productividad a�n mayores), tienen, frente a los subdesarrollados, ventaja absoluta en una mayor�a de sectores, lo que los hace, como conjunto, ser pa�ses con tendencia al super�vit comercial estructural, frente a la tendencia al d�ficit de los otros pa�ses. No existe, pues, un ajuste autom�tico de las balanzas comerciales, sino que los d�ficits comerciales habr�n de ser compensados con flujos de capital financiero y productivo procedentes de los pa�ses desarrollados, que har�n posible la reproducci�n de la brecha que separa a los dos conjuntos de pa�ses, aunque alg�n pa�s aislado pueda saltarla (en ambas direcciones).
3.3. El Capital: Teor�a de la acumulaci�n del capital y de las crisis.
Aunque lo que Arteta (1993) ha llamado "hylemorfismo social" de Marx es para �ste un principio epistemol�gico esencial, que se manifiesta en toda su obra, desde la doble concepci�n b�sica del trabajo (como trabajo concreto y trabajo abstracto), nos limitaremos a analizar su presencia en dos de las teor�as m�s importantes de El Capital: a) la teor�a de la acumulaci�n del capital y de la crisis, y b) la teor�a del socialismo impl�cita en la obra de Marx.
a) Teor�a de la acumulaci�n del capital y de la crisis. La mecanizaci�n, en el capitalismo, es un proceso an�rquico, desigual y desequilibrado debido a que est� subordinado a las exigencias de la valorizaci�n del capital y a la tendencia a la creciente capitalizaci�n de la producci�n, que no debe confundirse con la mecanizaci�n en cuanto tal (una cosa son las m�quinas y otra el uso que se hace de ellas, como nos recuerda constantemente Marx). Hay una tendencia al exceso de capitalizaci�n en el �mbito de los capitales reguladores por los siguientes motivos:
11- aunque no hubiera competencia y s�lo existiera un capital o capitalista �nico, �ste tendr�a inter�s en maximizar la explotaci�n del trabajo a trav�s de la mecanizaci�n de la producci�n y la creciente subsunci�n real del trabajo en el capital.
21- la competencia lo que hace es a�adir una compulsi�n adicional a la tendencia anterior. Si llamamos x. a la derivada en el tiempo de la variable x, y x.. a la derivada en el tiempo de x., podemos ver que K. = I/K es m�xima cuando K.. es cero, o sea, cuando I. = K.. Pues bien, si el primer factor citado ya impulsa por s� solo al crecimiento de la tasa de acumulaci�n de beneficios (I/B), lo que hace la competencia es reforzar esta tendencia a que I. > B.. Por consiguiente, el impulso natural a maximizar el ritmo de la valorizaci�n del capital propio lleva directamente a K. > B., lo que quiere decir que la tendencia a la tasa descendente de ganancia es un hecho, como descubri� Marx, y no una mera elucubraci�n metaf�sica.
31- La existencia y generalizaci�n del cr�dito con el desarrollo interno del capitalismo materializa las facilidades de la sobreacumulaci�n del capital (cuyo movimiento est� ligado en �ltimo t�rmino con las necesidades de reposici�n del capital fijo: v�ase Shaikh 1993), por cuanto pone a disposici�n de las empresas la posibilidad de incrementar su capital a mayor velocidad que sus beneficios con el simple recurso de convencer al banco de que le transferir� una parte sustanciosa de los beneficios futuros esperados.
Todo lo anterior significa que la masa absoluta de ganancias experimentar�, por necesidad, una tendencia peri�dica al estancamiento que conduce directamente a crisis de sobreacumulaci�n. Si partimos de g = B/K, podemos escribir B = gK, o bien
B. = g. + K. = -a + I/K = -a + Sc g,
donde a es la tasa de variaci�n en el tiempo de g (negativa), y Sc es la tasa de acumulaci�n de los beneficios (o propensi�n media al ahorro, en t�rminos keynesianos), de forma que I/K se descompone en I/B y B/K. Est� claro entonces que se producir� una crisis de sobreacumulaci�n cuando B. sea menor o igual a 0, lo cual suceder� siempre que
Lo anterior puede representarse gr�ficamente as�:
b) Teor�a del socialismo. La lucha de clases entre el trabajo y el capital, la competencia, el cr�dito y las crisis, junto a la centralizaci�n y concentraci�n de capital que todo ello conlleva, desarrollan el lado "social" de las fuerzas productivas, lo que Marx llama fuerzas productivas "sociales" del trabajo: el trabajador colectivo, la gran empresa industrial, el trabajo directivo y de planificaci�n de los ejecutivos de empresa y de los administradores del Estado, el desarrollo de la econom�a mundial, etc. Las relaciones de producci�n capitalistas se convierten en un freno para el pleno desarrollo de las mismas, pero existen ya los medios t�cnicos para terminar con la fuerza de trabajo asalariada y con el mercado; s�lo se necesita que los trabajadores se decidan a terminar con ellas. Por supuesto, Marx advierte que esto exigir� la nacionalizaci�n de los medios de producci�n, la planificaci�n econ�mica y la dictadura del proletariado sobre los enemigos del nuevo r�gimen, pero nada impide que exista una fracci�n (previamente planificada) del producto social destinado al consumo descentralizado (individuos y familias). Esta descentralizaci�n no debe confundirse con el mercado, ni este socialismo con el llamado socialismo de mercado. Tambi�n es un error pensar que cualquier ejemplo de socialismo realmente existente agota las posibilidades del socialismo marxista. De lo que se trata es de reunir simult�neamente dos condiciones interrelacionadas:
- la dictadura del proletariado debe ser una aut�ntica democracia al mismo tiempo, y no la dictadura de una camarilla burocr�tica del partido o de otro tipo. El �nico medio de conseguirlo es poner las condiciones objetivas que lo hagan posible, y ello exige la democratizaci�n plena del poder adquisitivo descentralizado (plena igualdad, como primer paso) y la abolici�n de los salarios (en efectivo o en especie), de forma que se eliminen las bases objetivas del arribismo y de la burocratizaci�n;
- lo anterior implica la supresi�n del mercado de trabajo, ya que todos tienen derecho efectivo al (y deber de) trabajo, y a ello debe subordinarse toda la pol�tica econ�mica; sin embargo, esto no significa la imposibilidad de quiebra o cierre de las empresas sin demanda, y s�, en cambio, que la retribuci�n individual/familiar en bienes colectivos y privados se hace por completo independiente del �mbito laboral para ligarse, por primera vez hist�ricamente, al estatus de ciudadano.
Para seguir leyendo
Marx fue un autor prol�fico que dej� una obra extensa y dif�cil que sigue siendo, a pesar de todo, bastante desconocida. A Marx, que es un n�cleo importante -posiblemente, el m�s importante- de la Econom�a heterodoxa, se le atribuyen ideas que no siempre son suyas, al mismo tiempo que se ignora la paternidad marxista de algunas ideas que son realmente originarias suyas. Por esa raz�n, es muy importante la lectura del autor en sus fuentes originales.
Para el an�lisis del joven Marx, son importantes los famosos Manuscritos econ�mico-filos�ficos, o "de Par�s" (1844), pero tambi�n sus tres obras de 1847, cuando contaba con 29 a�os (1847a, 1847b, 1847c), todo lo cual puede complementarse con el estudio de Mandel sobre la formaci�n del pensamiento econ�mico de Marx (Mandel 1967).
La obra econ�mica madura s�lo se public� parcialmente en vida de Marx. Concretamente, la Contribuci�n (1859) y el primer libro de El Capital (1867). Pero son de especial inter�s para la comprensi�n de su obra los otros dos vol�menes de la �ltima obra citada (1885 y 1894), as� como los Grundrisse (1857/58), las Teor�as de la plusval�a (1862), de donde proceden diversos manuscritos que tambi�n han sido editados separadamente, as� como el llamado cap�tulo "in�dito" de El Capital (1863). Un buen resumen de El Capital lo constituye su folleto de (1865), y su texto manuscrito de (1880) es un desarrollo de la cuesti�n del valor en respuesta al historicista alem�n A. Wagner. Por �ltimo, en (1875) se encuentra el an�lisis m�s detallado sobre la sociedad socialista que, seg�n su teor�a, reemplazar� al capitalismo.
La introducci�n que hace Mandel a una edici�n inglesa de El Capital (Mandel 1976/1981), junto a otras obras que presentan una apreciaci�n global de la obra de Marx, merecen tambi�n ser citadas aqu�, desde el monumental estudio de Rosdolsky (1968) a los archicitados y contempor�neos libros de Sweezy (1942) y Robinson (1942), o el reciente trabajo editado en espa�ol de Shaikh (1990). Otras buenas introducciones en espa�ol a la obra de Marx, aparte las de los fil�sofos Mart�nez Marzoa (1983), Arteta (1993) y Jerez (1994), son las de Fine y Harris (1979) y Foley (1986); y, entre las no traducidas, Weeks (1981). Una perspectiva de conjunto sobre el pensamiento marxista es el diccionario editado por Bottomore (1983), una buena biograf�a en espa�ol es McLellan (1973) y una excelente selecci�n de textos se encuentra en Rubel (1970).
Bibliograf�a:
Arteta, A. (1993): Marx: valor, forma social y alienaci�n, Ed. Libertarias, Madrid.
Bottomore, T. (dir.) (1983): Diccionario del pensamiento marxista, Tecnos, Madrid, 1984.
Fine, B.; Harris, L. (1979): Para releer 'El Capital', Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, 1985.
Foley, D. (1986): Understanding Capital. Marx's Economic Theory, Harvard University Press, Cambridge [Para entender El Capital. La teor�a econ�mica de Marx, Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, 1989].
Jerez, R. (1994): Marx (1818-1883), Ediciones del Orto, Madrid.
Mandel, E. (1967): La formaci�n del pensamiento econ�mico de Marx, Siglo XXI, Madrid, 1968.
--(1976/1981): Introduction to 'Capital', Penguin Books-New Left Review [El Capital: cien a�os de contro�vers�ias en torno a la obra de Marx, S. XXI, M�xico, 1985].
Mart�nez Marzoa, F. (1983): La filosof�a de 'El Capital', Taurus, Madrid.
Marx, K. (1844): Manuscritos Econ�mico-filos�ficos (de 1844), en: Marx, K.; Engels, F. (v. a.), pp. 25-125.
--(1847a): "El salario", en Marx y Engels, (1975), pp. 164-182
--(1847b): Mis�re de la philosophie [La Miseria de la Filosof�a. Respues�ta a la 'Filosof�a de la miseria' del se�or Proudhon, Progreso, Mosc�].
--(1847c): Trabajo asala�riado y Capital, Ricardo Aguilera, Madrid, 1968.
--(1857): Grundrisse [L�neas fundamentales de la cr�tica de la econom�a pol�tica (Grundrisse), 2 vol�menes, Cr�tica (Grijalbo), Barcelona, 1977].
--(1859): Contribuci�n a la cr�tica de la econom�a pol�tica, Ediciones Estudio, Buenos Aires, 1975 (4a. edici�n)
--(1862): Teor�as sobre la plusval�a, 3 vol�menes, Cartago, Buenos Aires, 1974.
--(1863)�: El Capital, libro I, cap�tulo VI (in�dito), S. XXI, Madrid, 1973.
--(1865): Salario, Precio y Ganancia, Ricardo Aguilera, Madrid, 1977 (20 edici�n).
--(1867): El Capital. Cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Libro I, Siglo XXI, Madrid, 1978, 3 vol�menes.
--(1875): Cr�tica del Programa de Gotha, Ricardo Aguilera, Madrid, 1971 (4a edici�n).
--(1880): Notas marginales al 'Tratado de Econom�a Pol�tica' de Adolph Wagner, Cuadernos de Pasado y Presente, M�xico, 1982.
--(1885): El Capital. Cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Libro II, Siglo XXI, Madrid, 1979 (20 edici�n, dos vol�menes).
--(1894): El Capital. Cr�tica de la Econom�a Pol�tica. Libro III, Siglo XXI, Madrid, 1979, 3 vol�menes.
-- y Engels, F. (1975): Escritos econ�micos varios, Gri�jalbo, Barcelona.
McLellan, D. (1973): Karl Marx: His Life and Thought, Macmillan, Londres [Karl Marx. Su vida y sus ideas, Cr�tica, Barcelona, 1977].
Robinson, J. V. (1942): An Essay on Marxian Economics, Macmillan, Londres, 20 ed 1966 [Introducci�n a ala econom�a marxista, Siglo XXI, M�xico, 1968].
Rosdolsky, R. (1968): G�nesis y estructura de El Capital de Marx (estudios sobre los Grundrisse), Siglo XXI, M�xico, 1978.
Rubel, M. (1970): Pages de Karl Marx pour une �thique socialista. 2 vols: I: Sociologie critique, II: R�volution et socialisme, Eds. Payot, Par�s [P�ginas escogidas de Marx para una �tica socialista, Amorrortu, Buenos Aires, 1974].
Shaikh, A. (1990): Valor, acumulaci�n y crisis, Tercer Mundo Editores, Bogot�.
Sweezy, P. (1942): Teor�a del desarrollo capitalista, Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, 110 reimpresi�n.
Weeks, J. (1981): Capital and Exploitation, University Press, Princeton.
[1] Engels escribi� a F. Mehring en 1892 que Marx "no sab�a absolutamente nada de econom�a" en sus a�os de estudiante de derecho y filosof�a en Bonn y Berl�n; pero Mandel, siguiendo a Plej�nov, a Luk�cs y a Naville, cree necesario matizar esta afirmaci�n de Engels, se�alando que en el sistema filos�fico de Hegel, maestro del joven Marx, la econom�a ocupaba un lugar importante: "Marx entendi� el sistema hegeliano como una verdadera filosof�a del trabajo", pues no en vano Hegel, en su L�gica, entend�a el trabajo como "la forma original de la praxis". Mandel se apoya convincentemente en los autores citados para insistir en la importancia que ten�an para Hegel los estudios econ�micos (Mandel 1967, pp. 3-4).
[2] Carta de septiembre de 1843, citada en Jerez (1994), p. 60 y contraportada.
[3] En sus primeros a�os como profesional, Marx fue un periodista inc�modo para el gobierno alem�n, que acab� expuls�ndolo del pa�s. Pero tras su primer exilio en Par�s, donde escribi� los c�lebre Manuscritos (que por esa raz�n son tambi�n conocidos como Manuscritos de Par�s), se vio obligado a exiliarse en B�lgica, ya que tampoco las autoridades francesas lo quer�an (v�anse m�s detalles en la excelente biograf�a de McLellan 1973).
[4] Tambi�n Engels, en su Esbozo de una cr�tica de la Econom�a Pol�tica, escrito entre 1843 y 1844, resalta, en cierta medida, el aspecto "relativo" del problema de los salarios, cuando escribe: "Al obrero s�lo le corresponde lo estrictamente necesa�rio, los medios de sustento indispensables, mientras que la mayor parte del producto se distribuye entre el capital y la propiedad territorial" (Engels 1844, p. 22).
[5] Marx (1862), vol. III, p. 327-328. La cita est� extra�da de Cherbuliez (1840): Riche ou pauvre, exposi�tion succincte des causes et des effets de la distribu�tion actuelle des richesses sociales, Par�s.
[6] Este segundo aspecto, "absolu�to", resaltado en algunas obras de juventud de Marx, es abandonado a lo largo de los a�os 1850: v�ase Mandel (1967), cap. IX, pp. 158 y ss. ["Recti�ficaci�n de la teor�a de los salarios"].
[7] Marx comprendi� que la categ�or�a de salario relativo -cuya importancia radica en que "en verdad no es m�s que otra manera de expresar la teor�a real de la plusval�a"- se hab�a gestado ya en el seno de la Econom�a Pol�tica cl�sica, especial�mente en Ricardo. A este autor se lo atribuye expresamente Marx, quien puntualiza que "el concepto de salario relativo es una de las grandes contribuciones de Ricardo" ((1862, vol. III, p. 28). Se trata de una contribuci�n que nace, de forma natural, de la propia consideraci�n que hace Ricardo del salario en t�rminos proporcionales, por una parte, y, adem�s, en t�rminos de valor-trabajo, y no meramente de dinero o mercanc�as, por otra. En una carta a Malthus, fechada el 9-X-1820, Ricardo escrib�a estas conocidas palabras: "Usted supone que la Econom�a Pol�tica es una investigaci�n de la natura�leza y causas de la riqueza -y yo estimo que deber�a llamarse investigaci�n de las leyes que determinan el reparto de los productos de la industria entre las clases que concurren a su formaci�n. No puede enunciarse ninguna ley respecto a las cantida�des, pero s� con bastante exactitud para las porciones relati�vas. Cada d�a me convenzo m�s de que la primera investigaci�n es vana e ilusoria, y que la segunda representa el verdadero objeto de la ciencia" (citado en Keynes 1936, p. 16.) Pues bien, en el estudio de este "reparto", es decir, de las proporciones en que se distribuye social�men�te el producto o renta nacional, Ricardo da un paso de excepcional importancia respecto a los dem�s cl�si�cos, al elaborar el concepto -bautizado as� por el propio Marx- de "salario relativo". En realidad, Ricardo no utiliz� la expresi�n "salario relativo", sino una expresi�n que nos parece hoy bastante m�s compli�cada. �l hablaba del "valor real de los sala�rios", lo que origin� gran n�mero de malentendi�dos entre sus propios contempor�neos, y, posiblemente tambi�n muchos de los errores que, aun hoy en d�a, se siguen cometiendo en la interpretaci�n de la teor�a ricardiana de la distribuci�n de la renta. Ricardo, sin embargo, era perfectamente consciente de que las diferencias terminol�gicas encubr�an en realidad diferencias de concepto en relaci�n con los dem�s autores. As�, por ejemplo, el siguiente pasaje de los Principios refleja claramente su absoluta consciencia de estar utilizando un lenguaje m�s avanzado -desde el punto de vista cient�fico- que el utilizado por Smith o Malthus: "Si tengo que contratar un trabajador por una semana, y en lugar de diez chelines le pago ocho, sin que haya ocurrido variaci�n en el valor del dinero, es posible que ese trabaja�dor obtenga m�s alimentos y art�culos de primera necesidad con sus ocho chelines que los que obten�a anteriormente con diez; pero esto no se deber� a un aumento del valor real de su salario, como Adam Smith ha dicho y, m�s recientemente, ha afirmado Mr. Malthus; sino a una baja en el valor de las cosas en que gasta su salario, conceptos perfecta�mente distintos; y, sin embargo, cuando llamo a esto una baja en el valor real de los salarios, se me dice que adopto un lenguaje nuevo y extra�o que no puede conci�liarse con los verdaderos princi�pios de la ciencia. Me parece a m� que el lenguaje extra�o y realmente incons�ciente es el empleado por mis adversarios" (Ricardo 1817, p. 35).
Igualmente, en la secci�n VII del primer cap�tulo de sus Principios, donde Ricardo trata los "efectos producidos por la alteraci�n en el valor de las cosas que se adquieren con el dinero", como efectos sustan�cial�mente diferentes de los producidos por la "altera�ci�n en el precio del dinero", a�ade, en el mismo sentido: "Los salarios s�lo deben estimarse por su valor real, es decir, por la cantidad de trabajo y de capital empleados en su produc�ci�n, y no por su valor nominal en sombre�ros, trajes, trigo o dinero" (ibid., p. 66). Est� claro que cuando Ricardo habla aqu� de "valor nominal del salario" est� refiri�ndose, indistintamente y a la vez, a lo que hoy entendemos por salario nominal y por salario real --cuya diferencia radica exclusiva�mente en venir expresada su magnitud en dinero o en otras mercanc�as, respectivamente--; y cuando utiliza la expresi�n "valor real del salario", a lo que hace referencia es a lo que Marx llam� "salario relativo" (es decir, la expresi�n en el �mbito de los precios del valor de la fuerza de trabajo), entendido como la parte del trabajo en el producto total. Esta forma de expre�sarse Ricardo no resultaba, por otra parte, tan oscura para todo el mundo. Por ejemplo, entre sus contempor�neos, John Stuart Mill la comprend�a perfecta�mente: "En su lenguaje [de Ricardo] s�lo se hablaba de salarios crecientes cuando este aumento lo era no simplemente en cantidad sino en valor... Mr. Ricardo sin embargo no hubiera dicho que los salarios crecieron por el hecho de haber obtenido un trabajador dos cuartas de trigo en vez de una en una jornada de trabajo�... Un aumento de salarios, para Ricardo, significaba un aumento del costo de producci�n de los salarios...un aumento de la proporci�n de los frutos del trabajo que el trabajador recibe para s� mismo..." (Citado en Sowell 1960, p. 112). En cuanto a autores m�s recientes, en id�ntico sentido se mani�fiesta Sowell, quien escribe: "Lo que Adam Smith y otros economistas llamaban salario real era para Ricardo salario nominal. Salario real, en la teor�a de Ricardo, equival�a a 'valor de los salarios', es decir, a la cantidad de trabajo contenida en las mercanc�as que el trabajador recib�a. Los salarios reales ricardianos med�an el grado en el cual los trabajadores participaban en el producto total, no la cantidad absoluta de bienes que recib�an" (ibidem). Leyendo al propio Ricardo, esto no puede ofrecer realmente ning�n tipo de dudas. Veamos, como ilustra�ci�n final de su concepci�n, el ejemplo num�rico que �l mismo ofrece, en el cap�tulo VII citado: "Si de cada 100 sombreros, trajes y cuartas de trigo produci�dos, los labradores recib�an antes 25; los propietarios, 25 y los capita�listas, 50 (total=100); y si, despu�s de haber doblado la produc�ci�n, de cada 100 los labradores recibieran s�lo 22, los propieta�rios, 22, y los capita�listas, 56 (total=100), podr�a decirse que los salarios y la renta habr�an bajado, y que los beneficios habr�an subido, a pesar de que, como consecuencia de la abundan�cia de productos, la cantidad pagada al propietario y al labrador habr�a aumentado en la proporci�n de 25 a 44" (1817, p. 66).
[8] Ibid., pp. 43-44. En otro lugar, a�ade Marx el siguiente comenta�rio (que concuer�da perfectamente, desarroll�ndolos, con los an�lisis anteriores: �"En general, la concepci�n de Ricardo coincide con los intereses de la burgues�a industrial, s�lo porque y en la medida en que sus intere�ses coinciden con los de la produc�ci�n o el desarrollo productivo del trabajo humano. Cuando la burgues�a entra en conflicto con ello, Ricardo se muestra tan implacable con ella como lo es en muchas ocasiones respecto del proletariado y la aristo�cracia. (Pero Malthus! Este desdichado s�lo extrae de las premisas cient�ficas dadas (de las cuales invaria�blemente se apropia) las conclusiones que resultan 'agradables' (�tiles) para la aristocracia, contra la burgues�a, y para ambas contra el proletariado. Por lo tanto, no quiere la producci�n con vistas a la produc�ci�n, sino s�lo en la medida en que mantiene o ampl�a el statu quo, y sirve a los intere�ses de las clases gobernantes" (ibid., vol. 2, p. 99). No ha de extra�ar, en consecuencia, que a Malthus no le agradase el concepto de salario relativo o de "valor real de los salarios", que tanto aplaude Marx en Ricardo: "Hasta ese momento, el salario siempre hab�a sido considerado como algo simple, y por consiguiente se entend�a que el obrero era un animal. Pero aqu� se lo considera en sus relacio�nes sociales. La situaci�n de las clases entre s� depende m�s del salario relativo que del monto absoluto del salario" (ibid., p. 359).
[9] Para un desarrollo esclarecedor del concepto marxiano de "trabajo colectivo", v�ase Nagels (1974). Tambi�n puede verse una discusi�n reciente de este concepto en Vence (1994).
[10] El que todos puedan "aspirar a obtener" la tasa de ganancia m�xima no equivale a que todos puedan obtenerla en la pr�ctica. Gran parte de las discusiones contempor�neas sobre puntos importantes de la econom�a marxista se originan precisamente en la confusi�n entre estas dos afirmaciones, que se produce porque se confunde a su vez la teor�a de la competencia marxiana con una versi�n de la teor�a neocl�sica de la competencia perfecta (v�ase Shaikh 1978 y 1984).
[11] Que en la teor�a de Marx merecen un apartado espec�fico, pues la teor�a especial de estos precios exige el desarrollo previo de la teor�a de la renta de la tierra, y esto modifica hasta cierto punto la teor�a del valor gen�ricamente desarrollada.
[12] Otra importante aportaci�n de este autor consiste en su insistencia en la necesidad de distinguir entre las teor�as de las precios absolutos y las de los precios relativos, que expresa de la siguiente manera: "a menos que especifiquemos la(s) propiedad(es) que se mide(n) en ci = (pi/pj) cj y li = (mi/mj) lj, estas afirmaciones (del tipo: 1 manzana = 2 pl�tanos, o 1 unidad de trabajo de un carnicero = 2/3 de unidades de trabajo de un panadero) no tienen ning�n sentido. Nada a�ade a esto dar sencillamente un nombre a esta propiedad, que es lo que se hace al decir: ci equivale a (pi/pj) cj y li equivale a (mi/mj) lj en t�rminos de <dinero>'. Para que estas afirmaciones tuvieran sentido, tendr�amos que a�adir una explicaci�n de qu� es lo que se est� midiendo, no una mera referencia a los medios de medida (...) Y, por supuesto, sea cual sea la explicaci�n que a�adamos, ser� cierto que en estas afirmaciones de medida se lleva a cabo una abstracci�n (...) As� que la cuesti�n no es si se usa o no un concepto de trabajo abstracto. Su uso es inevitable en la medida en que se intente realizar un modelo de una econom�a con trabajo asalariado. La cuesti�n es dar buena cuenta de la abstracci�n que se hace". Por otra parte, "la cuesti�n de la medida econ�mica puede plantearse de dos maneras. La primera (la de Steedman y la mayor�a de la teor�a econ�mica moderna) consiste en adoptar la perspectiva del 'observador exterior' (o constructor de un modelo) de una econom�a (...) La otra (la de Marx) consiste en preguntarse c�mo pueden los agentes en una econom�a medir aquello que est�n interesados en medir" (Ganssmann 1988, 468-9). Pero volviendo a la cuesti�n de la medida, Pfanzagl se�ala que, seg�n la interpretaci�n cient�fica y filos�fica contempor�nea del concepto de "medida", al "medir una propiedad, nos abstraemos de todas las dem�s propiedades que los objetos en cuesti�n puedan tener (...) Aunque siempre comencemos con relaciones entre objetos, son las propiedades las que constituyen el objeto de la medida, no los propios objetos" (citado en Ganssmann, ibid., p. 464). Y siguiendo a Lorenzen, p. 198, afirma Ganssmann que "puesto que la propiedad es inseparable (lo que no quiere decir indistinguible) de los objetos, y los objetos no nos interesan sino como 'portadores' de la propiedad en cuesti�n, estamos tratando con objetos abstractos. En ese sentido, las mercanc�as se vuelven objetos abstractos en su expresi�n como valores de cambio" (p. 464). Para este autor, "la referencia de Marx al trabajo humano abstracto puede leerse como el punto de partida para una explicaci�n de la construcci�n social de un espacio de medida para los objetos (y procesos) econ�micos en las econom�as de producci�n mercantil" (p. 467). Por tanto, la siguiente expresi�n, que significa que los valores de cambio son medibles como productos del trabajo humano, y que en la medida de �ste lo que cuenta es su propiedad como "absorci�n de tiempo de vida de los agentes", o tiempo de trabajo, representa tanto el pensamiento de Ricardo como el de Marx:
ci = beta cj --> li = beta lj --> tli = beta tlj.
Pero Marx va m�s all� que Ricardo en dos sentidos: 1) en que lo anterior implica que "en el acto mismo de medir diferentes trabajos concretos en t�rminos de tiempo se lleva a cabo una abstracci�n"; 2) e implica tambi�n una diferencia con la forma elemental de medida que es gi = betai g0, y en la que "la medida se realiza con referencia a un patr�n (socialmente aceptado) y por medio de un objeto, g0, que encarna ese patr�n (como una pieza de hierro de un kilo de peso)". Por el contrario, "en ci = beta cj, el medio de medida es cualquier otra mercanc�a arbitraria". Por tanto, la cuesti�n que se plantea Marx es: ")podemos explicar la evoluci�n espont�nea de un medio de medida que mide la propiedad de valor de las mercanc�as hacia una medida uniforme que usa un patr�n socialmente aceptado? En otras palabras: )c�mo y por qu� se ponen de acuerdo los agentes en usar una mercanc�a c0 para medir a todas las dem�s en t�rminos de �sta, de forma que ci = betai c0?" En la respuesta de Marx, el patr�n es, evidentemente, el dinero, pero lo que distingue a este autor de todos los dem�s es la diferente forma de abordar la cuesti�n de la medida. Se trata de la diferencia "entre la medida como una operaci�n te�rica y la medida que llevan a cabo los agentes en el interior de una econom�a". Lo importante de esto es que Marx toma el dinero como "medida indirecta" del trabajo abstracto: "Las medidas indirectas no son nada inusuales en la vida pr�ctica. Por ejemplo, medimos la temperatura observando la altura de una columna de mercurio. De esta forma medimos una longitud para poder medir la temperatura. La peculiaridad de la medida econ�mica (o 'del valor') no se debe al m�todo indirecto de medida, sino a que, seg�n Marx, comenzamos observando actos espont�neos de medida y tenemos que empezar por preguntarnos qu� es lo que se est� midiendo" (466-7).
[13] V�ase una explicaci�n de este concepto en Guerrero (1995), p. 118.
[14] Ambos se miden en t�rminos monetarios, por las cantidades realmente desembolsadas en el sector.
[15] El capital variable no cuenta en la contabilidad empresarial como elemento de los activos de la empresa, aunque sea correcto suponer que una parte de �stos no son sino la materializaci�n de cierta magnitud de capital, que al circular en el proceso de rotaci�n de los activos, fluye como capital variable. Pero es precisamente esta fluidez lo que hace del capital variable una variable flujo que s�lo se convierte en stock multiplicando por el periodo de rotaci�n (o sea, dividiendo por el n�mero de rotaciones).
[16] Ahora bien, si representamos el precio de producci�n, la figura en S aplanada de la oferta que �l obtiene (Rubin 1928, p. 273) se convierte en una l�nea recta completamente horizontal, y en ese caso el �nico papel desempe�ado por la demanda es el de determinar la cantidad de producto realizado en el sector.